Juan Evaristo Valls
«Estar tumbado haciendo ‘scroll’ no es descanso»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
«No puedo más», «estoy reventado», «no me da la vida». Frases repetidas, una y otra vez, en todos los ámbitos sociales. Estar exhaustos es más la regla que la excepción. Las vacaciones se entienden solamente como una forma de recarga, un paréntesis de desconexión para reenchufarse de nuevo al aparato con más ímpetu y un rendimiento óptimo. Retomando los planteamientos de Emma Goldman, con su «derecho a las cosas bellas»; de Paul Lafargue, con su «derecho a la pereza»; y de Henri Lefevre con su «derecho a la ciudad», entre otros pensadores, el profesor de Filosofía Juan Evaristo Valls Boix (Elche, 1990) vindica la vida holgada en su último libro.
Emma Goldman decía que las cosas bellas no son un lujo, sino que son necesarias porque sin ellas la vida sería insoportable. Tú dices que representan «el derecho a ser inútil, a no servir a nadie ni para nada». ¿Cómo garantizar el derecho a las cosas bellas en una sociedad que grita rendimiento, eficiencia, hiperproductividad?
El desafío del ensayo era justo ese: mostrar que abogar por las cosas bellas, por una vida que valga la pena y no esté consagrada al trabajo no es una utopía sino que es una cuestión que puede encarnar una serie de políticas públicas. Por eso está articulado como una serie de derechos. Cuando se habla de descentrar el trabajo, o de habilitar un mejor descanso, o de darle pábulo a ese deseo perezoso, rápidamente se cuestiona el discurso. Y eso es muy llamativo, porque lo han tratado de refutar diciendo «este tiene pinta de no trabajar, ¿qué nos va a decir de que el trabajo es malo?». O al revés, diciendo, «si este tipo es un workahólico hiperactivo, ¿cómo nos va a hablar de la pereza?». Hay algo de la pereza que es muy incómodo. Pero yo creo que es una cuestión de derechos y que pueden entenderse toda una serie de políticas sociales para ello.
¿Como cuáles?
Cuestiones como derogar la ley mordaza para garantizar el derecho a la huelga; habilitar más refugios climáticos, más parques, más bibliotecas; garantizar la universidad pública y de calidad; garantizar la vivienda pública para que la ciudad sea un espacio de descanso y para habitar y no solo un espacio donde trabajar o consumir. El derecho a las cosas bellas pensado como el derecho a la inutilidad es un pensamiento básico de que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. Es decir, que la vida tiene valor en sí misma, no por su productividad. Habilitar esto es un proceso muy largo que requiere muchos frentes y muchas investigaciones, pero a mi parecer es sumamente factible. Precisamente porque haciendo muy poco ya se va a avanzar mucho. Con la reducción de la jornada laboral, habilitando el derecho a la desconexión, haciendo valer la ley de costas, garantizando la vivienda como un derecho y no como un bien de consumo, invirtiendo para que las ciudades no sean espacios para casinos o para Fórmulas 1, sino lugares para que los vecinos y las vecinas puedan vivir.
«El Estado de bienestar consiste en parar»
En una reflexión reciente sobre la sociedad del rendimiento, repasaba uno de los argumentos en contra de parar con el ritmo frenético: la falsa disyuntiva de que si se abandona la hiperproductividad no se podrá sostener el Estado de bienestar. ¿Qué les contestarías tú a quienes mantienen esa postura?
Es al revés: el Estado de bienestar consiste en parar. Tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos políticos en habilitar una sociedad donde uno pueda hacer otra cosa que producir, donde la vida valga por sí misma y donde se pueda habitar. Porque, si no, el espacio político no tiene ningún sentido. Parar no nos va a alejar del Estado de bienestar, sino que nos va a llevar a su cumplimiento. En los países donde habitualmente se considera que este se ha desarrollado más, que suelen ser los escandinavos, es donde se están ensayando las reducciones de la jornada laboral, la conciliación, la desconexión, donde más se está limitando la compra de vivienda por capitales extranjeros y la especulación a través de alquileres temporales. Han invertido pioneramente en ciudades verdes donde tumbarse, descansar, etcétera. Por otra parte, el Estado de bienestar es una de las alianzas más tardías entre Estado y capitalismo y, como tal, tiene sus límites. Una comprensión radical de los derechos a la pereza exigiría un modelo de Estado que no asuma el modelo gerencial de las empresas, sino otra forma de entender lo común.
Retomando una cosa que decías: la pereza es muy incómoda, se le ha visto siempre como un vicio, hasta es uno de los pecados capitales en la tradición cristiana. Justamente, tú citas a Pascal Bruckner, que dice que le tenemos «alergia al trabajo» y que eso ha llevado al empobrecimiento de las sociedades occidentales…
Sí, somos alérgicos al trabajo y eso no es malo. Es un deseo absolutamente esencial de resistencia y de desobediencia civil. Desde los años 80, se expandió como mantra el «amor por el trabajo». En el espacio laboral no solo se nos exigen nuestro tiempo y nuestras capacidades, sino que se nos exige también nuestra pasión. El buen trabajador no es hoy un trabajador disciplinado, sino un trabajador motivado que confunde la vida personal y la vida profesional. Está más que demostrado que el vínculo afectivo es un elemento esencial en la producción de plusvalía contemporánea. De hecho, el gran gesto ideológico en estos tiempos de crisis, que algunos llaman austericidio, es la idea absolutamente falsa de que la pasión no solo nos puede ayudar a escapar de la crisis, sino que nos puede garantizar la felicidad. La idea de «tienes suerte porque trabajas de lo tuyo, no te quejes, al menos tienes trabajo» sin importar que el contrato sea temporal, que seas falso autónomo, que se trabaje a todas horas, etcétera.
«Somos alérgicos al trabajo, y eso no es malo»
Aunque tras la pandemia este paradigma se empezó a poner en jaque.
Para mí la principal revolución social durante estos años, particularmente después de la pandemia y la Gran Renuncia, tiene que ver con que nos hemos desenamorado del trabajo. Hay un cambio que cultiva eso que Mark Fisher llama «deseo postcapitalista», que ya no se afirma a través de la ganancia, la acumulación, sino a través de otra cosa. Y creo que se ve muy bien no solo en la cultura que romantiza sistemáticamente el descanso y el estar en casa, sino también a través de todos los activismos contemporáneos que piden mejores condiciones para habitar. Los activismos climáticos, contra la gentrificación, contra el retraso de la edad de jubilación, por la vivienda digna, articulan esa sensibilidad nueva que Pascal Bruckner llama alergia al trabajo para señalar que es mala y nociva, pero para mí es una desobediencia afectiva. Hemos aprendido que nuestro amor por el trabajo no era amor, era obsesión. Y esa obsesión por alimentar una fantasía de vida buena que no llegaba lo que mantenía era una vida que no funciona, con la que no podemos pagar el alquiler, con la que dormimos con bruxismo e insomnio, con la que tenemos que fingir todo el tiempo que estamos excitados y con proyectos y con sueños. Que ese ideal de vida buena trae tanto malestar que hemos dejado de quererlo.
Hablaba hace poco con Costica Bradatan sobre cómo el fracaso es capaz de mostrarnos nuestra verdadera condición humana. Tú dices: «Aquí no hemos venido a ganar, ni siquiera a participar. Aquí hemos venido a perder, a dar y soltar y dejar caer». ¿Cómo soltar y dejar caer esa ilusión de éxito que tenemos tan arraigada? Porque hay mucha gente que se está replanteando el imperativo de «ama tu trabajo», pero poca gente ha soltado el imperativo general del éxito, de la autorrealización, así sea desde otros lugares.
La cuestión del éxito es clave en el imaginario capitalista de la pereza. Porque siempre que uno se toma unas vacaciones o está descansando se siente culpable, sabe que no da buena imagen y, por tanto, rápidamente lo justifica a través del éxito: «Me tomo vacaciones porque me lo he merecido». Como si las vacaciones fueran el premio. Esto me parece triste porque así se pierde el gran potencial político de la pereza y del fracaso. Cuando uno fracasa, entiende que en el fondo no pasa nada y que hay otras posibilidades. Es pensar la alternativa. Esto se expresa muy bien en la etimología del término derrota, que viene del francés déroute. La derrota y el fracaso tienen que ver justamente con el desvío y con la alternativa, con explorar si otro mundo es posible allí donde creíamos que no lo era. Y esto es importante porque estas promesas de felicidad, que están muy vinculadas al ideal del éxito, saturan el horizonte político. Impiden preguntarnos si podemos vivir de otro modo al imponernos una forma de vida como la única vida buena. En el momento en que el entusiasmo y las pasiones superlativas se tornan una virtud ética del buen trabajador, se generaliza una obediencia cuanto más radical por invisible. En un espacio laboral donde las relaciones ya no son de camaradería, sino de competitividad generalizada, donde el otro es un obstáculo o un enemigo o una oportunidad para que yo me aproveche, cualquier gesto contrario al de la carrera es problemático porque no sirve para avanzar. Entonces, las preguntas, las reflexiones, las pasiones tristes como la rabia, el cansancio o el descontento se ven como improductivas y como gestos del mal trabajador. Pero son importantes porque son las instancias para cuestionar el sistema. Cuanta más pasión por el trabajo, menos capacidad crítica, menos sindicalismo, menos resistencia.
«Las promesas de felicidad, vinculadas al ideal de éxito, impiden preguntarnos si podemos vivir de otro modo»
Se vuelve algo casi religioso. Más allá de la relación entre el capitalismo y la ética protestante, se juega con la culpa. Hay estudios que muestran el lazo entre lealtad y explotación, que, mezcladas con la culpa, en el fondo llevan a siempre cumplirle a esa gran figura de autoridad.
Una de las cosas que decía Paul Lafargue en La religión del capital es que si el capitalismo es una religión es porque transforma el amor en mercancía. Es una verdad demasiado dura que atraviesa la contemporaneidad y yo creo que hay que preguntarse qué tipo de religión. A finales del siglo XIX y en el siglo XX el capitalismo era una religión protestante, de austeridad, contención, previsión, que tenía que ver con sacrificarse, con trabajar mucho…
En la que perder el tiempo era «el peor de los pecados».
Eso es. Y ahí valores religiosos y valores económicos coinciden: no soportar la pérdida en términos económicos ni la perdición en términos morales. Pero en el capitalismo tardío la religión tiene que ver con algo distinto: vivimos a crédito; nos gobierna a través de la deuda. Por otro lado, funciona como religión porque la fe, y esto lo decía ya Kierkegaard, es la más alta de las pasiones. Y lo que hace es gobernarnos a través de la excitación de nuestro deseo, a través de la seducción constante para que estemos siempre estresados, ilusionados, motivados, entusiasmados. Es decir, para que seamos fanáticos creyentes. Demanda que seamos productivos a través de la movilización total de nuestro deseo. En el capitalismo fabril se trataba de poner el cuerpo: fichas aquí y luego sales. Ahora hay una sensación ilusoria de libertad: puedes hacer lo que quieras, trabajar donde quieras, eres flexible, en nombre de la cual estamos plenamente disponibles.
Y también se ha ido creando un «capitalismo del descanso», del wellness, en el que la lentitud y el bienestar se están inscribiendo en la misma lógica y volviéndose un privilegio para quien lo pueda pagar.
En otros momentos históricos, decir que el aire o el silencio se venden habría sido bastante irrisorio. Sin embargo, hoy en día son las mercancías más valiosas. Si se hacen rankings de ciudades con calidad del aire o con calidad de silencio es por esto. Efectivamente, el capitalismo del descanso nos muestra que la pereza y el no hacer son imposibles a no ser que sean como mercancía. En un mundo donde el descanso se ha convertido en una mercancía, donde solo conocemos la pereza como propiedad privada, a mí me parece más importante que nunca reclamar un derecho a la pereza. No es una cuestión individual, sino una cuestión política de articular las condiciones materiales para hacerla posible para todos.
«La pereza de unos se soporta sobre el trabajo de otros»
Porque antes cuando se decía que alguien tenía una «vida holgada», se relacionaba siempre con que tenía una cierta capacidad adquisitiva. Eso dejaba por fuera a un montón de personas que no pueden parar porque tienen varios trabajos para poder llegar a fin de mes. Así, holgazanear ha sido históricamente un lujo inaccesible para el grueso de la población. La ONU habla de «pobreza de tiempo», un fenómeno que sufren especialmente las mujeres y las personas de clase baja.
Ciertamente, una de las condiciones de este privilegio es que la pereza de unos se soporta sobre el trabajo de otros. Aquí aparece siempre una división sexual y racial del trabajo, donde aquellos cuerpos que sostienen la pereza de otros suelen ser cuerpos migrantes, racializados, feminizados e invisibilizados porque trabajan en economías sumergidas o que no se reconocen como trabajos porque son los cuidados. Hay un Reddit que se llama Antiwork, que tiene una suerte de consigna que dice «desempleo para todos, no solo para los ricos». Y yo creo que ahí se expresa muy bien eso que señalas de la absoluta desigualdad en el acceso al descanso. Lo interesante de pensar el descanso es que el sentido común nos dice que es algo gratis, al alcance de cualquiera. Sin embargo, a poco que se analiza, se observa que allí se condensan todas las desigualdades sociales. Por eso una de las preguntas del libro es: ¿qué pasaría si pensamos la vida buena desde el descanso?
Te devuelvo una pregunta que planteas en el libro: ¿cómo sería un mundo de perezosos?
Cuando hablo de un mundo de perezosos, hablo de un mundo donde el trabajo no estructura la vida sino que son otras cosas lo que la estructuran. Donde uno se puede jubilar dignamente y verdaderamente dejar de trabajar. Un espacio para investigar, dedicado al saber por la curiosidad pero también por la alternativa. O sea, ¿podemos vivir de otra forma? ¿Cómo viven otras personas? ¿Cómo son otros territorios? Por supuesto, un mundo de perezosos es un mundo donde se trabaja menos, donde se puede desconectar más y donde hay formas de ocio que no son capitalistas, que tienen que ver con el cultivo del tiempo, con la curiosidad, con la divagación.
«La reflexión de la vida holgada es también una reflexión sobre los horizontes»
En la pereza y en el estar horizontal está también el vacío. ¿Cómo vaciar el ajetreo sin caer en el horror vacui? ¿Cómo saltarse la paradoja de que la holgazanería se convierta en un estar echados haciendo scroll infinito en redes sociales, pura economía de la atención?
Estar tumbado haciendo scroll en realidad no es descanso, es hedonia depresiva; es el consumo por otros medios, ese término de Fisher donde uno está continuamente consumiendo estímulos de placer. Una de las de las grandes fuerzas del estrés y de la cultura del ajetreo consiste en prometernos que un día vamos a dejar de estar angustiados. Con el american way of life que se impone después de la Guerra Fría, la promesa es que el capitalismo va a acabar con el aburrimiento. ¿Cómo? Saturándonos de placer. Esto ha generado más malestar del que buscaba prevenir, porque lo que ha traído es una excitación constante, un estrés constante, una dependencia constante de los aparatos, y por tanto la incapacidad de reflexionar, de objetar y criticar. Por otro lado, esas promesas son falsas, precisamente porque la angustia no es algo a evitar. Es algo constitutivo de nuestra vida. Si estamos vivos es porque deseamos y si deseamos estamos angustiados. Cuanto más nos angustiamos es de alguna forma cuanto más libres somos, porque el horizonte de expectativas ante nosotros es más vasto y ese es un privilegio muy grande.
Y que ayuda a salir de la anestesia.
Ese es el problema, que al final va a generar una especie de anhedonia. La cuestión no tiene que ver con calmar nuestra ansiedad, sino aprender a vivir con nuestra angustia y con nuestro deseo. Esta es una de las grandes propuestas de la filosofía: aprender a vivir sin certezas ante lo desconocido. Aprender a habitar la angustia nos permite criticar esas fantasías irrealizables de vida buena en nombre de las cuales nos vinculamos a vidas miserables que no funcionan. Una vez que nos liberamos de esta fantasía superlativa del emprendedor exitoso, podemos empezar a articular un discurso sobre condiciones materiales de vida buena, banal y holgada para todos. Convivir con el deseo holgazán, que no tiene objeto, que se preocupa por dejar abierto el porvenir. La reflexión de la vida holgada y la condición horizontal es también una reflexión sobre los horizontes.




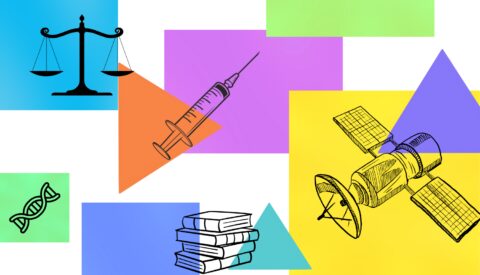




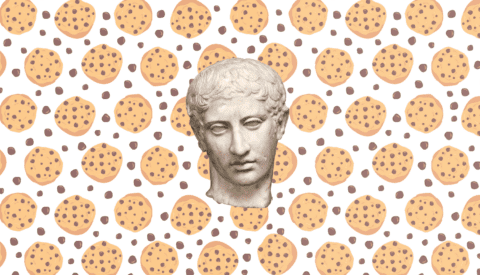

COMENTARIOS