Vivir como si fuera la segunda vez
¿Es cierto, como escribe Cesare Pavese, que «siempre hay que vivir como si empezáramos ahora y fuéramos a terminar un instante después»?
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
¿Es cierto, como escribe Cesare Pavese, que «siempre hay que vivir como si empezáramos ahora y fuéramos a terminar un instante después»? ¿Pensar en la última vez puede ayudarnos a amar? ¿A actuar mejor? Tal vez. Pero ¿es esa una forma de vivir feliz? Pensemos en amar el momento por sí mismo, conscientes de que ese momento es único; es el terreno fértil para toda acción posible, para toda palabra de consuelo y toda silenciosa muestra de ternura. Amar el instante como si no estuviera condenado a formar parte de una serie cerrada, como si pudiera volver, es también un modo de asumir plenamente la responsabilidad ante la propia vida. Es lo que sugiere Nietzsche, con su idea del eterno retorno.
¿Seríamos capaces de aceptar la repetición de un mismo instante? Es una pregunta difícil, ya que no todos los instantes son felices, provechosos o creativos. Pero se trata precisamente de vivir como si no viviéramos solo una vez, sino dos. Esta idea nos invita a hacer de nuestra vida una obra, un rosario de instantes creativos que no deseemos lamentar ni pasar por alto. Se trata de sentirnos responsables de nuestra reacción ante las horas, sean estas vacías o plenas, gratas o desagradables. Más que de sentirnos siempre alegres, pues eso no parece posible, de estar a la altura de ellas. Esta idea late también en un principio formulado por Viktor E. Frankl: «Vive cada momento como si lo vivieras por segunda vez». Ya se trate de la teoría del eterno retorno o de una vida vivida por duplicado, en ambos casos advierto una manera de enseñarnos a amar el instante no por lo limitado de su duración, sino por su calidad.
Si lo pensamos bien, esta hipótesis nos impulsa a amar la irreversibilidad, porque cada instante, distinto siempre al anterior, nos garantiza una novedad perpetua, incluso si forma parte de un patrón regular o repetitivo. Aunque volviera eternamente, el instante jamás sería idéntico: algo ha pasado, nos ha hecho madurar y nos lleva a ver el mundo de forma siempre distinta. En la película de ciencia ficción Te amo, te amo (1968), de Alain Resnais, el protagonista, Claude Ridder, participa en un experimento que lo deja atrapado en una máquina para viajar en el tiempo. Sin embargo, Claude no retrocede exactamente hacia el pasado: es siempre el mismo hombre del presente, que revive cada momento del pasado como algo que sucediera de nuevo, con lo que una y otra vez se ve transformado por él. De ese modo, Claude no hace más que continuar su devenir. Enamorado de Catrine, la máquina no lo conduce hacia los inicios de su historia de amor, sino que la continúa: ama a Catrine no como si fuera la primera vez, sino de nuevo, en una redundancia que el título del filme se encarga de subrayar. La historia muestra lo que nuestras experiencias más íntimas ya nos revelan de por sí: no vivimos un recuerdo tras otro, del mismo modo que no vivimos un presente seguido de otro presente. Transitamos por un presente que renueva un pasado, nos sumergimos en la memoria de un recuerdo que a su vez despierta otro (sin necesidad de que este se halle cronológicamente cercano), y ese otro puede proyectarnos, más allá de nosotros mismos, hacia un futuro lejano.
¿Seríamos capaces de aceptar la repetición de un mismo instante?
Frente a la tendencia a basar nuestros afectos en la idea del límite, la idea del eterno retorno nos invita a valorar el instante por su calidad intrínsecamente nueva, desafiando el hastío que podría provocar un número infinito de repeticiones. Gracias a su irreversibilidad, todo será siempre infinitesimalmente distinto. Ese paisaje que ya hemos recorrido, ese ser al que hemos ya querido, siguen siendo una sorpresa, porque juntos no dejamos de transformarnos. Al desear una y otra vez cuanto ya hemos vivido, asumimos la irreversibilidad por la cual, como escribió Jankélévitch, «todo es siempre nuevo bajo el sol, ¡incluso los nuevos comienzos!».66
No hay nada que podamos amar «como si fuera la última vez», pues todo es siempre una última vez. En esa verdad reside la semilla de toda posibilidad de vivir y de toda responsabilidad hacia la vida por nuestra parte.
De forma casi automática, las desapariciones hacen aflorar a la superficie el recuerdo de las últimas veces. En lo que constituye un impulso incontrolable, siempre nos sorprendemos buscando los últimos gestos de quien se ha ido, tratando de entender lo que no tiene explicación. Tenemos la tentación de aferrarnos a sus últimas señales, como si de ese modo pudiéramos negar la pérdida. ¿Cómo no perder la razón ante algo que llega sin previo aviso y sin sentido alguno? El final de una vida es una necesidad, sí, pero eso no la hace menos absurda o insoportable. Y sin embargo, vivir consiste en atravesar esa violencia. Atreverse a permanecer en el instante es también un modo de ir corroyendo el dolor. Abrirse a los demás nos ofrece un porvenir. Estar en el mundo significa aceptar tanto el sufrimiento como la alegría que pueda venir. Vivir es, al fin y al cabo, un arte lleno de contradicciones.
Este texto es un fragmento de ‘Nuestras últimas veces’ (Rosamerón, 2025), de Sophie Galabru.




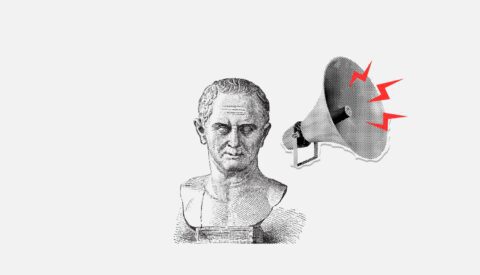


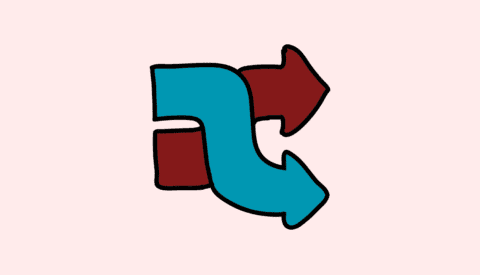


COMENTARIOS