Diego S. Garrocho
«La moderación reivindica la singularidad frente a la identidad de rebaño»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
El profesor Diego S. Garrocho (Madrid, 1985) es un filósofo seducido por el periodismo y la actualidad política, cuyos vaivenes analiza desde las páginas del diario El País y desde las antenas de la Cadena Cope. Su último ensayo es ‘Moderaditos‘ (Debate), una vibrante defensa de la mesura aristotélica como acto de valentía y resistencia frente a unas dinámicas de polarización cada vez más fuertes.
Una de las primeras ideas que expones en tu libro es que la prudencia y la conciliación —tibieza, diríamos en este caso— pueden ser aliadas de las peores prácticas.
La moderación que defiendo no se parece a la tibieza. Hay momentos donde ser tibio es ser cobarde. Las líneas rojas son evidentes: no caben posiciones tibias en la defensa de los derechos humanos o del Estado de derecho. Defiendo una moderación radical que tiene que ver con las formas y con el ejercicio de un escepticismo prudente, pero que en determinados momentos fija posición con mucha vehemencia y de forma bastante explícita. Siempre defenderé la moderación como protocolo civil, pero nunca es una forma de tibieza ni de equidistancia.
¿Qué ejemplos se te ocurren en los que la moderación haya descendido a cobardía o tibieza?
Voy a pronunciarme en cuestiones que para mí son rotundas y visibles: el caso de la amnistía, por ejemplo. Me parece decepcionante la gente que equilibra los argumentos a favor o en contra de la constitucionalidad de la amnistía, cuando es algo que once ministros y el propio presidente del Gobierno habían prometido que no harían por inconstitucional. Hay debates incómodos, como el caso de Israel y Palestina; no cabe tibieza respecto al abuso del derecho de legítima defensa de Israel. Cuando vemos a gente que no habla de ciertos temas porque son incómodos, manchan o pueden acabar generando un coste, [se trata de] una moderación mediocre.
«La polarización es una tentación electoral y un gran negocio»
¿Y por qué defiendes que la moderación es un acto de valentía política?
En el mundo contemporáneo se han inaugurado unas nuevas condiciones de deliberación pública, donde la moderación ya no se parece tanto a una posición tibia; no se quiere escandalizar o molestar a todo el mundo y ocurre lo contrario. La moderación hoy es casi una afirmación donde puedes escandalizar a todos. En un marco de polarización donde se construyen grupos identitarios muy cerrados, paquetes ideológicos graníticos, hay una manera de ejercer la moderación que pasa por impugnar esos bloques, incluso por reivindicar la singularidad del pensamiento. Eso lleva a renunciar a la identidad de rebaño y obliga a generar un marco propio de opinión. Y eso, lejos de satisfacer a todos o de no molestar a nadie, te convierte en un infiel.
¿El poder nos quiere polarizados?
Sí, porque es profundamente rentable. La polarización hoy es una tentación electoral y un gran negocio. La intervención de la tecnología sobre el modo en que opinamos públicamente ha hecho que esas posiciones extremas sean rentables y que además se vayan revolucionando entre ellas cada vez más. Si el poder económico y político te quieren polarizado, me parece un ejercicio de resistencia civil el impugnar esa polarización. Esa escisión de la amistad civil se ha convertido en un atajo para generar atractores políticos.
Aquí los medios juegan un papel clave.
Sin duda. Quienes hemos tenido acceso a métricas de medios de comunicación detectamos que la columna más inflamable o que puede incorporar nombres propios en el titular normalmente es más eficaz en el mercado de la atención que una que introduce perplejidad, complejidad o dudas. Estamos tan ávidos, tenemos tantísimo miedo y buscamos certezas con tanta rotundidad que en el fondo nos decepciona cuando una columna de opinión se atreve a dudar, a sembrar escepticismo o a confesarse equivocada.
De hecho, señalas que uno de los objetivos más ambiciosos para una cabecera periodística es convertirse en un verdadero terreno de debate.
Tradicionalmente, hemos considerado que el periodismo autónomo tenía dos enemigos principales: el poder político y el poder económico. Hoy eso no se cumple porque [ambos] son una y la misma cosa; es decir, la intervención política sobre los medios de comunicación tiene que ver mucho con la intervención económica. En muchas ocasiones, el móvil que mueve a un periodista a generar una conducta servil ni siquiera es ideológico, sino que tiene que ver con la necesidad de pagar una hipoteca. Esa tentación reúne a sus dos enemigos —poder político y económico—, que tienden a hibridarse [y frente a los cuales] irrumpe otro gran tirano: el poder de las audiencias. Ahora somos capaces de atomizar el cálculo de una audiencia al nivel de un titular o un artículo. Ese ejercicio de contención, donde un periódico asume que tiene que estar dispuesto a perder dinero para convertirse en un espacio más plural, es casi un gesto heroico.
«Hay que proteger al poder político de sus propios excesos»
En el caso de España, de las instituciones que sirven como contrapesos del poder y para salvaguardar la democracia, ¿cuáles son las que más te preocupan y por qué?
De una manera muy obvia, estamos viendo la porosidad de los poderes del Estado. La separación de poderes tiene que ser una cuestión eminentemente clara y cada vez más protegida. Me preocupa mucho cómo el poder legislativo reivindica para sí una condición privilegiada; [recordemos] las declaraciones de Íñigo Errejón o Carmen Calvo cuando decían que el Congreso de los Diputados es el depositario de la soberanía popular, algo que en nuestra Constitución no existe, que habla de soberanía nacional. Se nos olvida que en muchas ocasiones hay que proteger al poder político de sus propios excesos. Esa es la marca distintiva de la democracia liberal frente a otras fórmulas. Tengo una intención principal de someter siempre el poder político al imperio de la ley y para eso necesitamos que la Constitución opere como un dique de contención. En España, el último intérprete de la Constitución es un tribunal donde no hay simplemente magistrados con ideología, sino con servidumbres partidistas.
Defiendes esa idea del republicanismo clásico de que los ciudadanos deben participar activamente en la vida pública para mantener la virtud cívica. ¿No es una formulación demasiado idealista?
Creo que las realidades se construyen a partir de ideas que probablemente no se pueden cumplir, pero que pueden servir como criterios regulativos de esa transformación de la realidad. Las democracias desarrolladas cuentan con una masa civil muy culta. Por más que nos llevemos las manos a la cabeza y nos parezca que no estamos preparados o que la clase media vive engañada y desinformada, la cultura media de cualquier ciudadano es abismal. Creo que podemos exigirnos un poco más. Esa participación activa y cultivo de la virtud son imprescindibles, además de uno de los deberes principales de los teóricos liberales. Nos hemos concentrado demasiado en la construcción de una arquitectura institucional y legal más o menos perfecta, pero hemos olvidado el factor humano en la política. Tenemos que volver a exigirnos el construir criterios de selección y promoción de élites políticas y civiles distintas. Nos está gobernando gente que empieza a quedar por debajo del nivel medio. Las élites han abandonado España. Nuestra clase política, empresarial, periodística, académica no ha estado a la altura.
Esa virtud civil nos permitiría funcionar bajo un disenso ordenado, que es una de las claves de una democracia sana y sólida. Pero, ¿no te parece complicadísimo —por no decir imposible— permanecer ajenos a los procesos de polarización?
Me parecería bastante sencillo y creo que forma parte de una de una instrucción moral mínima que tendría que empezar en la escuela: aprender, entender que una conversación entre diferentes es un privilegio no solo político, sino intelectual. No me parece un proyecto demasiado ambicioso. En contacto con personas que piensan de manera diferente, nuestras propias ideas se pueden perfeccionar.
«Una conversación entre diferentes es un privilegio político e intelectual»
Pero la realidad va por otro lado. La gente cada vez tiene posiciones más enfrentadas.
Ahí la soledad juega un papel; cada vez estamos más solos. Hay un malestar creciente en la sociedad por un descuido de la experiencia espiritual —en el sentido más amplio— que tiene que ver con el cultivo de la propia vida interior. En ese momento de soledad y precariedad anímica, el malestar te permite confiar de manera súbita en cualquier persona que te brinde una identidad, un grupo de protección, un rebaño que te cuide y defienda. Lo que habría que impugnar o defender es esa experiencia íntima donde podamos construirnos como personas. Esta es una de las obsesiones de los pensadores griegos del siglo IV a. C.: la personalidad o el carácter no es fruto del azar ni de una herencia biológica, sino que se cultiva con una ritualidad muy semejante a la que cultivamos el cuerpo en el gimnasio.
Llama la atención que no impugnas el eje izquierda-derecha, como hacía Ortega, para quien ser de izquierdas o derechas era una forma de hemiplejía moral.
Me parece útil para resumir algunos debates. Sé que está muy de moda impugnarlo, pero creo que todos sabemos reconocer a qué nos referimos cuando hablamos de izquierdas y de derechas. No es un absoluto. Hay debates contemporáneos, como la abolición de la prostitución, que no se pueden resolver en términos de izquierda o derecha, sino en una condición más liberal o con una intervención más explícita del Estado. No renuncio a ella mientras no sea un fin; si es un medio y sirve para explicar cosas, creo que podemos seguirla empleando.
«Urge que la democracia liberal haga autocrítica»
El filósofo Antonio Escohotado sustituía ese binomio por el de liberalismo-autoritarismo.
Es útil, porque todos podemos imaginar autoritarismos de izquierdas y de derechas. Sigue ayudándonos a resumir algunas posiciones y, sobre todo, es un lugar desde el cual se pueden orientar algunas categorías políticas. El liberalismo contemporáneo está demostrando muy poca creatividad y estamos tropezando en nuestra capacidad de análisis de la realidad cada vez que intentamos explicar lo que nos pasa con categorías que se acuñaron a finales del siglo XVIII. Alexis de Tocqueville comenzaba su célebre ensayo La democracia en América señalando que un mundo nuevo requiere una Ciencia Política nueva.
Pero sí crees que las ideologías han asumido elementos identitarios con una carga de dogmatismo o fanatismo que antes de la secularización eran propios de las religiones.
Antes, la religión procuraba una identidad comunitaria que le permitía a todo el mundo tener un manual desde el cual construir su vida. Eso se rompe y, por un instante, alguien ha creído que era posible vivir sin referentes trascendentes. Los propios revolucionarios en Francia vieron muy claro que no se podía vivir sin Dios —vivías con Dios o contra Dios—. Esa dimensión de trascendencia aglutinadora de formas de identidad la ha brindado la identidad ideológica. La gente confiesa que su ideología es un elemento vertebral de su propia condición identitaria, [algo que] genera determinados riesgos. Si concurrimos a la conversación pública asumiendo que nuestra ideología ocupa el 90% de lo que somos, cuando discutamos en términos políticos vamos a sentir que quien está criticando nuestra ideología nos está criticando de manera existencial. Sin renunciar a los principios, propongo mantener una relación de cierto escepticismo, cierta distancia con nuestras propias ideas y construir nuestra identidad desde experiencias más humanas, más flexibles y de mayor proximidad (la familia o los amigos). Es decir, construir la identidad en elementos que sean mucho más reales que las ideologías.
Claro, es ese dogmatismo político que ha sustituido al religioso al haberse politizado todos los aspectos de nuestra vida.
Y creo que va construyendo conductas neuróticas. Hemos llegado a experiencias casi necrotizantes donde es política la dieta, el ocio o hasta los aspectos más íntimos de nuestra vida. Depende de qué entendamos por político, eso puede acabar también destruyéndonos, porque nos genera estructuras absolutamente obsesivas. Uno tiene que descansar y convivir incluso con la propia contradicción, que es un alivio en términos biográficos: uno no puede vivir en una absoluta coherencia, sobre todo cuando te la brindan elementos tan espurios y sometidos a intereses no visibles como la política partidista.
Me encanta esa frase de Chapu Apoalaza que dice que «hay dos Españas porque con tres la gente se hace un lío». ¿Crees que detrás del mito de la tercera España hay fundamentos históricos, sociales y políticos?
Hay dos maneras de entenderla: una, como un elemento constructivo, que se vincula con la experiencia liberal que ha sido expulsada de la España más conservadora y de la más ortodoxamente socialista; otra, como una posición antitética ante la decepción de dos polos ideológicos que se han ido haciendo hegemónicos. Me gustaría pensar que no solo hay tres Españas. No renuncio a inaugurar a cada paso marcos novedosos que puedan ser más justos. Hay que perder el miedo. No le tengo miedo a poder encontrar una raíz de verdad a diagnósticos que pueden estar en la extrema izquierda o a que personas que son militantemente conservadoras tengan un fondo de verdad. Más que una equidistancia entre los dos polos lo que me interesa es la capacidad, la creatividad y la libertad para generar síntesis nuevas.
«La construcción de la identidad debería basarse en elementos mucho más reales que las ideologías»
A lo mejor ese sea precisamente uno de los problemas al que nos enfrentamos, que al ser todo una cuestión dogmática y empezar a ver al rival político como un enemigo, no podemos concebir que ese otro tenga razón o incluso que escucharle nos haga cuestionar ciertos planteamientos ideológicos.
Hay otro defecto: creer que quienes piensan de manera distinta lo hacen por maldad, que quien abraza el liberalismo o el socialismo lo hace por motivos espurios. En España nos está quebrando algo que tiene que ver con lo partidista más que con lo estrictamente ideológico. Es decir, quienes hoy defienden a determinados políticos no lo hacen porque encarnen de una manera extrema su propia utopía, sino porque son los suyos. Son apuestas de servidumbres puramente identitarias que te hacen defender a los tuyos, aun cuando impugnen y dinamiten los propios fundamentos ideológicos que en principio te habían hecho reconocerlos como tuyos.
Adviertes que estamos ante el fin de una era y que la democracia liberal no sabe cómo defenderse del tsunami populista. ¿Por dónde empezar la reformulación o el reseteo de nuestras democracias?
Urge que la democracia liberal haga autocrítica y reconozca los elementos donde ha fallado. En las democracias de nuestro entorno, los jóvenes tienen un grado de descontento evidente que es legítimo, real y bien fundado: no solo no han cumplido sus promesas, sino que no han sido pródigas reformulando nuevas promesas ilusionantes. Creo que la democracia liberal impugnando su propio credo dialoga muy mal con sus antagonistas. Los intelectuales que defienden la democracia liberal no reconocen un principio de seducción en los que la impugnan. Tenemos también que mirar de frente a intelectuales como Patrick Deneen, por ejemplo, uno de los tipos que en el ámbito norteamericano está cultivando una alternativa crítica con la democracia liberal; me parece un estímulo importante y no tengo claro que lo hayamos digerido o elaborado una respuesta eficaz. A la democracia liberal le falta autocrítica y le sobra mucha pereza. Además, no puede renunciar a un paquete de virtudes civiles mínimas —veracidad, honestidad…— sin las cuales no funciona el propio sistema liberal. Introducir ese factor humano, asumir o retomar ese eco remoto del republicanismo clásico que estaba en el origen de la tradición liberal es algo que podría nutrir y brindarle una nueva energía a este régimen que está en crisis.

Diego S. Garrocho y Pablo Blázquez
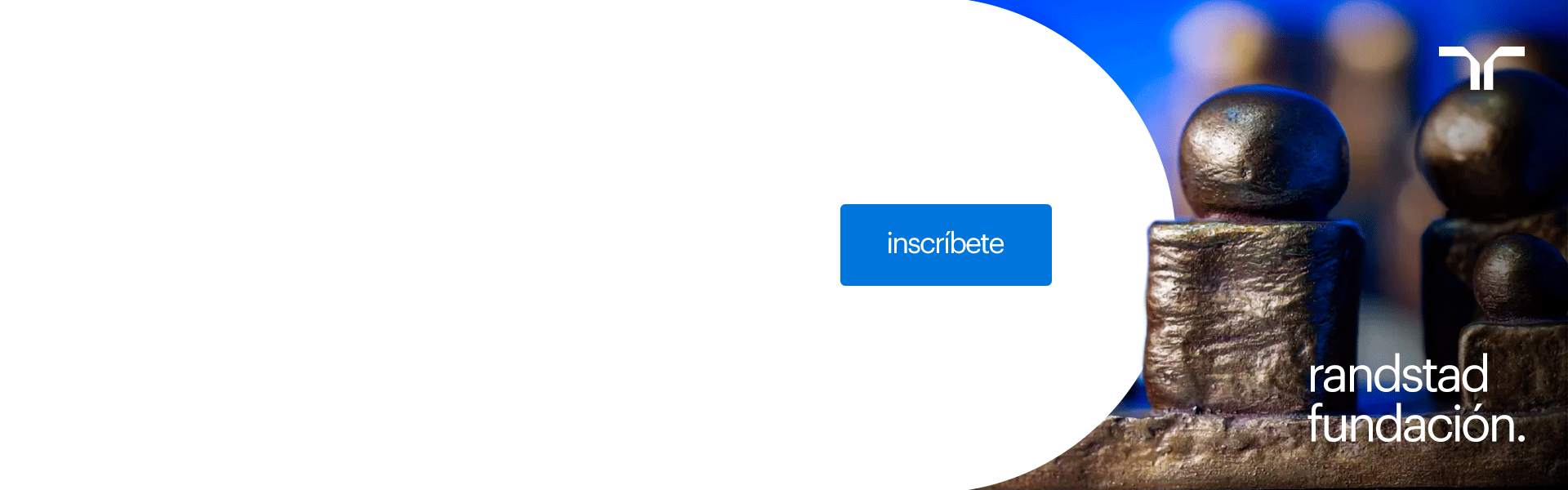








COMENTARIOS