Fatiga estructural
La desaparición de lo imperecedero
Guardamos una íntima certeza de que algo esencial, de que un elemento primigenio y fundamental se nos está escapando mientras, excitados e impelidos por el trasiego contemporáneo, fingimos estar satisfechos.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Muchas de nuestras conversaciones giran en torno al cansancio, a nuestra falta de tiempo o a la ansiedad, a la extenuación y fatiga que sentimos y padecemos al encarar nuestras tareas cotidianas, las obligaciones –más o menos exigentes, más o menos perentorias– del día a día. En numerosas ocasiones se apela al síndrome del burnout, causado por una larga exposición al estrés laboral, pero tendríamos que preguntarnos si aquella tesitura, si esa cronificada desazón, no se debe a una razón más honda: a cómo nos instan a vivir, a la forma (que nos con-forma) en que se ha organizado nuestro modo de estar en el mundo y al que, fatal pero obligadamente, hemos terminado por acostumbrarnos.
¿No será ese cansancio la consecuencia de una paciente y silenciosa doma de nuestros ritmos, de nuestras voluntades y pensamientos? Un amaestramiento que ha segado y siega cada día nuestra energía sin que apenas lo notemos. Por eso ha llegado el tiempo de des-obedecer: etimológicamente, de dejar de cumplir mandatos –que sirven a intereses que nos desapropian de la libertad–.
No estamos cansados por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer
No estamos cansados por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer (al margen de la productividad, más allá de las fronteras utilitarias) y, más aún, por el asfixiante meollo existencial en el que transcurren nuestras vidas. ¿Qué planteamientos antropológicos, sociales y existenciales nos hemos visto empujados a aceptar para vivir como nos dictan que debemos vivir? El problema no somos nosotros (como suelen decirnos acusatoriamente: «no estás a la altura», «no te adaptas», «ve a terapia»), sino todo aquello que dejamos de hacer cuando no podemos más que decir sí a un sistema en el que nos vemos obligados a vivir y al que solo podemos renunciar al precio de ser unos parias, al precio de quedar desamparados y, más aún, desarraigados. Ya escribió Simone Weil que «echar raíces quizá sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana» (Echar raíces, comienzo de la segunda parte –obra por cierto publicada póstumamente por Albert Camus en Gallimard, quien, en sus diarios, en una entrada de 1951, señaló contundente: «La aceptación de lo que es, ¿señal de fuerza? No, hay servidumbre en esa aceptación. Pero sí la aceptación de lo que ha sido. En el presente, la lucha»–).
Se discute mucho en nuestros días sobre la nostalgia, sobre si recuperar o no elementos del pasado para implementarlos hoy, pero no se reflexiona sobre lo fundamental: la menesterosidad emocional deliberadamente provocada y la sensación de abandono del sujeto contemporáneo, que busca anclaje en el pasado o imagina futuros porque se siente expulsado de –y extraviado en– su presente. Nos sentimos agotados porque no hemos tenido más remedio que creer la narrativa de la libertad como sinónimo de tener-que-elegir entre un ilimitado y opresivo horizonte de posibilidades, olvidando que, a la vez, ese proceder nos ata a una voraz dinámica de constante producción sujeta a una perversa rueda de estrés, vigilancia y rendimiento a la que debemos «adaptarnos» –con la consabida resiliencia–.
No nos encontramos ante una sintomatología meramente clínica o psicológico-psiquiátrica; nos enfrentamos, más bien, a un estado de cosas ontológico responsable de que nos sintamos agotados, defraudados o incluso tristes respecto a nuestro ordinario estar en el mundo. Teniendo en cuenta que el término «resiliencia» proviene del argot de la ingeniería de materiales (alude a la capacidad de un material para absorber cierta carga de energía sin deformarse), quisiera emplear aquí el concepto de «fatiga estructural» para referirme a esta suerte de aletargamiento emocional en y desde el que existimos como estado latente desde el que se vertebra nuestro hacer. Fatiga estructural de ser tan disciplinadamente resilientes. No se trata de una enfermedad emocional o psicológico-psiquiátrica, sino de una fractura sigilosa originada por el perverso imperativo (auspiciado desde entendederas empresariales y políticas) de soportar, de aguantar, de obedecer.
Ya no es suficiente con acudir a terapia psicológica para aliviar este aletargamiento –cuando no colapso– emocional, en tanto que los procesos terapéuticos suelen ayudar al sujeto a que se aclimate a ciertas condiciones interpuestas entre él y la realidad. Por eso se hace necesaria y urgente una profunda y radical reflexión contextual que nos informe de que esa adaptación se está produciendo a costa de nuestra salud física y emocional. Que nos zarandee como sociedad. La cuestión a la que tendríamos que asomarnos no es tanto la referente a los hechos («¿qué está ocurriendo?», con la que nos polarizan desde la política institucional y la prensa interesada) o a los efectos de esos hechos («¿por qué nos sentimos como nos sentimos?», con la que se lucran gurús y pseudoterapias). Debemos reflexionar sobre el ser mismo de la realidad: ¿qué está permitiendo que ocurra lo que ocurre?
La fatiga estructural, en terminología clínica, es un síntoma sin enfermedad
Aquella fatiga estructural a la que me refiero se traduce en un desaliento sin causa aparente que no se explica con la aparición de un evento traumático: parece que siempre estuvo con nosotros. En terminología clínica, estamos ante un síntoma sin enfermedad. Y me atrevo a lanzar una hipótesis. Esa extenuación ontológica se debe a un duelo, a una pérdida que aún no hemos asumido: se trata de la desaparición de lo imperecedero. El ser humano ha vivido siempre asombrado por cuanto le rodea, comenzando por el cielo, alzando la vista hacia lo que no cambia, o con el «rumoroso mar», como leemos en la Ilíada. Hoy, nuestros cuerpos –domados mediante el imperativo del aguante, de la dañina resiliencia en la peor de sus acepciones– han quedado sometidos a la tiranía de un banal entretenimiento (que nos expropia de un sentido más hondo de la existencia), de un contexto que le oprime a sacrificarse (la resiliencia, a mi juicio, no es más que la culpa laicizada) y, en fin, por el totalitarismo de una vacuidad que nos ha expropiado de nuestra atención. Hemos dejado de poder poner atención en todo lo que trasciende nuestros yugos; hemos dejado de atender a cuanto nos hace libres, empezando por la imaginación.
Por eso, y acaso de manera inconsciente, anhelamos lo incaduco, lo inmarchitable, aquello que trascienda la rumiadora y desgastante superfluidad de nuestro presente. Porque existe algo en nosotros que se resiste a aceptar que la realidad queda reducida al insaciable ciclo de consumo, a la urgencia y a la rapidez, al imperativo de lo útil y de la productividad. Lo presentimos, y estamos en pleno duelo por esa dolorosa pérdida. La obsolescencia de cualquier experiencia, la vaciedad y la falta de vínculos significativos, hitos de nuestra época, nos hacen sentir una nostalgia del Absoluto, en expresión del poeta Novalis, que nos informa de un elemento de permanencia –desaparecido– en todo lo existente, de una suerte de continuidad esencial que escapa de las anhelantes dinámicas del mercado y de la tecnología digital, que todo lo transmutan en producto transitorio para movilizarnos mediante la aparición de gratificaciones instantáneas, fútiles, poco significativas: repletas de acción, pero triviales y huecas. Merece la pena recordar este fragmento de María Zambrano en Hacia un saber sobre el alma («La ‘Guía’, forma de pensamiento»): «Mientras la vida se llena de instrumentos técnicos, de maravillas técnicas, de cachivaches de todas clases, el alma y el corazón quedan vacíos, y las horas están sujetas a la terrible opresión de la vaciedad de un tiempo muerto, el vacío se adueña de las vidas».
Mi hipótesis es tajante: guardamos una íntima certeza de que algo esencial, de que un elemento primigenio y fundamental se nos está escapando mientras, excitados e impelidos por el trasiego contemporáneo, fingimos estar satisfechos. En paralelo, el aburrimiento que surge al permanecer atiborrados por tales gratificaciones constantes y fútiles (stories, tiktoks, reels) encierra una relación directa con nuestro estado de ánimo. Intentamos encontrar en ese entretenimiento huero y angustiante lo que este mismo nos ha arrebatado: un lento disfrute del mundo y, de su mano, el encuentro con la Belleza. Estas clarividentes palabras de Madame de Staël en sus escritos sobre antropología relatan a la perfección lo que intento decir: «Nada hay más penoso que el instante que sucede a la emoción: el vacío que deja tras sí causa una mayor infelicidad que la privación misma del objeto cuyo deseo nos excitaba. Lo más difícil de soportar para un jugador no es haber perdido, sino dejar de jugar» (De la influencia de las pasiones). Y en esas estamos, en ese contexto que nos presentan como única posibilidad.
Plotino explicó que el ser humano se emociona inevitablemente cuando asiste a la aparición de aquello que no puede morir
Plotino, filósofo neoplatónico del siglo III d.C., explicó que el ser humano se emociona inevitablemente cuando asiste a la aparición de aquello que no puede morir, ante la huella de lo Inmortal en medio de la finitud. En sus Enéadas (IV, 9) escribió que «todas las almas son una» y que, por tanto, todos estamos hermanados de principio a fin («la unidad de todas las cosas se debe a que el alma es una sola»). Sirva esta alusión para vertebrar un renovado y necesario concepto de comunidad, pues sostenía Plotino que el auténtico sentimiento de amistad emana cuando entre nosotros surge esa constatación: que el otro no es un otro, sino que todos somos lo mismo en el Uno. Entre tanta espectacularización de la realidad, hemos acabado por creer que somos los afanosos y ufanados dueños de nuestros propios escenarios, que debemos atiborrar con atrayente fanfarria y atronador relumbrón. Mientras, lo fundamental queda olvidado. Dice Plotino (III, 5): «las almas tienen apetencia de la Belleza en sí».
Nos han acostumbrado a existir como si todo cuanto acontece tuviera fecha de caducidad: emociones, vínculos, las propias palabras. Se nos trata, hasta haberlo interiorizado, desde el prisma del rendimiento, de la eficacia y de la rentabilidad, abocándonos así a un vértigo en el que nuestras subjetividades son reducidas a su funcionalidad (trabajo, gimnasio, compartir en redes sociales, consumo cultural, etcétera). Pero es aquel incorruptible y callado anhelo de Infinito lo que nos hermana y nos hace sentir arraigados, lo que evita nuestro aislamiento. Cuidémonos desde la firme custodia de lo imperecedero.




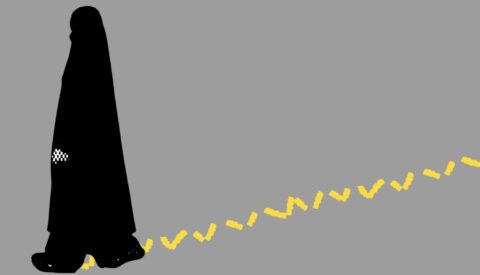






COMENTARIOS