Todo parece ir más rápido
La actual sensación de aceleración permanente no parece una mera percepción subjetiva. La civilización ha hecho del ritmo su tótem, la velocidad es valor y el tiempo, oro.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025
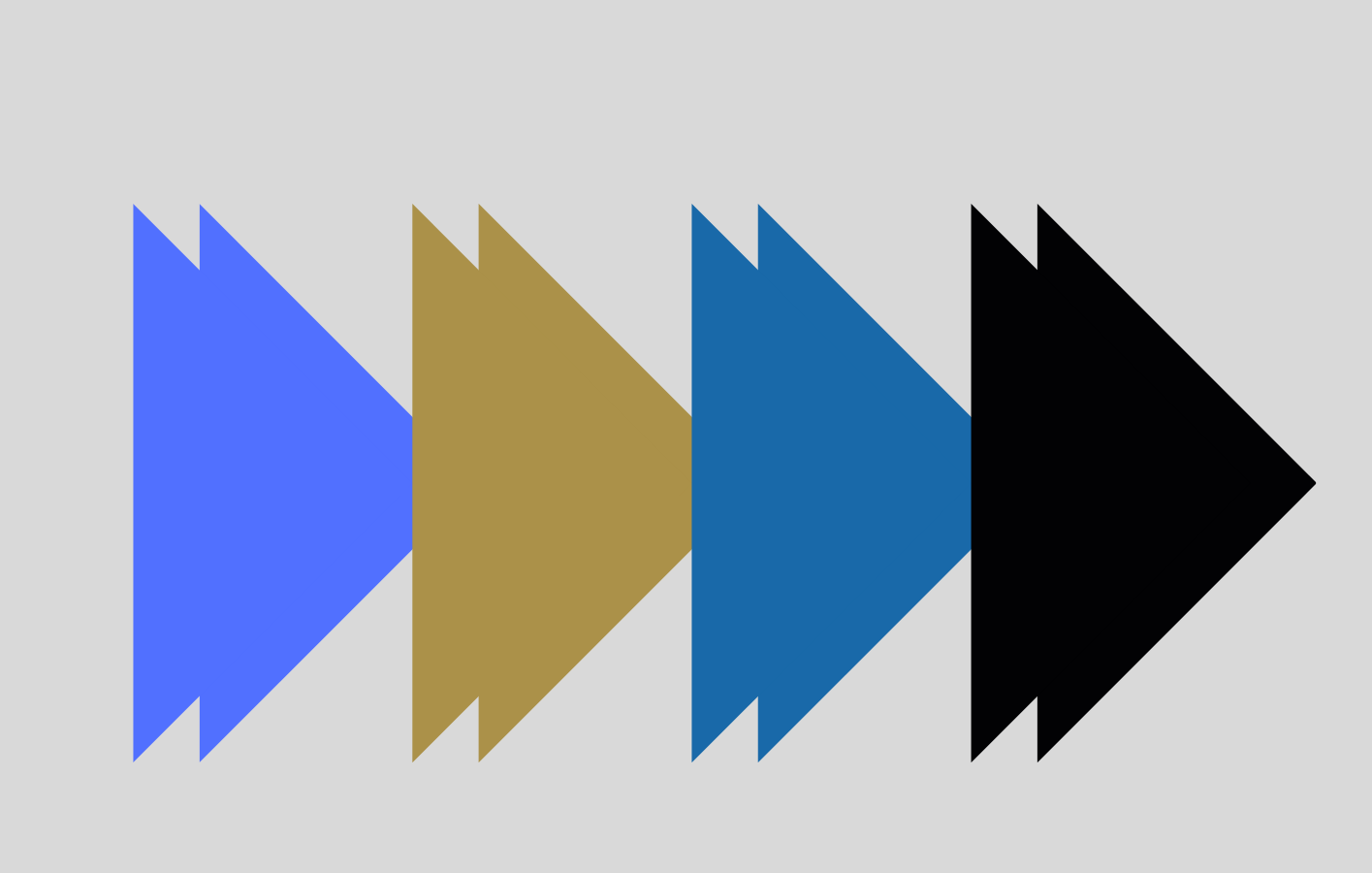
Artículo
Todo ocurre deprisa. Es frenético. Despiertas, correo, café, limpiar, tráfico, móvil. ¡Rápido! Notificación, mensaje, reunión, entrega, compra. ¡Ya! Vacaciones, coche, hotel, monumento visitado, foto, ¡check! Siguiente ciudad, siguiente historia, siguiente concierto. ¡Más rápido! Diez minutos de descanso, veinte pestañas abiertas, tres chats sin responder. Todo urge, todo corre, todo arde, te quemas. Y todavía así, sientes que llegas tarde.
La civilización ha hecho del ritmo su tótem, la velocidad es valor y el tiempo, oro. Todo debe suceder cuanto antes, producirse antes, disfrutarse antes. Las noticias se actualizan por minuto, los pedidos llegan en horas, las películas se ven a 1,5x mientras se habla por WhatsApp. La prisa es el signo de los tiempos y, paradójicamente, también su enfermedad. Afecta a los sistemas productivos, a la forma de pensar, de relacionarse y de experimentar el mundo. También a la salud.
La actual sensación de aceleración permanente no parece una mera percepción subjetiva. Sociólogos como Hartmut Rosa han descrito cómo la modernidad tardía se define por la «aceleración social», tanto del cambio tecnológico como de la producción y la vida cotidiana. Nada escapa de este torbellino. Los dispositivos prometen eficiencia, pero lo ganado en rapidez se pierde en atención. No se trabaja menos, se hacen más cosas simultáneamente, con menos pausa.
El efecto es una fatiga difusa, difícil de caracterizar. No es el cansancio físico del trabajo manual, sino más bien una saturación mental y emocional. Estamos expuestos a estímulos continuos con la obligación de reaccionar a cada uno. Sorprendentemente, muy pocos dejan huella. Lo urgente borra lo importante, es decir, la degustación del instante. El filósofo Martin Heidegger ya hablaba de esto al referirse a la «existencia inauténtica». Una vida absorbida por el flujo de lo cotidiano, en la que el individuo se dispersa entre tareas, sin tiempo para preguntarse quién es ni hacia dónde va.
Esa existencia inauténtica se plasma en la agenda saturada y en la pantalla encendida. La plenitud aguarda al final de la lista de tareas por hacer. Pablo d’Ors lo escribió con lucidez en su Biografía del silencio: «Había viajado a muchos países; había leído miles de libros; tenía una agenda con muchísimos contactos y me había enamorado de más mujeres de las que podía recordar. Como muchos de mis contemporáneos, estaba convencido de que cuantas más experiencias tuviera y cuanto más intensas y fulgurantes fueran, más pronto y mejor llegaría a ser una persona en plenitud. Hoy sé que no es así: la cantidad de experiencias y su intensidad solo sirve para aturdirnos. Vivir demasiadas experiencias suele ser perjudicial».
Lo urgente borra lo importante, es decir, la degustación del instante
El testimonio condensa una sugerente intuición: la acumulación precipitada de experiencias no es sinónimo de vida rica. Es sinónimo de dispersión, de una hiperactividad vital que termina por anestesiar.
Finiquitado el diagnóstico, ¿cuál es la prescripción? La respuesta probablemente sea doble. Es evidente que cada individuo tiene cierto margen de acción. Puede apagar notificaciones, limitar el consumo de información, reservar espacios de silencio, recuperar la lectura lenta, el paseo sin objetivo o acotar las grandes ambiciones vitales (como un ascenso laboral o visitar x número de países). Son gestos modestos pero significativos que, sin resolver el problema estructural, sí permiten atenuarlo.
Por supuesto, la aceleración no es solo una elección personal. Es una dinámica colectiva sostenida por el modelo económico. La lógica del crecimiento continuo exige producción y consumo sin freno. En paralelo, las redes sociales premian la presencia constante y los empleos valoran la disponibilidad total. La vida lenta, por ende, no puede limitarse a un gesto individualista o estético, como quien adopta una moda. Si se convierte en un producto más del bienestar torna en pescadilla que se muerde la cola, algo carente de sentido.
Hablar de una vida pausada («slow life») sin ingenuidades implica reconocer que no todos pueden permitirse bajar el ritmo, ya que hay que pagar el alquiler. Por eso, la desaceleración real exige también un cambio de paradigma. Un cambio que comporta repensar el valor del tiempo en las instituciones, en la educación, en el trabajo. Dar espacio a lo que no produce, a lo que no se mide en rendimiento.
No se trata de oponerse a la modernidad ni de idealizar un pasado más holgado. La tecnología no es enemiga, pero su uso acrítico sí puede serlo. El horizonte no es volver atrás, es recuperar el control sobre la velocidad. Aprender a marcar el compás de la vida sin dejar que sea impuesto por dispositivos o calendarios.
La lentitud no es pasividad, es atención. Significa conceder tiempo a lo que lo merece, que, a fin de cuentas, no son pocas cosas en esta colorida vida. Piénsese en una conversación sin apuro, en una lectura completa, una comida sin pantalla o, poniéndonos líricos, en observar pausadamente un atardecer. En la pausa está el gozo.
Es posible que no se pueda frenar el mundo de golpe, pero sí a los pocos. Desacelerar, en última instancia, no es retirarse. Es percatarse de que vivir no consiste en llegar antes, sino en estar de verdad.





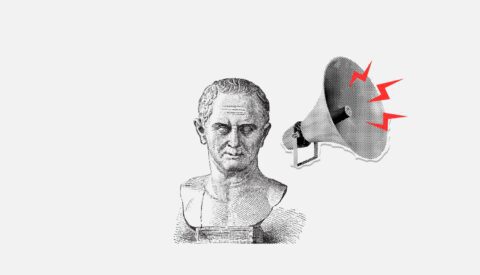





COMENTARIOS