El mundo contra los gordos
Mientras sostengamos que los gordos son culpables por desidia y gula, no nos cuestionaremos por qué un carro de la compra de comida sana y fresca es mucho más caro que uno de fritos y procesados.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
El escritor gallego Castelao fue también un humorista gráfico tan ácido como tierno. En sus viñetas más sociales de la década de 1920, retrataba a los caciques y a los banqueros como señores gordos con chistera, puro y sortijas en los dedos. Así se parodiaba a los ricos entonces, como hemos visto incluso en Walt Disney. Cuando yo era pequeño leía la revista Don Mickey, y me chiflaba un recurso de deus ex machina de las historietas: cuando al guionista se le iba de las manos la trama, le quedaba una página para resolverla y no había forma de llegar a un desenlace, aparecía uno de esos personajes gordos con chistera y sortijas que decía: «Disculpe, soy un millonario excéntrico; no he podido evitar escuchar su problema y casualmente tengo aquí la solución». Y fin. Cuántas veces he querido terminar yo un libro con la intervención de un millonario excéntrico.
En las viñetas de Castelao, los ricos eran los malos. En las de Don Mickey, los buenos que ayudaban a los personajes desesperados. Pero en ambos casos eran señores muy gordos. Cien años después, nadie dibujaría a un millonario —excéntrico o no— con esa facha. Los ricos son flacos. Se pinchan Ozempic, tienen entrenadores personales y dietistas y fingen que leen las Meditaciones de Marco Aurelio. El rico de las caricaturas clásicas vivía en una página de Caius Apicius, zampaba ostras y chuletones y besugos, y hacía de cada comida una orgía imperial romana. El rico actual cuenta calorías y ayuna intermitentemente. Los ricos de antes eran excesivos. Los de ahora, monacales.
La báscula ha cambiado de bando. Quien acostumbre a ver fotos de la primera mitad del siglo XX puede comprobar que apenas había gordos por las calles. El verso que alude a la «famélica legión» en La internacional no era una licencia poética, sino una descripción rigurosa. Los italianos que corren por las películas del neorrealismo son flacos, como flacos son los figurantes de Robert Capa en los campos de Teruel o en las calles de Madrid. Los curritos eran frugales y no necesitaban gimnasio, pues el ajetreo de la fábrica valía por varios entrenamientos de fuerza.
Los parias de la Tierra ya no forman una legión famélica. Hace tiempo que engordaron, contrajeron diabetes y sufren infartos por atiborrarse de fritos, hamburguesas y congelados. La obesidad es un indicador de pobreza, cuando antes lo era de lo contrario.
La obesidad es un indicador de pobreza, cuando antes lo era de lo contrario
En algún momento después de 1945, los pobres empezaron a comer. Europa y Estados Unidos erradicaron el hambre y dejaron a los pobres con otras carencias, pero no sin calorías. Ser pobre suponía vivir en peores casas y peores barrios, vestir peor ropa y estudiar en peores colegios, pero no acostarse sin cenar. Cuando los pobres empezaron a engordar, a los ricos no les quedó más remedio que ponerse en forma y a dieta. ¿De qué otro modo se iban a distinguir de los pobres, si no?
Consecuentemente, ser gordo empezó a ser un problema. Antes de que fuera un problema de salud, lo fue de clase. Y tal vez nunca habría sido un problema sanitario ni lo habrían calificado nunca de epidemia si no hubiese devenido antes un estigma de pobreza.
No estoy negando con esto que la obesidad sea peligrosa, indeseable ni que provoque enfermedades y acorte la esperanza de vida, como demuestra de sobra la evidencia científica. Tampoco que haya una relación entre los hábitos cotidianos más perezosos y la gordura. Combatir ciertas inercias y el consumo de alimentos grasos o claramente insalubres es una intervención social legítima. Está bien que se informe sobre los riesgos y que se promueva una vida con más ejercicio físico y menos pizza de supermercado, pero con estas coartadas tan razonables y necesarias se sostiene un ambiente de culpabilización y acoso a los gordos que solo se explica por el odio de clase.
Un médico influencer colgó hace unos días un vídeo resumiendo un día duro de guardia en el hospital. Había atendido varias urgencias en el quirófano, y todas menos una eran de obesos que fumaban y bebían. El médico hacía un llamamiento trágico a la población para cuidarse, adelgazar y hacer ejercicio. Era un mensaje lleno de buena voluntad, pero el infierno está empedrado de buenas intenciones: básicamente, este joven sanitario estaba culpando a sus pacientes. Como un cura en el púlpito, les decía que se lo habían buscado, que estaban recibiendo el castigo por sus pecados, y ahora les tocaba pasar la penitencia si querían salir del redil de los pecadores y reincorporarse al rebaño de los justos.
Se sostiene un ambiente de culpabilización y acoso a los gordos que solo se explica por el odio de clase
La obesidad, como lo fue mucho tiempo el cáncer y como lo fue el sida, se presenta como el infierno que los enfermos han construido bajo sus pies. Se lo tienen merecido, y no faltan voces que cuestionan la asistencia sanitaria que reciben. Si no hicieron caso a los avisos, si siguieron empapuzándose de patatas fritas y cerveza, que apechuguen y que se paguen ahora el triple baipás coronario o el trasplante de hígado.
Conviene mirar bien las viñetas de Castelao y de Don Mickey, comparándolas con los tecnogurús de Silicon Valley y estrellas de Hollywood recauchutadas con Ozempic, para que bajemos el tono acusatorio y milenarista y empecemos a pensar el asunto desde una perspectiva más compleja y social.
En un mundo diseñado para el placer inmediato, en el que los mismos ricos flacos y musculados se hacen aún más ricos vendiendo fantasías tecnológicas donde todos los deseos pueden ser atendidos con un clic desde el sofá (enseguida viene un mensajero que te los sirve o aparecen en tu pantalla), es como poco hipócrita reprocharle a un gordo que le falte voluntad. El negocio de los ricos depende de que no la tenga. ¡Si le ponen una hamburguesa en la puerta en cuanto piensa en una, adelantándose a sus deseos explícitos!
Es también hipócrita desconocer que adelgazar y mantenerse en forma exige una inversión en tiempo y en dinero que precisamente la parte de la población más afectada por la obesidad no puede hacer. Si hasta los ricos recurren al Ozempic como atajo para ahorrarse las horas de elíptica, ¿cómo se puede reprochar a un currito que lleva una vida horrible que sucumba a la sección de comida preparada del supermercado y no le dé la gana pagar la cuota de un gimnasio al que no tiene tiempo de ir?
Es hipócrita desconocer que adelgazar y mantenerse en forma exige una inversión en tiempo y en dinero
El gordo, sea rico o pobre —no importa ahora su clase social—, se ve señalado siempre. Su barriga le delata como un vago, un tipo sin carácter, sin voluntad, sin respeto hacia sí mismo. Pondré un ejemplo personal, dado que formo parte del gremio de los gordos, aunque no sea pobre: en una consulta con una doctora nueva a la que no he vuelto a ver, esta me ordenó (recomendar no era un verbo que fuese con su carácter) que hiciese dieta. Le dije que era muy mal momento, que sabía que debía ponerme a ello, pero mi trabajo me exigía entonces unos compromisos sociales, unos viajes, muchas comidas de trabajo, y me resultaba difícil, con ese ritmo, someterme a una disciplina alimentaria y compaginarla con mi esfuerzo profesional, que no podía permitirme aflojar. Sin levantar la vista del escritorio, me replicó: «Ya, pero si en el menú hay fabada o ensalada, tú siempre eliges fabada, ¿verdad?». Me había sentenciado nada más verme. Mis circunstancias vitales, mis limitaciones o mis necesidades se la traían al fresco: yo era un pantagruel, el típico gordo primario y sometido a su hambre de troglodita. Lo demás eran milongas.
Lo mejor del caso es que ella estaba más gorda que yo. El prejuicio está tan arraigado, que hasta las médicas gordas se sienten legitimadas para insultar a los pacientes gordos.
En un mundo donde la fuerza de voluntad puntúa tan bajo y la publicidad ametralla por todas partes con mensajes de relájate y date un capricho, es monstruoso reclamarle a los gordos una disciplina que casi nadie —y mucho menos los tramposos del Ozempic— posee. La ofensiva solo tiene por objeto estigmatizar al obeso para que el flaco se sienta parte de la élite. Quien acumula la disciplina necesaria para mantenerse delgado y en forma puede alcanzar cualquier éxito.
Este discurso no va a reducir la epidemia de obesidad. La presión social y el estigma trabajan en contra de los discursos razonables sobre la alimentación sana, que se perciben como ataques de una ofensiva de odio. Tampoco ayuda a contemplar la dimensión social y económica del asunto. Mientras sostengamos que los gordos son culpables por desidia y gula, no nos cuestionaremos por qué un carro de la compra de comida sana y fresca es mucho más caro que uno de fritos y procesados. Tampoco nos preguntaremos por qué trabajar a turnos o pluriemplearse es incompatible con una rutina de ejercicio físico. Y mucho menos concluiremos que cada gordo es él y sus circunstancias, y que hay muchas comorbilidades anteriores a la obesidad (artritis, enfermedades de huesos, etcétera) que hacen que perder peso exija un esfuerzo y un dolor físico difíciles de tolerar para la mayoría de las personas.
Todo eso demanda comprender al otro. Y no estamos en esas. Nos sale mejor señalar y culpar.




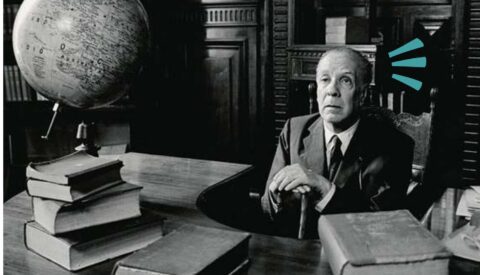
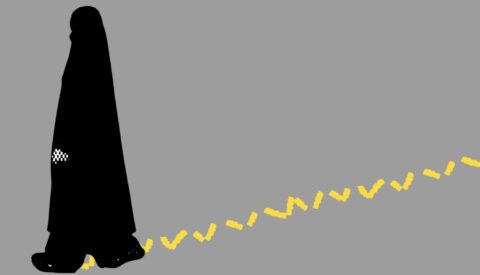






COMENTARIOS