Louvre
El robo como una de las bellas artes
La profanación del Louvre desnuda la fragilidad de los templos del arte y la vanidad herida de Macron, sin menoscabo de la simpatía que provoca un atraco perfecto.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
El robo del Louvre no es un episodio policial. Es una escena moral y una parábola. También es una ironía monumental: el museo que pretende custodiar la eternidad del arte ha sido despojado con una exactitud que roza la estética. La irrupción no deja rastro de azar; sugiere un método, una partitura. Allí donde la cultura occidental celebra su canon, unos desconocidos han escrito una coda implacable. No se trata solo de lo sustraído, sino de lo revelado: la fragilidad del templo, la insuficiencia de la vigilancia, la vanidad de la grandeza.
El Louvre queda herido, sí, pero la herida mayor incumbe a Francia y al presidente que ha hecho del símbolo un espejo. La profanación del museo desarticula la retórica de la invulnerabilidad, desplaza la conversación del catálogo al rito, de la conservación al poder. Lo que se esfuma no es únicamente un conjunto de piezas, sino la ilusión de que la técnica redime la vulnerabilidad. El Estado se descubre humano; la grandeur, perecedera. De pronto, el mito de la fortaleza se revela como lo que siempre fue: un teatro de convenciones sostenido por cámaras, protocolos y consignas.
Y, sin embargo, el crimen proyecta un resplandor incómodo que nadie se atreve a mirar de frente: la perfección del gesto. Se puede execrar la finalidad, pero cuesta no reconocer la excelencia de la ejecución. Ahí asoma Thomas De Quincey y su provocación inolvidable: El asesinato considerado como una de las bellas artes. Trasladada al latrocinio, su tesis incomoda por lúcida. Hay crímenes que se vuelven objeto estético cuando alcanzan una coherencia interna, una lógica de medios y fines, una forma. No porque ennoblezcan el mal, sino porque revelan —como una lámpara cruel— la arquitectura de nuestras idolatrías. En ese sentido, el robo del Louvre, concebido con frialdad muscular y con una precisión casi musical, se ofrece como obra negra y como crítica. Es un espejo impío que devuelve a la cultura su rostro más expuesto.
No se trata solo de lo sustraído, sino de lo revelado: la fragilidad del templo, la insuficiencia de la vigilancia, la vanidad de la grandeza
Asoma entonces la otra ironía: la justicia poética. El Louvre no solo fue víctima; ha sido también heredero de expolios antiguos. Su magnificencia —inyectada de botines imperiales— se edifica sobre derrotas ajenas. Iglesias italianas, monasterios españoles, palacios flamencos conocieron esa pedagogía del despojo que la historia rebautiza como «traslado», «incautación», «reintegración patrimonial». Si hoy un golpe de guante blanco atraviesa sus defensas, el museo contempla, por un instante, el negativo de su memoria: aquello que exhibe como trofeo universal nació muchas veces del arrebato. No se legitima el delito por contraste, pero se entiende la potencia alegórica: el gran museo del expolio ilustrado prueba la dosis exacta de su propia contradicción.
Conviene, no obstante, atenerse a un principio: el Louvre pertenece a todos. Concentra una promesa civilizatoria. Su vulneración no afecta solo a Francia, sino al pacto que asigna al arte un estatuto de refugio. Lo que se violenta es la idea de que la belleza es custodiable; lo que se pierde es la superstición de que la técnica blinda el misterio. En la era de los sensores y de las trazas digitales, en la liturgia diaria de las cámaras, el golpe demuestra que la seguridad absoluta es un oxímoron. Los templos que creíamos inexpugnables funcionan, en realidad, como vitrinas de nuestra impotencia: cuanto más sofisticado el cerrojo, más reveladora la hendija.
La paradoja estética se impone. El robo, lejos de destruir el arte, lo vuelve visible. Adscribe de nuevo a las obras el temblor de la pérdida, sin el cual la belleza se burocratiza. El turismo masivo había nivelado la experiencia, la había convertido en trámite: colas, selfies, mercancía. El latido que inaugura el riesgo restituye al museo su aura. No lo ennoblece el delito, lo salva el estremecimiento. Saber que lo valioso puede ausentarse otorga peso; recordar que la eternidad es una ficción devuelve hondura a los mármoles y a las telas. El Louvre, herido, resplandece más mortal y, por eso, más verdadero.
También la política queda desnuda. El golpe desbarata una narrativa de control. Señala el desajuste entre el teatro de la autoridad y la evidencia material de sus límites. La humillación no reside en el monto del botín, sino en la comprobación de que la maquinaria del Estado, dispuesta para neutralizar la excepcionalidad, se ve sorprendida por una inteligencia adversaria que no necesita violencia para imponerse. Es la vieja lección de la astucia contra la fuerza, del cálculo contra la complacencia. Una vez más, el símbolo se adelanta al informe: Francia no ha perdido joyas; ha perdido certezas.
Vuelve entonces De Quincey. Su tratado satírico no es una apología del crimen, sino un examen de la forma. Propone —con diabólico sarcasmo— que el horror, cuando se organiza con maestría, reclama un juicio estético. ¿Y si el escándalo de hoy consistiera en admitir que el plan de los ladrones posee una plasticidad que merece ser descrita con el léxico de las artes? La disciplina del tiempo, la economía del gesto, la inteligibilidad del propósito: esculpen una figura. El juicio moral permanece: robar es una afrenta a lo común. Pero el juicio estético, que se atreve a nombrar la forma del ultraje, explica por qué el hecho nos obsesiona. No solo nos indigna: nos fascina.
En la era de los sensores y de las trazas digitales, el golpe demuestra que la seguridad absoluta es un oxímoron
El Louvre sale de la noche con una herida y con un aprendizaje. Descubre que su fuerza no reside en las puertas blindadas, sino en la confianza frágil que deposita la sociedad en su misión. Asume que la conservación no es un estado, sino un combate sin gloria. Acepta que el mito de la invulnerabilidad corrompe el sentido de los museos como espacios de hospitalidad. Y recuerda que su grandeza no es la suma de sus tesoros, sino la conciencia de custodiar una historia que no nos pertenece en propiedad, sino en préstamo.
El lector exigirá una condena sin matices. La hay. El robo hiere el bien común, hiere la continuidad de la memoria, hiere la posibilidad de que la belleza nos concierna sin mediaciones. Pero la condena no excluye el pensamiento. Y pensar obliga a admitir que la estética del delito desnuda las grietas del relato triunfal sobre el que se alzan nuestros templos. De Quincey sabía que la moral sin forma se queda en sermón, y que la forma sin moral degenera en circo. La madurez civil consiste en sostener ambas dimensiones: repudiar la ofensa y descifrar su gramática.
El golpe ha desbaratado la vanidad del poder, ha iluminado la contradicción histórica del museo y ha devuelto a las obras el aura del peligro. En la sombra de esa escena se escucha la risa soterrada de De Quincey: no porque celebre el crimen, sino porque advierte en su arquitectura una forma. El robo del Louvre, considerado como una de las bellas artes, no es una licencia retórica, sino el diagnóstico de una época que solo comprende la gravedad cuando adopta la máscara de la belleza.
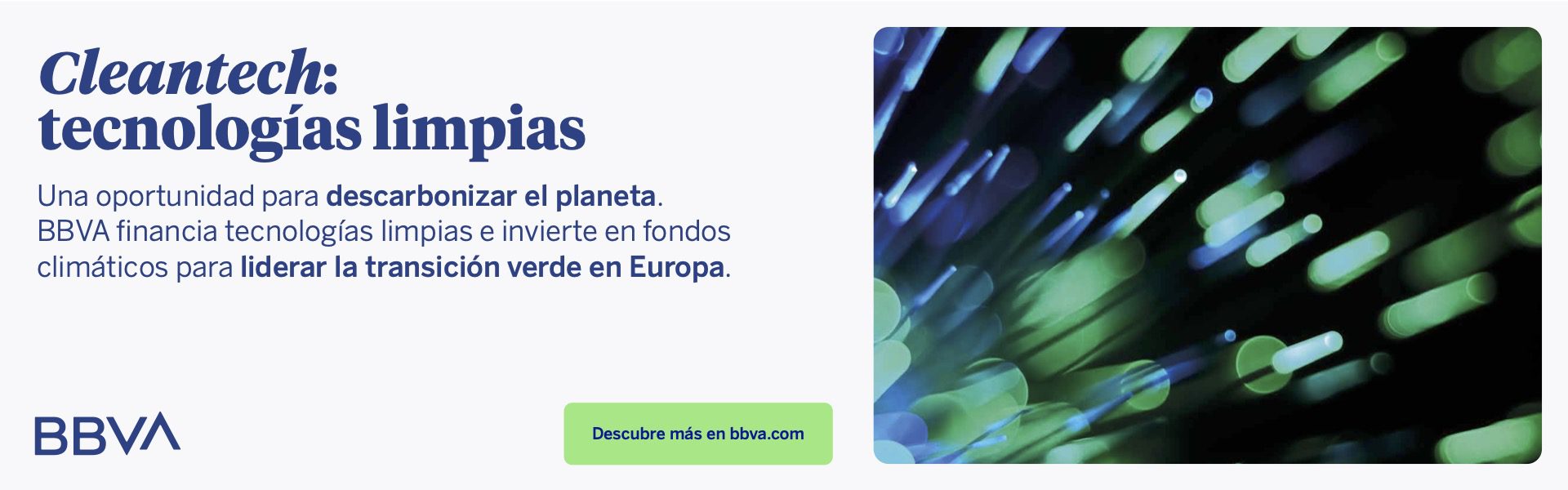











COMENTARIOS