El crepúsculo del mundo compartido
El magnífico ensayo de Máriam Martínez-Bascuñán demuestra que cuando los hechos alternativos arrasan la verdad y condenan a la democracia a la soledad, como advirtió Arendt, lo que se derrumba no es la política, sino el suelo mismo de la ciudadanía.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
El concepto de «hechos alternativos» podría haber sido un sarcasmo si no hubiera terminado convirtiéndose en la coartada de una época. Fue el bautismo de fuego del trumpismo, pero también la piedra angular de un tiempo político donde la verdad se convierte en materia fungible, moldeable, sustituible. No es que la mentira sea un hallazgo reciente —ahí están los sofistas, los propagandistas, los censores de todos los tiempos—. Lo inquietante es la naturalización de su valor de uso, la banalidad con la que se nos invita a habitar un espacio común corroído por la duda, la sospecha y la descomposición de los consensos mínimos.
Máriam Martínez-Bascuñán propone en El fin del mundo común un diagnóstico que no es solo académico, sino clínico. La política se nos presenta como una dolencia autoinmune: las democracias se atacan a sí mismas en el mismo lugar donde se asientan, es decir, en la deliberación pública. Y si la deliberación pública se disuelve, si no hay una realidad común reconocida, lo que se fractura es el suelo bajo nuestros pies.
Arendt, siempre Arendt, actúa aquí como un oráculo. La filósofa alemana entendió que la pluralidad humana exigía un escenario compartido para ser ejercida. No se trata de que todos pensemos igual, sino de que miremos al menos hacia el mismo objeto de debate. La metáfora es casi infantil: podemos discrepar sobre si el vaso está medio lleno o medio vacío, pero necesitamos aceptar que el vaso existe. Lo que está en juego en la posverdad es la posibilidad misma de ese vaso.
El ensayo se mueve con destreza entre las intuiciones arendtianas y la cartografía de los pensadores que denunciaron la erosión de la verdad: Orwell, que nos advirtió de la neolengua y del control del pasado; Foucault, que señaló la genealogía del poder en la producción de discursos; Platón, que ya desconfiaba de las sombras en la caverna. La autora los convoca sin solemnidad libresca, como aliados en la comprensión de un tiempo en el que el relato se ha emancipado de la realidad y en el que la política, reducida a espectáculo, ya no necesita comprobarse en los hechos.
La novedad no es la mentira, sino la anestesia moral que la acompaña. La mentira clásica exigía todavía un duelo: quien engañaba debía ocultarse, disfrazar, disimular. La posverdad es más indolente. Se muestra en público, se repite con desparpajo, se inmuniza por reiteración. Y aquí radica el fin del mundo común: la imposibilidad de construir una memoria compartida, de articular un relato cívico que nos vincule como ciudadanos.
La novedad no es la mentira, sino la anestesia moral que la acompaña
Arendt intuyó que el totalitarismo se alimentaba de la soledad y de la incapacidad de distinguir entre verdad y ficción. Martínez-Bascuñán lo traslada a la intemperie democrática: la política contemporánea es un campo en el que los adversarios ya no compiten sobre proyectos de futuro, sino sobre el sentido mismo de lo real. Si los demócratas discuten sobre cifras de muertos en una pandemia, sobre imágenes adulteradas de una manifestación, sobre bulos que circulan como dogmas, el debate se convierte en una torre de Babel. Nadie traduce, nadie reconoce. Se disuelven los puentes, se pudre el suelo.
El ensayo es lúcido porque no se complace en el lamento. Martínez-Bascuñán evita el tono apocalíptico. No se trata de anunciar el colapso de la democracia, sino de señalar sus fragilidades. La pregunta no es «¿hemos perdido la verdad?», sino «¿cómo podemos resistirnos?». Y ahí emerge una propuesta de regeneración que pasa por reconocer la vulnerabilidad de los espacios comunes, por custodiar la deliberación como si fuera un bien escaso, por devolver al lenguaje su capacidad de crear mundos y no de arruinarlos.
El estilo recuerda que la autora es tanto profesora de Ciencia Política como columnista. Hay rigor, pero también filo periodístico, esa vocación de traducir complejidades sin sacrificar precisión. El libro no se refugia en la jerga académica, sino que se atreve a bajar a la arena del presente: Trump, los populismos, la política digital, los memes como armas de destrucción masiva de contexto. La filosofía se entrevera con la crónica.
El título es una advertencia y una elegía: El fin del mundo común. No el fin del mundo, que sería un cataclismo metafísico, sino el fin de ese lugar compartido donde la política podía discurrir como conversación entre ciudadanos. Lo que se anuncia no es el apocalipsis, sino el aislamiento, la tribalización, la deriva hacia burbujas cerradas donde la única verdad es la que se proclama al interior del grupo.
Lo paradójico es que este final se produzca en una era de sobrecomunicación. Nunca habíamos hablado tanto y nunca nos habíamos entendido tan poco. La paradoja de la aldea global es que se ha convertido en una archipiélago de islas incomunicadas. La autora propone, siguiendo a Arendt, rescatar la noción de pluralidad: no basta con coexistir, hay que convivir; no basta con opinar, hay que reconocer la existencia del otro como interlocutor legítimo.
La pregunta última queda abierta: ¿cómo resistir? No hay una receta universal. Martínez-Bascuñán apunta a la educación cívica, a la vigilancia crítica, a la preservación de un periodismo que no renuncie a su función de mediación. Pero sobre todo señala la necesidad de restituir la confianza en la conversación pública. Recuperar la polis como lugar de encuentro. Porque si se extingue ese espacio común, lo que desaparece no es solo la democracia. Desaparece la posibilidad misma de ser ciudadanos.
El libro convoca el sentido de la responsabilidad. No podemos resignarnos a que el espacio compartido se erosione bajo la coartada de los «hechos alternativos». La verdad no será absoluta, pero sin un mínimo de ella no hay convivencia posible. Lo que Arendt defendía como pluralidad corre el riesgo de degenerar en un pandemónium de soledades. Y ese, sí, sería el verdadero fin del mundo.
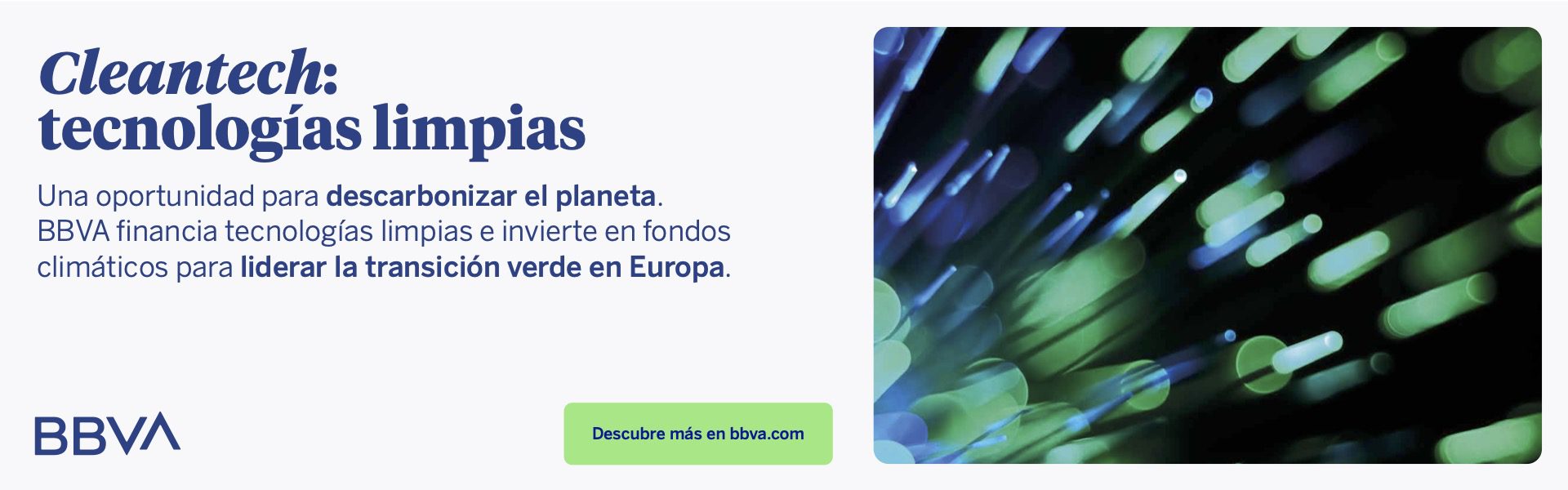



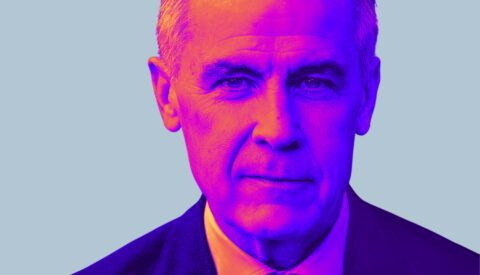






COMENTARIOS