Wolfram Eilenberger
«El núcleo de la libertad es pensar por uno mismo»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
En ‘Espíritus del presente. Los últimos años de la filosofía y el comienzo de una Nueva Ilustración 1948-1984′ (Taurus), el filósofo alemán Wolfram Eilenberger (Friburgo, 1972), fundador de ‘Philosophie Magazin’ y miembro del St. Gallen Collegium de la Universidad de St. Gallense, se sirve de cuatro pensadores indispensables del siglo XX para animar a los lectores a pensar por sí mismos y combatir esa sensación generalizada de impotencia: Adorno, Sontag, Feyerabend y Foucault. Pero advierte: pensar de manera autónoma, ser soberano de las propias ideas y conceptos no es una tarea fácil, requiere ejercitarse y no asegura la felicidad. Eso sí, reporta la libertad. No es pequeña la trucha.
No sé si hablar de una nueva Ilustración en un momento en el que el nihilismo, los totalitarismos y la idea de lo común está en jaque es demasiado utópico. La propia filosofía está en entredicho, desapareciendo paulatinamente de nuestros planes educativos…
Cada país tiene su cultura y su propia relación con la filosofía; en Francia está muy asentada en los planes de estudios, en Alemania tenemos problemas con la Iglesia católica, que no está satisfecha con lo que se enseña y cómo se enseña, pero no me preocupa tanto el hecho de la asignatura en sí, porque hay muchas formas para familiarizarse con el arte de la filosofía. Dentro de la cultura española, por ejemplo, la principal vía para hacer filosofía ha sido la literatura, como en Rusia. Por eso considero que no nos tendríamos que enfocar en la materia de la filosofía en la enseñanza ordinaria sino en el arte de pensar por uno mismo, que permite a su vez tener un pensamiento crítico, y hay muchas maneras de llegar a ese pensamiento autónomo.
¿Qué ha ocurrido para que la libertad se haya convertido hoy en día en aquello que ya apuntó La Boétie, la servidumbre voluntaria?
Algo extraño ha ocurrido con la palabra libertad, eso es cierto. Tenemos que observar el cambio que se ha producido en las ciencias políticas: durante los 60 y 70, la «libertad» era un concepto que asumían y enarbolaban los oprimidos de izquierdas; ahora se ha convertido en un término de la derecha. ¿Por qué? ¿Cómo? Partiendo de que no soy un entusiasta de esos grandes conceptos, porque no son muy explicativos y, por tanto, al capitalismo le vienen muy bien, te diré que uno de los mejores servicios que podemos hacer a nuestra cultura hoy en día es rescatar el concepto de «libertad» y utilizarlo correctamente, sin dejar que la derecha se lo apropie, porque cuando una cultura pierde el sentido real de lo que significa ser libre está en mala forma. Eso implica un reproche a la izquierda, por dejación de sus responsabilidades, porque en este hecho la izquierda tiene una enorme responsabilidad. Desde ahí trato en el libro de hablar de la libertad de una manera emancipatoria. Es un concepto que se ha dado la vuelta contra sí mismo; las personas que gritan «libertad» están traicionando el concepto. El núcleo de la libertad, tanto en la sociedad moderna como en la actividad de la filosofía, es pensar por uno mismo, que es algo muy difícil.
«Cuando una cultura pierde el sentido real de lo que significa ser libre está en mala forma»
Pero por ello apostó la Ilustración…
Sí, pero uno de los principales problemas de la Ilustración es que daba por hecho que todo el mundo es capaz de pensar por sí mismo, así, sin esfuerzo, por ciencia infusa. Y no, pensar por uno mismo es como la gimnasia, si quieres hacer un mortal tienes que practicar mucho. Pensar por uno mismo es muy duro, requiere entrenamiento y práctica. Uno de los conceptos ligados a la libertad es ese, requiere algo de esas personas que van a pensar por sí mismas, un esfuerzo doloroso. Que nadie se engañe, se requiere una enorme voluntad, es lo que explico en mi libro: ser como Sontag o Foucault, hablar por nosotros mismos, con nuestros propios conceptos, exige una enorme implicación y trabajo. Una de las versiones banalizadas de la democracia es que esta se basa en la opinión, pero no toda opinión es cualificada. Solo una opinión cualificada hace ciudadanos cualificados.
Usted habla del concepto de autonomía (mündigkeit, está formulada en Kant y viene de la palabra «mundo»), que es una suerte de libertad ampliada. Si ejercer la libertad requiere coraje, ¿qué disposición de ánimo se necesita para ser autónomo?
Lo que intento hacer en este libro es, a partir de cuatro figuras ejemplares, mostrar que es posible esa autonomía que ellos conquistaron. Porque nadie es autónomo de partida, la autonomía es autodeterminación, y tienes que tener un «auto», un «yo», ser una persona, y emprender ese proceso dinámico e interminable que es la autodeterminación, que presupone la crítica a los discursos reinantes. Si uno piensa con sus propios conceptos y palabras, ha de oponerse a lo que le han enseñado. La idea central de este libro es un propósito de Kant, «la salida del ser humano de su inmadurez autoimpuesta». Cada uno ha de encontrar sus propias palabras, forjar e innovar el propio lenguaje. Estos cuatro ejemplos que utilizo son, además de personas que piensan de manera crítica, poetas. En otras palabras, el arte de la filosofía está ligado a crear nuevos conceptos que den credibilidad al hecho de la autodeterminación. En la filosofía académica ya no tenemos palabras, no hay cuestionamiento conceptual.
Que las propuestas de progreso, de paz entre naciones, del imperativo categórico, fracasaran, ¿a qué se debió?
A la estupidez humana. Este libro arranca en 1948 y llega hasta 1984, ese espacio orwelliano en el que se produce el choque del totalitarismo en nuestras civilizaciones; en 1945, el discurso del progreso no solo no podía prolongarse más, sino que tenía que reajustarse, y Adorno es el más convincente de todos a la hora de asumir la responsabilidad y la necesidad de cambio. Él no aplicó el imperativo categórico, o podríamos decir que aplicó el imperativo anticategórico, es decir, no se trataba tanto de encontrar lo que universalmente debíamos de hacer sino lo que no deberíamos de hacer. Emplea una dialéctica negativa. De ahí su frase «no hay poesía después de Auschwitz». Lo que quiere decir es que Auschwitz no podía volver a ocurrir. Él habla de que nunca más una guerra ha de salir de suelo alemán, y de que una identidad alemana no puede estar ligada a los conceptos de raza y pueblo. Ahora en Alemania estamos pasando dificultades para lidiar con el tema de Gaza porque no aprendimos realmente nada de 1945; es un problema difícil desde el punto de vista alemán, porque ha de rearmarse, convertirse en una potencia militar, en un momento en el que el 40% de los alemanes, según las últimas estadísticas, están encontrando ahora su identidad como pueblo. Este enfoque de Adorno nos ha ayudado mucho, pero está llegando a su final, tiene que haber un cambio. Ten en cuenta que, cuando hablas de otras épocas, cuando las analizas, es porque esas épocas ya están, de alguna manera, clausuradas. Solo puedes escribir sobre ellas cuando la época termina; es como el búho de Minerva, que solo vuela cuando cae la noche. La situación actual de la filosofía académica está especialmente concernida en esto.
«Solo una opinión cualificada hace ciudadanos cualificados»
Ya que hablamos de Adorno, ¿cómo es posible que la Ilustración, en vez de liberar al individuo, lo dominase, tal y como nos enseña?
Adorno lo explica muy bien. Para abreviar: la Ilustración tiene errores enormes de partida. Por ejemplo, que pensar por uno mismo no es un logro sino algo dado; otro error enorme es creer que dominando la naturaleza seríamos libres; y el tercer gran error es dar por hecho que las ciencias naturales liberan al ser humano y aumentan su autonomía. Todo esto es mentira. Y si nos detenemos en el hecho de las teorías emancipatorias ligadas a la digitalización y la IA, vemos que han resultados distopías. Nos han hecho siervos. En cuanto a la servidumbre, que tú mencionabas antes, se ha convertido en una herramienta de autodestrucción casi imbatible gracias a la tecnología. Seguir asumiendo esos errores que tuvo la Ilustración, solo conduce al desastre. Por eso me indignan pensadores como Pinker, que es un filósofo terrible que populariza de manera caricaturesca la Ilustración. Su discurso es ridículo. La mayor parte del discurso norteamericano lo es, pero nosotros lo asumimos como si hubieran descubierto la Metafísica de Aristóteles. Me parece que Pinker no ha leído absolutamente nada de Adorno, lo cual es grave para alguien que se dice filósofo. Los cuatro pensadores que analizo, fundamentales para entender el siglo XX, son enemigos de la Ilustración, pero encarnan el hecho de pensar por uno mismo. En términos de la Historia, necesitamos una nueva Ilustración. Cualquier persona que realmente amase el espíritu de lo que podría haber sido la Ilustración no podría ser tan dogmático como Pinker, ya que él aspira a que su discurso sea el discurso.
¿Hasta qué punto el arte (especialmente la música) siguen siendo territorios de resistencia frente a la dominación, como apuntó Adorno?
Esto es muy importante para él y debería serlo para todos, ya que nos permite entender los límites del conocimiento conceptual, porque el discurso está tan retorcido por el poder que se necesita ir más allá del discurso, trascenderlo, esto es lo que nos recuerda Adorno y lo que lleva a la práctica. Sontag, que era una gran lectora de Adorno, lo recoge, y habla de que no tenemos palabras para según qué cosas, con lo que hay que dejarse tocar por aquello que las trasciende, desde fuera del discurso, saber y sentir que hay algo más para lo que no tenemos las palabras; en ese sentido, la música no es un territorio conceptualizado, por eso nos permite ir más allá, y esto se relaciona con la situación presente y los problemas que creemos dominar. En este aspecto, ha sido nefasta la intervención progresista o de la izquierda que ha impuesto al arte un sentido activista de lo político. Tanto Adorno como Sontag nos recuerdan que es una perversión la idea del arte la imposición de un compromiso político, porque no es su función. Si quieres ser activista, adelante, afíliate a un partido, a una ONG… la idea de los círculos de izquierdas de que toda obra tenía que tener un mensaje ha destruido la idea de arte como tal.
Pensarse contra uno mismo, como proponía Sontag, ¿qué beneficios reporta?
Reparar la estupidez, la propia ceguera; todos los días nos despertamos con nuestra estupidez, nos agarramos a conceptos vacíos como si nos fueran a salvar, y pensar por uno mismo, contra uno mismo, tal vez no procure la felicidad, pero te da claridad y una experiencia muy bella: no tiene por qué darte esperanza, pero ves por qué estás desesperado; lo que te reporta no es una respuesta instrumental, sino una belleza al alcance de pocos.
«El futuro nunca es la salvación o la destrucción total, siempre se traza en un territorio ambivalente»
La cultura de masas era, para Sontag, un obstáculo para ejercer la libertad. ¿Se puede ser libre en un mundo mediado por las falsas informaciones, los productos de la inteligencia artificial?
Nadie puede decir lo que ocurrirá en la próxima década, quién sabe, la inteligencia de la máquina (concepto más adecuado que el de IA) nos ha llevado a una encrucijada única; es cierto que lo que ha ocurrido con la digitalización durante los últimos cuarenta años nos da elementos suficientes para ser pesimistas… de lo que estoy casi seguro es de que vamos a volver a una cultura oral, porque todo lo que tiene que ver con la escritura, con el texto, perderá relevancia, será anulado por estas máquinas, así que la educación cambiará radicalmente, y eso puede suponer un cambio a favor: pensemos en Sócrates, que no dejó nada escrito sino que transmitió su sabiduría de viva voz. Sí, creo que la cultura universitaria será oral, tal vez como un monasterio. Eso puede ser algo bueno, el futuro nunca es la salvación o la destrucción total, siempre se traza en un territorio ambivalente.
Ese «todo vale» que propone en el ámbito científico el físico Feyerabend, ¿no recuerda peligrosamente a la proposición de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios?
¡No! Es una propuesta interesante, pero… no. Desde el punto de vista maquiavélico, hablamos de intentar dominar a otras personas a través del poder; en el caso de Feyerabend se trata de tener un insight de los intentos de los demás de dominarte a ti; entonces, la dirección de ambos postulados es totalmente opuesta y el todo vale no es un imperativo, no es una receta. Feyerabend lanza esa frase contra la ambición de los filósofos de imponer un único método de hacer ciencia, es una reacción contra lo que hay dentro de la filosofía, la ambición de algunos filósofos que tratan de decir a los científicos cómo hacer su trabajo. No hay una única receta, «todo vale», cualquier camino es posible, pero esto no significa «haz lo que quieras». Cada ámbito tiene su propio criterio, no hay una sola receta ni una sola ciencia. El «todo vale» de Feyerabend significa «míralo bien, desde todos los prismas posibles».
¿Hay manera de equilibrar los avances científicos, tecnológicos, con la ética que preserva la dignidad humana?
Eso sería una gran esperanza, pero el concepto de «lo humano» es escurridizo, por eso Borges prefería hablar de «hombres» que de «el hombre». Es algo muy extraño pensar en lo humano, incluso en pensar sobre «la humanidad». Lo humano es ambivalente, hay cuestiones delicadas que hay que considerar; desde luego hay formas de vida humana que están bajo presión en término de pluralidad, porque la pluralidad disminuye, y en otro nivel de discurso vemos que el reino animal está mucho más cercano al nuestro de lo que creíamos.
Recalo en Foucault, ¿es posible ejercer el poder sin que este se vuelva perverso?
La respuesta de Foucault es que es imposible no emplear el poder, ese es el punto de partida. Una vez que te das cuenta de esto, puedes ser más sensible a lo que haces, pero no hay una teoría auténtica del poder en Foucault. Podríamos aplicar nuestros pensamientos propios y, desde el punto de vista de izquierdas, plantarnos frente al poder. Pero tú eres poder reactivo, el poder está por todas partes, uno está en contra del poder, pero él mismo es poder.
¿Se puede neutralizar el poder?
Sería neutralizar el mundo en el que vivimos; esta misma conversación es poder. Vivimos en un mundo de poder, no solo humano, así que neutralizarlo requeriría un poder absoluto.









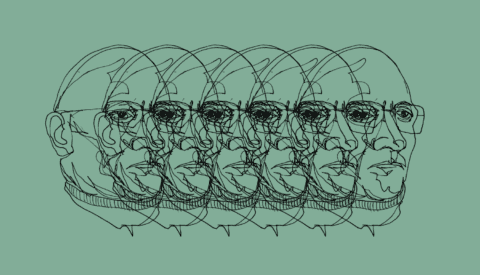

COMENTARIOS