María José Mas Salguero
«La neurodiversidad es un término social, no biológico ni médico»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Pocas personas hay en España que conozcan mejor el cerebro infantil que María José Más Salguero (Tarragona). Como neuropediatra, se ha erigido como una de las voces más representativas a la hora de explicar de una manera sencilla y muy clara algo tan complejo como el desarrollo neurológico en la infancia y la adolescencia. En un momento en que la sociedad se adentra cada vez más en el mundo digital, hablamos con ella sobre los retos que esta transición puede suponer para nuestra infancia, entre otras cuestiones.
En la sociedad actual, existe una gran obsesión con el rendimiento, la productividad y el máximo aprovechamiento de las capacidades. ¿Considera que esto puede ser contraproducente para el cerebro infantil?
El desarrollo se produce de dos formas: por un programa genético que se va desarrollando, y por el entorno, que exige la expresión de un gen u otro. Un entorno poco enriquecido o monótono no permite el avance. Para un desarrollo óptimo en la infancia, el niño necesita retos y ponerse a prueba. Si ya sabe hacer algo, se aburre. Pero si se le desafía un poco más allá de lo que sabe, se estimula el máximo desarrollo de su capacidad, aunque siempre con una limitación genética individual. Enriquecer el entorno con experiencias nuevas es importante para que los niños puedan aprender y aplicar conocimientos previos en nuevos contextos. En este sentido, es similar al adulto, pero el adulto ya tiene una personalidad creada y respuestas más predecibles. Un entorno monótono y con pocos estímulos es peor. Es fundamental que haya estímulos para el niño.
«Más que preocuparnos por la sobreexposición, lo importante es entender que la vida no es una escuela continua»
¿No caemos en el riesgo de estresar demasiado el cerebro infantil si hay sobreexposición al estímulo?
La esencia de la infancia es jugar. Todo lo que el niño aprende a través del juego, ya sea música clásica o colores básicos, le resulta más fácil. El juego es la forma en que el niño explora su entorno. De hecho, los adultos también jugamos con nuestro entorno. Más que la sobreexposición, lo importante es entender que la vida no es una escuela continua. Los padres y profesores no deben estar constantemente dando lecciones académicas. En la infancia, especialmente en la primera, es crucial establecer relaciones con iguales y aprender a gestionar el ámbito social. Esto no se aprende con programas educativos como Baby Einstein, sino a través de la interacción, como pelearse por un juguete en la guardería o establecer estrategias en juegos. Estas experiencias sociales son muy importantes. Aunque el juego digital a veces reduce la interacción directa, desde el punto de vista del neurodesarrollo, tampoco estoy en contra de los juegos digitales. El cerebro tiene un cometido principal, que es adaptarse al entorno para sobrevivir. Este propósito se mantiene incluso en la sociedad moderna, donde la supervivencia parece más sencilla, pero sigue siendo fundamental para nuestra capacidad de interactuar con el mundo cambiante.
El cometido del cerebro es adaptarse al entorno para sobrevivir día a día. Si el entorno es diferente al de épocas pasadas, no podemos actuar de la misma manera, porque no sobreviviríamos en el sentido amplio de la adaptación. Como no tenemos una bola de cristal, solo podemos adaptarnos al aquí y ahora.
Entonces, lo que se debe facilitar a un niño es que desarrolle sus capacidades o habilidades, adecuadas a su edad y momento. Cada individuo posee capacidades propias, individuales, únicas e intransferibles, que necesitan un entorno para desarrollarse; no se desarrollarán sin ese entorno. Pongo el ejemplo de cuántos pilotos de Fórmula 1 hay en Etiopía; quizás serían los mejores del mundo, pero si no tienen un circuito, ¿cómo lo sabrían? Es una obviedad, pero es así. Lo que debemos hacer es facilitar al niño el desarrollo de sus habilidades particulares en su entorno personal y particular, no en otro. Se trata de añadir retos constantemente, como pasar de sumar a multiplicar, para que el cerebro esté en constante crecimiento y acumule bagaje, experiencias y conocimientos. Este bagaje le permitirá afrontar nuevas situaciones. El lenguaje es fundamental, ya que vertebra nuestra capacidad de expresión. Sin un buen vocabulario y capacidad para formar ideas, incluso el mejor estratega no podría transmitir su estrategia.
Antes era común hablar de trastornos neurológicos, pero ahora se usa el término neurodiversidad. ¿Con este enfoque se sugiere que no todo es un trastorno, sino que hay particularidades en el funcionamiento mental que no son necesariamente una enfermedad?
Es cierto que ese es uno de los enfoques actuales. Sin embargo, aquí se mezcla el conocimiento médico, que es una ciencia, con el activismo social. La neurodiversidad no es un término biológico ni médico, sino social. Todos somos neurodiversos; afortunadamente, no hay dos personas iguales. Incluso los gemelos idénticos tienen huellas dactilares distintas, lo que demuestra cómo el entorno (en este caso, el útero) influye en la expresión genética.
Entonces, ¿es una enfermedad o no?
Esa es una cuestión que entra en la filosofía de la medicina. En principio, no se considera una enfermedad si no se detecta una alteración biológica clara y contundente. El término «neurodivergente» es un término social, no biológico. Todos somos neurodivergentes porque nadie tiene la misma respuesta ante un mismo problema. No obstante, si la respuesta de una persona le causa problemas continuos o le impide tener una vida fluida sin apoyos, algo le sucede y necesita ayuda. Negar esto es absurdo. Esta neurodivergencia puede generar problemas emocionales como ansiedad e incluso depresión.
En medicina, cuando usamos la palabra «trastorno», estamos indicando que no conocemos el origen del problema, pero observamos que ciertas conductas o características causan un perjuicio o dificultad a la persona. No necesariamente es un trastorno mental, sino que «trastorno» puede ser sinónimo de «problema», como cuando alguien dice que ha perdido el autobús y se le ha «trastornado» la tarde. Un diagnóstico de trastorno significa que no tenemos las herramientas para detectar el origen biológico, aunque pueda existir una base biológica. Por ejemplo, en el síndrome de Down, conocemos el origen (trisomía 21) y sus afecciones neurológicas, cognitivas y fisiológicas, por lo que no decimos «trastorno», sino «síndrome».
En los tipos de conductas de esas neurodivergencias que no tienen una manifestación física, y que muchas veces generan ansiedad o depresión, o simplemente dificultades en el día a día (en el trato social o el aprendizaje), ¿considera que la sociedad abusa o tiende a abusar de la medicalización y la farmacología para tratarlas?
Seré directa: la sociedad aquí no tiene ninguna injerencia. La sociedad establece que solo las personas con estudios y capacitaciones específicas (médicos) pueden extender una receta y determinar si un paciente necesita un tratamiento farmacológico. Pueden existir errores médicos, por supuesto, porque somos humanos y falibles. Pero la sociedad no tiene que opinar si se debe o no administrar un antibiótico o un tratamiento para la tensión arterial. Cada paciente se evalúa de forma individualizada. Si alguien necesita medicación, es porque la necesita. No creo que ningún médico recete por recetar, y si lo hace, es mala praxis. Nadie más que el médico y el paciente tiene que opinar sobre el tratamiento farmacológico. Lo fundamental es que, si una persona no se encuentra bien y tiene problemas, en algunas ocasiones necesitará fármacos y en otras muchas no, pero si los necesita, los necesita. El trabajo médico es criticable, por supuesto, pero acepto la crítica del paciente, no de la sociedad. Mi servicio es hacia esa persona individual, no a la sociedad en su conjunto.
«Nadie más que el médico y el paciente tiene que opinar sobre el tratamiento farmacológico»
Hace décadas apenas había diagnósticos infantiles, si acaso la dislexia, y ahora es habitual que en cada aula haya casos de hiperactividad, TDAH, altas capacidades… ¿Estamos ante un abanico muy amplio de nuevas «etiquetas» que antes no existían?
Probablemente, el niño autista o el que no paraba en clase existieron siempre. Es como la demencia; antes, los ancianos «estaban ciegos» en lugar de tener Alzheimer o demencia. Esto significa que comprendemos mejor muchas cosas a las que ahora les ponemos nombre, no «etiquetas». Etiquetar mal es generalizar, como los productos en un supermercado.
Hacemos diagnósticos. A medida que la medicina, el conocimiento y la psicología avanzan, podemos establecer características que nos permiten agrupar a personas con procesos mentales similares. A esto le ponemos la palabra «trastorno» delante: trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del desarrollo del lenguaje, trastorno del aprendizaje no verbal, entre otros. Esto se debe a que no tenemos un marcador biológico claro; si lo hubiera, dejaría de ser un trastorno y sería otra condición.
Esos niños siempre han existido. Lo que ocurre es que ahora se les da otra consideración. También hay niños que no tienen TDAH ni autismo: algunos son simplemente maleducados porque nadie les ha enseñado cómo hablar a un adulto. Otros tienen intereses muy particulares o se aburren en clase, lo cual tampoco es autismo. Un niño con autismo, con buena capacidad intelectual pero mala capacidad adaptativa, puede imitar a los demás para pasar desapercibido. El autismo no suele generar problemas de este tipo, a diferencia del TDAH, que nunca pasa desapercibido.
«Esos niños [con TDAH o autismo] siempre han existido, pero ahora se les da otra consideración»
Pero en el caso del autismo también hay situaciones que impiden relacionarse de una forma habitual
Al autismo se le llama «espectro» porque abarca muchas cosas. Cada vez tenemos más claro que debemos verlo de otra forma, pero aún no hemos encontrado la manera. Para diagnosticar autismo, se deben cumplir dos criterios. Primero, la dificultad en la comunicación a través de un lenguaje insuficiente o pragmáticamente inadecuado. Esto puede ir desde personas sin lenguaje hasta aquellas con un lenguaje excesivamente literal que les cuesta entender matices o bromas. Y segundo la conducta poco variada en su expresión. Si no hay lenguaje, suelen aparecer estereotipias y repeticiones motoras; si hay lenguaje, puede haber una focalización y profundización excesiva en un solo tema. Es un campo muy amplio y complejo. Probablemente, muchas personas con gran capacidad y la habilidad de enfocarse intensamente en algo quizás no deberían ser clasificadas como autistas.
En cuanto al diagnóstico y la práctica clínica, ¿influye el género?
El sexo —no el género— influye en todo, aunque no siempre sabemos exactamente cómo. Por ejemplo, hay más niños diagnosticados con TDAH que niñas. El autismo también presenta características ligeramente diferentes según el sexo, aunque sea el mismo desarrollo autista. El sexo forma parte de nuestra estructura y proceso mental. A nivel de capacidades cognitivas, no hay diferencias entre sexos para las altas capacidades.
Sin embargo, en otras áreas sí hay diferencias: en general, las mujeres tienen mejores habilidades lingüísticas y sociales, y los hombres suelen tener una mejor visión visoespacial y desempeño motor. Esto no excluye que existan mujeres excepcionales en habilidades motoras o espaciales, o poetas masculinos. El entorno cultural históricamente ha asignado a las mujeres un rol de madre, mientras que al hombre no se le ha dado la misma importancia como padre. Por ello, hay menos figuras femeninas destacadas en la historia. Actualmente, las capacidades lingüísticas son más precoces y mejores en las niñas que en los niños. Por lo tanto, es más fácil detectar a un niño con dificultades de lenguaje que a una niña. Las niñas con autismo, por ejemplo, pasan más desapercibidas porque su mejor capacidad social les permite enmascarar y adaptar sus conductas de forma más efectiva.
«Mis peticiones son recursos, paciencia y tratamiento individual para cada persona»
¿Qué cosas serían necesarias cambiar o en qué se debería invertir en la sociedad para mejorar la atención a la diversidad o trastornos neurológicos en el sistema educativo y sanitario?
Mi carta a los Reyes Magos sería: recursos, paciencia y tratamiento individual para cada persona. Tenemos que reconocer que cada niño es un ser único y una oportunidad única de desarrollo humano que no debemos desaprovechar, especialmente si tiene un problema. El recurso fundamental es el tiempo. Si se dispone de tiempo para atender a alguien, tanto en salud como en educación, las cosas irán bien. Si no hay tiempo ni ganas, no funcionará.



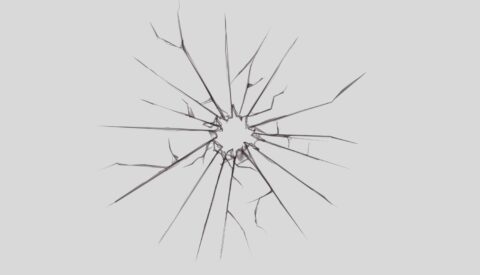
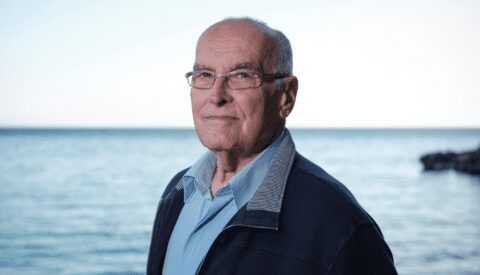






COMENTARIOS