Isabelle Anguelovski
«La negación del cambio climático bloquea las políticas públicas»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
La urbanista Isabelle Anguelovski, directora del Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability (BCNUEJ), reflexiona sobre la «gentrificación verde», la necesidad de coordinar políticas de vivienda y medio ambiente y cómo la justicia climática no puede desligarse de la justicia social. La investigadora, residente en Barcelona, defiende una planificación urbana que cuide a las personas y al planeta, inspirada en modelos como Viena, donde la vivienda pública y la sostenibilidad ambiental van de la mano.
A menudo se habla de la transición verde y la creación de ciudades más resilientes. Sin embargo, su trabajo subraya cómo estos procesos pueden generar «gentrificación verde» y desplazar a las poblaciones más vulnerables. ¿Qué nos dice este fenómeno sobre las prioridades actuales en la planificación urbana?
Nos estamos enfrentando a lo que llamamos en la ciencia una policrisis, es decir, una crisis que tiene muchos aspectos diferentes que se solapan: una crisis climática, con emergencias climáticas que se están acelerando en el territorio y en la vivencia de las personas y que se manifiestan con desastres, como ocurrió con la Dana en Valencia. Y, a su vez, a una crisis habitacional. Las ciudades españolas tienen entre un 1,5 y un 2% de vivienda protegida y eso, sumado a la burbuja inmobiliaria, la especulación de grandes inversores en las ciudades españolas, combinadas con la crisis financiera de 2007-2008 y las condiciones abusivas de las hipotecas, han derivado en que nunca nos hayamos recuperado. El modelo español se ha ido anclando y se ha combinado con una crisis financiera. Esto hace que mejorar la calidad ambiental de las ciudades, instalando superilles, añadiendo parques, quitando coches de frentes marítimos y reconstruyendo todo un litoral, como hemos visto en Barcelona, desencadene al mismo tiempo que ahora también haya urbanismo verde, arquitectura pasiva o los green buildings. Todo ello está aferrado a un discurso, un branding verde, que hace que las ciudades se hayan puesto muy de moda por esta calidad ambiental. Así, los inversores pequeños, los digital nomads, y los fondos de inversión se hayan sumado a la actual burbuja inmobiliaria para crear lo que llamamos gentrificación verde. Al no haber una planificación urbana integrada entre sectores, entra un mercado libre descontrolado.
«Los inversores pequeños, los ‘digital nomads’ y los fondos de inversión se han sumado a la actual burbuja inmobiliaria»
¿Cómo podríamos reenfocar esas prioridades para asegurar que la adaptación climática beneficie a todos los ciudadanos, especialmente a los más desfavorecidos?
La ley de vivienda de 2023 no contempla los alquileres temporales dentro de las nuevas regulaciones. Eso no da ninguna seguridad y permite aumentar el precio cada 11 meses. Propuestas como la creación de una Agencia de Vivienda para construir parque público para alquilar o la promoción de diferentes modelos de vivienda que se salen del mercado, como las cooperativas o las empresas de interés económico limitado, haría que se ampliase la oferta de alquiler protegido. También es esencial controlar los alquileres ilegales, como los de Airbnb, y que se rehabiliten los inmuebles, pero eso debe venir acompañado de una eficiencia administrativa mayor. Los fondos de Next Generation, de los que España se beneficia, no se están gastando a la velocidad que se necesitaría.
Como directora del BCNUEJ, usted no solo investiga, sino que también busca que el conocimiento genere un impacto real. ¿Qué barreras son las más difíciles de superar cuando se intenta traducir los hallazgos académicos sobre justicia climática en políticas públicas concretas? ¿Qué papel juega la colaboración con la sociedad civil en este proceso?
El rol de la ciencia ahora se está cuestionando por todas partes, desde el EE.UU. de Trump a voces como Vox y el PP en España. La negación del cambio climático de por sí bloquea unas políticas públicas ambiciosas a nivel verde y a nivel social. Por otra parte, los medios de comunicación y los políticos tienen que contribuir a mostrar que aquello que nosotros transmitimos tiene muchos matices. Por ejemplo, hablar de gentrificación verde podría interpretarse como que hay que parar con la inversión ambiental y hay que dejar de hacer superilles en Barcelona. No es lo que queremos decir. Nos referimos a que hay que tener cuidado con cualquier intervención dentro de las ciudades que parecería que va a poder beneficiar a todos y que se va a convertir en un bien universal, porque va a tener también un impacto económico que no siempre beneficiará a las poblaciones más vulnerables, e incluso la clase media. De hecho, podrá acelerar sus desalojos de las ciudades. Por eso, hay que coordinar muy bien las políticas de vivienda, porque la colaboración con la ciudadanía es esencial.
«La ley de vivienda de 2023 no contempla los alquileres temporales, eso no da ninguna seguridad y permite aumentar el precio cada 11 meses»
Usted ha investigado cómo la participación ciudadana y las iniciativas de base, como los huertos comunitarios o los programas de reciclaje, pueden ser fuentes de resistencia. ¿Qué ha aprendido de estas comunidades que no se encuentra en los manuales de urbanismo o de políticas públicas?
He aprendido que hay que partir de la historia personal de los residentes. Si tomamos el ejemplo de la resistencia que hubo al principio de la implementación de las superilles en Barcelona, nos encontramos con un cuestionario que distribuimos a 150 familias. Su percepción era que ese proyecto no formaba parte de una ciudad moderna. Para residentes de 70 años que habían conocido a una Barcelona con animales en las calles, con dificultades de poder acceder a una zona más metropolitana, más alejada, poder usar sus coches era un símbolo de clase media. Eso era esencial para entender que estas personas querían tener acceso a un parking muy cercano, que veían los inconvenientes de tener que cambiar de calle para ir a montarse en el bus y hubo que entender las vivencias de la gente sin menospreciarlas y sin pensar que nosotros teníamos la razón en todo. Cada uno tiene su particular forma de mirar a lo que es la modernidad de la ciudad, y se tienen que justificar las inversiones ambientales de manera holística. Ahora mismo, las superilles se utilizan muchísimo.
Hace unas semanas entrevistamos a Mindy Hernández y conversamos sobre lo interesante de explorar la conexión entre lo personal y lo colectivo. En su opinión, ¿qué pesa más a la hora de impulsar un cambio significativo en las ciudades: las acciones individuales o el sentido de pertenecer a una comunidad que actúa de manera conjunta y demanda un cambio estructural?
Los dos. Uno debe experimentar un cambio interno para escoger cómo vivir, qué comer o cómo moverse por la ciudad. No todo se puede hacer a nivel institucional, pero obviamente estos niveles institucionales son los que marcan las leyes y las regulaciones, que son esenciales para que justamente esos comportamientos individuales puedan llevarse a cabo.
Su trabajo ha analizado proyectos en diversas ciudades, desde Barcelona hasta Bangalore (India). ¿Qué diferencias cruciales existen entre los desafíos de la transición verde en el norte y el sur global? ¿Qué lecciones se pueden extraer de las ciudades en desarrollo sobre la adaptación climática que el mundo occidental a menudo ignora?
El sentimiento de deuda y la realidad de deuda climática que el norte global tiene frente al sur es bastante obvio. Las reducciones de CO₂, la adaptación al cambio climático que se pide a las ciudades de los países del sur no se puede hacer sin una financiación enorme de los países del norte, que han ido colonizando desde hace siglos y que siguen neocolonizando con la extracción de materiales. Al mismo tiempo, hay una falta total de pagos o de reparaciones que compensan los daños ambientales que esta extracción provoca dentro de los territorios de los países del sur. Tenemos una deuda por los residuos que mandamos a esas ciudades del sur y, en general, por haber creado un contexto de catástrofe climática, que les está impactando de manera mucho más fuerte, como se observa en las inundaciones en Pakistán o en la India.
«Tenemos una deuda climática por los residuos que mandamos a las ciudades del sur global»
Su investigación incluye la perspectiva de género en la planificación urbana. ¿Cómo puede la inclusión de las voces de las mujeres y una perspectiva feminista transformar la manera en que se diseñan las ciudades para hacerlas más justas y sostenibles?
Hay que pensar en para qué es una ciudad, qué usos y qué representación queremos dar de un territorio. En un extremo, tenemos las ciudades de Oriente Medio, como Abu Dhabi, o Tucson (Arizona), en Estados Unidos, enfocadas en la construcción de casas o de pisos de lujo y de centros comerciales, todo ello orientado a la producción y al desplazamiento en coche de manera privada, al consumismo y a la productividad, que causan consecuencias al bienestar muy agudas. Por ejemplo, estos modelos urbanos implican tiempos de desplazamiento muy largos entre los suburbios y el centro. Hemos creado ciudades muy poco humanas, que no cuentan con espacios públicos de calidad que no sean comerciales. Tenemos que orientarnos a crear una ciudad que también es para curar, para cuidar, para generar bienestar físico y mental, con una planificación urbana mucho más fina y mucho más enfocada en las necesidades y las preferencias. Y esas urbes tendrán una perspectiva mucho más feminista, con la creación de espacios públicos, como el Parc de les Glòries, que tiene rincones para diferentes actividades para todas las edades. Para ello, hay que pensar en toda una serie de vulnerabilidades y necesidades que las ciudades pueden también abordar, como la reducción de la jornada laboral, la flexibilización del trabajo y la recuperación del teletrabajo.
«Hemos creado ciudades muy poco humanas, que no cuentan con espacios públicos de calidad que no sean comerciales»
Si tuviera que describir un futuro urbano ideal en el que la justicia y la sostenibilidad climática se han logrado, ¿cómo se vería la vida cotidiana de una familia común en una ciudad dentro de unos años y qué elementos serían prioritarios en ese paisaje urbano?
El modelo que me viene a la mente es el de Viena. Es una ciudad donde el 40% del parque de vivienda está manejado por la municipalidad, donde la gran mayoría de los alquileres están controlados por diferentes niveles de ingresos, donde hay diferentes tipos de vivienda y donde todavía hay un 20% de propiedad privada para comprar. La sociedad no cuestiona que haya una gran parte del parque de vivienda que quede fuera del mercado. Esto está unido a un transporte público impresionante; los carriles bici están protegidos; el coche forma parte del paisaje, pero no domina el espacio; tiene parques modernos; y hay poco sentimiento de segregación espacial por raza o por condiciones socioeconómicas. Lo único que le faltaría es un buen arbolado.
¿Cómo equilibrar la necesidad de rigor científico con la urgencia de incidir en la agenda política y social? ¿Qué papel cree que deben tener los académicos en la defensa de la justicia climática, más allá de sus investigaciones?
Soy activista científica y no separo mi rol en la sociedad de mi rol en la universidad. No podría ser una académica que trabaja totalmente aislada en su torre de marfil. Al contrario, me nutro de las demandas de las organizaciones de barrio que resisten a la gentrificación o a los desahucios. Y esas organizaciones aprovechan los fondos que nosotros recibimos, lo que crea una sinergia muy interesante.








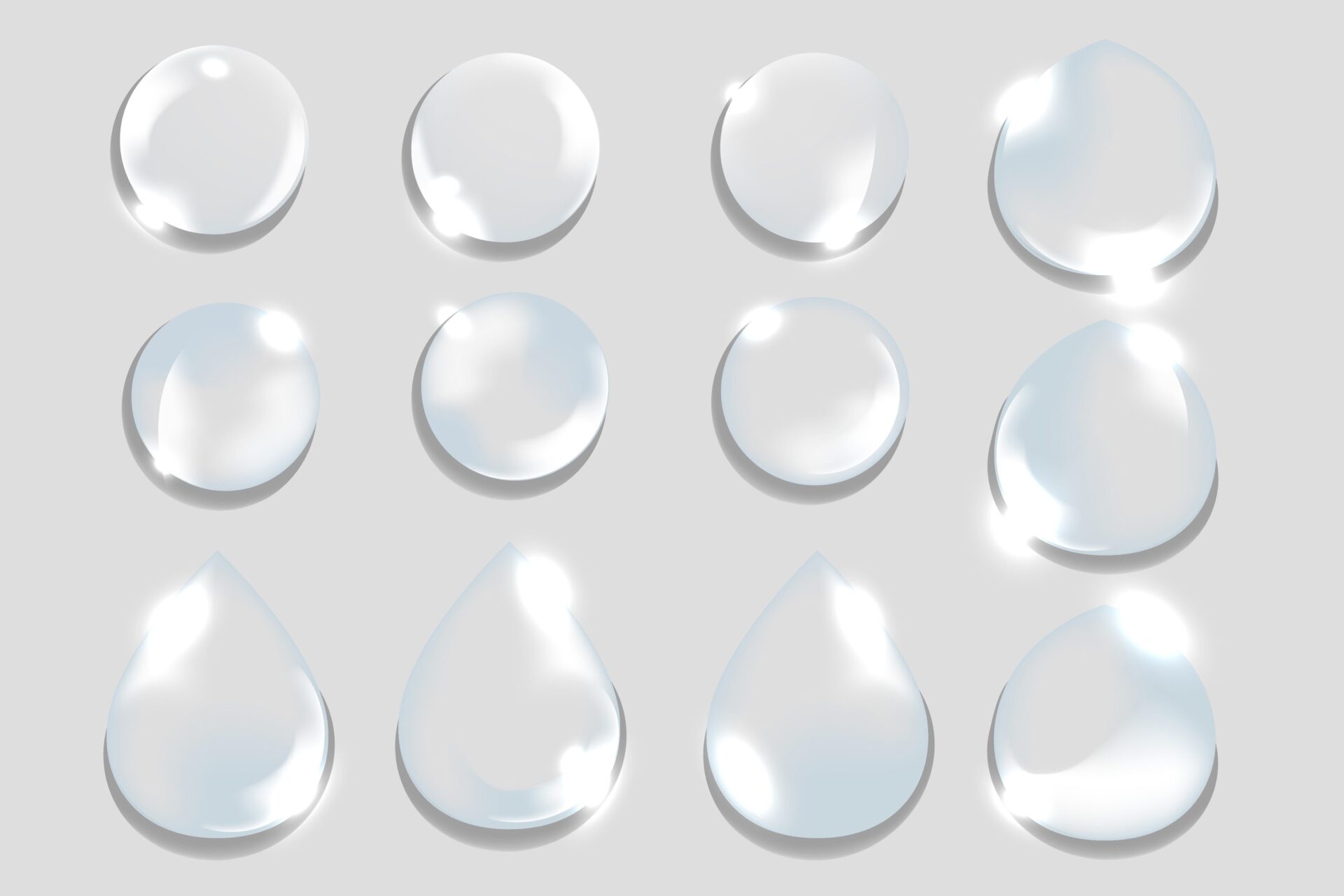

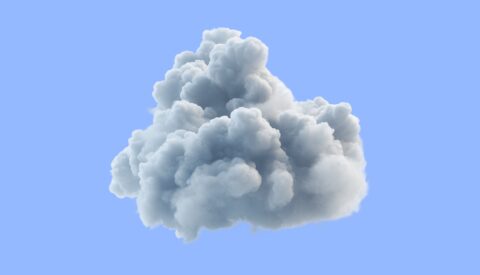

COMENTARIOS