Mindy Hernández
«Nuestro papel principal no es como consumidores, sino como ciudadanos»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
En un mundo en el que las grandes narrativas sobre el cambio climático suelen poner el foco en los individuos, a los que se exige que reciclen más, vuelen menos y coman menos carne, entre otras medidas, la investigadora Mindy Hernández, directora de WRI Behavioral Science and Climate Program, insiste en que el verdadero desafío consiste en conectar lo personal con lo colectivo. Su trabajo explora cómo los pequeños gestos cotidianos pueden multiplicar su impacto cuando se apoyan en sistemas e infraestructuras que los hacen posibles, desde el transporte público hasta las políticas energéticas. Con estudios que van del consumo eléctrico en Bangalore (India) al abandono del aceite de palma por parte de grandes corporaciones, Hernández defiende que la ciencia del comportamiento no solo sirve para facilitar decisiones más sostenibles en la vida cotidiana, sino también para desmontar la idea que refleja que la crisis climática es responsabilidad exclusiva de los individuos, eximiendo así de cargas a gobiernos y grandes corporaciones.
Ha trabajado en cómo pequeños cambios pueden hacerse más fáciles, atractivos o incluso contagiosos cuando vemos a otras personas adoptarlos. ¿Qué estrategias simples ha observado que realmente funcionen para que la gente opte por conductas más sostenibles en su vida diaria?
Hay dos formas de responder a la pregunta. La primera es cómo nuestra área de especialización ha respondido tradicionalmente a este asunto. ¿Cómo puede una persona, sin ningún apoyo de su entorno, de gobiernos, etcétera, hacer un cambio sostenible? La respuesta, según la literatura y un artículo que recientemente hemos publicado, es que la arquitectura de elección es lo más eficaz, hacer que una opción sea más fácil y atractiva. A esta alternativa la siguen de cerca otras, como pedir a la gente que haga un compromiso y utilizar normas sociales, como mostrar a otras personas cómo ellos están tomando una decisión que vaya en favor del medioambiente y, en último lugar, los incentivos, tanto los monetarios como los que no lo son.
Aquellos que quieren hacer un cambio en su vida y asumen que su ciudad, su gobierno o su lugar de trabajo no pueden apoyarle, podrían cambiar su situación personal para que la elección sea fácil y atractiva, y así decidir que, si opta por ir en bici en lugar de conducir, sería interesante comprar la mejor bicicleta eléctrica que pueda permitirse, con un asiento cómodo; hacer un compromiso público, como escribir en sus redes sociales que en 2025 irá en bici al trabajo tres veces por semana; recordarse que otras personas también lo hacen y, por ejemplo, suscribirse a un grupo o unirse en persona a un grupo de quienes van al trabajo en bici. La otra manera de responder a la pregunta se enfoca en cómo los sistemas que nos rodean pueden apoyar estos cambios, pero abordaré este asunto más adelante.
Sus investigaciones muestran que los cambios individuales, como depender menos del coche o comer menos carne, podrían, en teoría, anular todas las emisiones que genera una persona promedio cada año. Sin embargo, en la práctica, sin apoyo de sistemas e infraestructuras, solo se logra una décima parte de ese potencial. ¿Qué nos dice esto sobre los límites del cambio individual y la necesidad de transformaciones estructurales?
La ciencia del comportamiento aplicada ha hecho un gran trabajo diseñando y probando empujones a nivel individual. Y algunos de estos empujones sí logran activar el comportamiento, aunque sea en pequeñas dosis. Sin embargo, otros investigadores y nosotros mismos hemos visto que no es suficiente para afrontar los desafíos de la crisis climática. Necesitamos de ambos, no de uno o del otro. Tiene que haber cambios individuales y cambios sistémicos. Pensemos en los retos a los que se enfrentaría alguien si quisiera conducir un coche eléctrico en lugar de uno de gasolina. ¿Hay estaciones de carga en su ciudad o en su barrio? ¿Son esos coches asequibles? ¿El entorno político y corporativo ha hecho posible que no solo una persona muy motivada dé el paso, sino que millones de personas puedan hacerlo?
Las investigaciones del World Resources Institute (WRI) también señalan que, además de los cambios personales, nuestro voto y el poder colectivo de los consumidores son palancas fundamentales para acelerar la acción climática. ¿Qué acciones de ciudadanía organizada que hayan logrado un cambio sistémico real frente a gobiernos o grandes empresas destacaría?
Un ejemplo que mencionamos en un artículo reciente: el Kit Kat de Nestlé. Cuando Greenpeace expuso que la empresa usaba aceite de palma vinculado a la deforestación, amenazando el hábitat de los orangutanes en Indonesia y al clima, las campañas virales y la protesta pública obligaron a Nestlé a abandonar a ese proveedor y comprometerse a abastecerse de forma sostenible en un plazo de cinco años.
Usted trabaja en la intersección entre ciencia del comportamiento y justicia climática. ¿Cómo se puede evitar que la responsabilidad de la crisis recaiga exclusivamente en los individuos y, en cambio, articular lo personal con lo colectivo?
Creo que la primera parte consiste en denunciar la narrativa falsa que nos han vendido las corporaciones y la industria de los combustibles fósiles, que indica que la crisis climática es un problema a nivel individual. O que señala incluso de manera más específica a un problema que los consumidores tienen que solucionar. No lo es.
Claro que los individuos tienen un papel, pero de manera crítica también lo tienen los gobiernos, las empresas, los empleadores. Nuestro papel principal no es como consumidores, sino como ciudadanos que podemos decir muy claramente que muchas empresas y gobiernos no han asumido un papel activo en solucionar el problema climático y, en cambio, han intentado trasladar la carga hacia nosotros. Y podemos expresar que rechazamos sus acciones, que son un truco cínico e intencionado.
Debemos denunciar la narrativa falsa y cambiar la historia y actuar. La gente puede unirse a campañas colectivas para exigir a gobiernos y corporaciones que se comprometan y actúen con valentía, y votar a nivel local y nacional solo a candidatos que se comprometan a actuar con firmeza.
«Hay que denunciar la narrativa falsa de que la crisis climática es un problema a nivel individual que nos han vendido las corporaciones»
Sus proyectos han analizado desde el consumo energético en Bangalore hasta el uso de coches eléctricos en Estados Unidos. ¿Qué le enseñan estas experiencias sobre la necesidad de adaptar las intervenciones a cada contexto cultural y económico?
Cada reto debe diseñarse a medida y pensando en los desafíos específicos de esa población. Si pensamos en tratar de convencer a nuestro marido de algo frente a convencer a nuestro abuelo, usaríamos enfoques diferentes. Lo mismo ocurre con el diseño conductual.
¿Qué ha aprendido de las comunidades vulnerables con las que trabaja que no aparece en los manuales de psicología o de políticas públicas?
Lo que he aprendido es que cada comunidad es única y que realmente hay que profundizar, pasar tiempo con la gente, trabajar mano a mano con ellos para empezar a comprender su experiencia. Trabajando con mujeres en territorio de Boko Haram en Nigeria aprendí que la idea de que un marido tiene poder total sobre el cuerpo de su esposa estaba muy profundamente arraigada, más de lo que podía imaginar. Pero esa narrativa cultural probablemente no está más incrustada que las de otros grupos en todo el mundo.
Al analizar la confianza en la tecnología en Estados Unidos, descubrimos que las mujeres, las personas racializadas y las de bajos ingresos confiaban menos que otros en una nueva tecnología. No sabemos por qué, pero sí sabemos que cada subcomunidad vive de manera única, con fuerzas que les afectan a ellas y no a otros. Si es usted una mujer cuidando a un bebé al mediodía, la gente reaccionará de forma diferente a cómo lo haría si fuese un hombre haciendo lo mismo. Pensamos que la realidad es la misma para todos, pero lo que vemos es que la gente vive historias radicalmente distintas en el mismo espacio.
«Cada reto climático debe diseñarse a medida y pensando en los desafíos específicos de su población»
Más allá de la investigación, ¿cómo vive usted personalmente la sostenibilidad en su día a día? ¿Qué contradicciones encuentra al tratar de alinear su vida personal con su trabajo?
Creo que soy una buena persona para estudiar el comportamiento y el clima porque tengo retos muy representativos: puedo ser perezosa, me gusta una buena hamburguesa y, aunque tengo la intención correcta, a veces estoy demasiado cansada para hacer todo lo que sé que debería. Por ello, intento no agobiarme.
Me concentro en los comportamientos más impactantes para el clima. Mis viajes en avión personales fueron bastante recurrentes durante muchos años, porque mi familia y yo nos mudábamos por el trabajo de mi marido. Ahora, intento mantener al mínimo mis viajes de negocios en avión: tomo un tren, encuentro una manera de hacer una reunión virtual eficaz o planeo una conferencia alrededor de un evento al que sé que los asistentes ya acudirán. Como carne roja, pero solo unas pocas veces al año. En casa intento cocinar sobre todo sin carne y casi nunca carne roja. Compré un coche híbrido eléctrico y una bicicleta eléctrica, y trato de ir en bici al trabajo siempre que puedo. Recientemente, cambiamos a un calentador de agua más eficiente y mi próximo objetivo es ver cómo pasarnos a la energía solar, aunque nuestro tejado no lo permite del todo. Mi meta para 2026 es empezar a hacer compost. Son muchos pequeños pasos, pero lo más importante que hago es votar a candidatos que priorizan la acción climática.
Si tuviera que imaginar un futuro en el que la acción climática ha tenido éxito, ¿cómo sería la vida cotidiana de una familia común dentro de veinte años?
Los grandes cambios estarían en la energía, el transporte y la alimentación. Serían cambios buenos para el planeta, pero también para las personas: ahorrarían tiempo y dinero y harían su vida más fácil y alegre. Todas las casas se construirían lo más eficientemente posible, con soluciones verdes de refrigeración, lo que ahorra dinero, mantiene a la gente cómoda y reduce emisiones. El transporte público sería seguro, asequible y accesible. Cuando se usen coches individuales, serían eléctricos o solares. La tecnología vehículo-red significaría que los coches de energía limpia también alimentarían nuestros hogares y ciudades. Y habríamos pasado a dietas mayoritariamente vegetales que fueran deliciosas, saludables y satisfactorias, con alternativas a la carne que fueran asequibles y accesibles. Estos cambios apoyarían al clima y a los más vulnerables, pero también implicarían políticas inteligentes para una buena vida para todos.


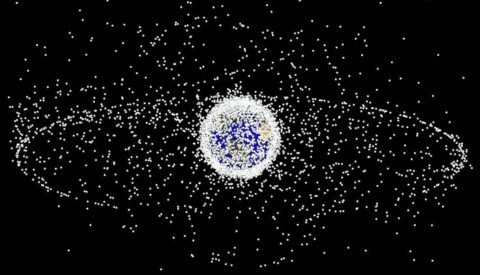

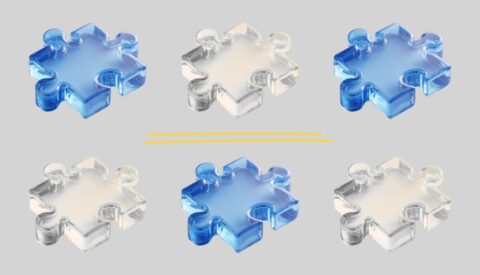






COMENTARIOS