Soledad sin solitud
«La soledad bien entendida es algo no solo inevitable, sino necesario. El problema es el exceso de soledad en sí», escribe el periodista y escritor Andrés Ortega Klein, ganador del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
En diferentes partes del mundo se han puesto en marcha iniciativas o medidas para hacer frente a esta supuesta «epidemia de soledad». Se abusa del término «enfermedad» y no digamos de «epidemia». Y cuando se abusa de un término, pierde buena parte de su sentido. «Experimentar el hambre social que implica la soledad no es más enfermedad que sentir hambre física por no haber comido», opina el filósofo noruego Lars Svendsen. La Organización Mundial de la Salud ha declarado a la soledad, más correctamente, como un «problema de salud pública mundial» (health concern).
Muchos, los espíritus más libres, parten de una simple y evidente constatación: que uno nace solo, vive solo y muere solo, por muy acompañado que esté y por muy querido que sea. En el cristianismo cabe recordar el lamento de Cristo en la cruz: «Padre, ¿por qué me has abandonado?». Este no es, sin embargo, lugar para un repaso histórico del pensamiento sobre la soledad y la solitud, sino para abordar la cuestión desde la altura de nuestro tiempo, pues es uno de sus grandes temas.
¿De qué estamos hablando en realidad? El lenguaje puede resultar engañoso y esconder en un mismo vocablo dos significados o más, con frecuencia, muy diferentes entre sí. […] En inglés, en los diversos ingleses del mundo, se diferencia, como poco, entre loneliness (sentimiento de estar o vivir solo; soledad, reclusión, soledad de las personas, y de los lugares sin gente) y solitude (estar o vivir solo, aunque también se aplica a confinamiento, o lugar desierto, o la condición de persona solitaria, solitariness, según diversas acepciones del Oxford English Dictionary). Es decir, una es más sentimental, la otra más situacional, si bien con el uso de solitude se transmite una sensación generalmente agradable. […]
José Ortega y Gasset consideraba la soledad como una condición radical del ser humano
El vocablo «solitud» lo tenemos en castellano. En el Fichero General de la Real Academia Española (RAE) aparece 13 veces y en el Corpus del Diccionario Histórico de la Lengua Española, 20 veces. Lo usábamos, en castellano no tan antiguo, aunque a menudo en una mezcolanza entre esos dos significados básicos y diferentes, que analizaremos. Aparece en el Cantar de Mio Cid, un siglo después en la Primera Crónica General, luego lo usa Fernando de Rojas en la Celestina y aún después el anónimo autor del Lazarillo de Tormes. Jorge Manrique lo había utilizado con cierta confusión en una de sus coplas: «¡Oh mundo, mundo, siempre de temer! que me pusiste en tan cruel batalla, que no puedo vencer ni salir de la estrecha solitud, do mi mal crece y mi bien mengua cada hora». Este último es un claro ejemplo de cómo se empleaba la palabra solitud para expresar el estado de soledad en la literatura española antigua. San Juan de la Cruz, en su noche oscura del alma, o santa Teresa deberían haberla usado para expresar la experiencia mística de la soledad espiritual o de lo que creían que era su encuentro con Dios. Fuera como fuese, en el castellano antiguo, la palabra solitud tenía un significado más amplio y complejo que el muy limitado que tiene en la actualidad. Se refería al estado de estar solo, pero también a la soledad como pena o aflicción causada por la ausencia de compañía o apoyo, al desamparo, a un lugar árido y despoblado o no cultivado ni habitado por el ser humano, no civilizado. Se ha seguido utilizando, si bien de forma muy poco frecuente.
José Ortega y Gasset consideró la soledad como una condición radical del ser humano, que, al cabo, está solo ante muchas decisiones o acontecimientos de su vida. Esto es la soledad en un sentido filosófico, radical, consustancial a la condición humana. Tiene otro sentido, que este pensador utilizó asimismo, que es no ya existencial, sino vital y biográfico, el sentirse solo. Es la soledad sobrevenida. La soledad, como el colesterol, la hay buena y la hay mala. En cierto grado, colesterol siempre hay en nuestra sangre. No podríamos vivir sin él. Tampoco, o muy mal, sin algo de soledad. Menos aún, sin solitud. Para la buena, o incluso para corregir la mala, podemos hacer uso de este término, solitud, como la solitude (de raíz latina) inglesa, frente a la loneliness (de raíz sajona). La RAE, en su diccionario, mantiene «solitud» solo para significar «carencia de compañía» o «lugar desierto». Sin embargo, la solitud, tal como la entendemos y la vamos a utilizar, es mucho más rica y variada que eso. El escritor y crítico Juan Gómez Bárcena ha desenterrado otro término caído en desuso: «soledumbre». Se refiere a un paraje solitario o vacío de presencia humana. La RAE lo define como «lugar desierto». A este autor le inspiró la «soledad de la muchedumbre», aunque quizás habría que añadir la «soledad en la muchedumbre».
En su ensayo Soledad (1905), Miguel de Unamuno diferenciaba dos tipos de soledad: la impuesta, «que no proviene de una acción que ejerzamos libremente», y la deseada, «un estado que buscamos activamente porque nos produce bienestar». Así, la soledad deseada sería lo que aquí llamamos solitud. Por soledad se puede entender una percepción, subjetiva, o una situación, objetiva. No es lo mismo el que se siente solo que el que está solo. A menudo se entremezclan y se confunden ambas concepciones en las encuestas y datos. El mayor número de solitarios, de los que viven solos, es algo que define a nuestras actuales sociedades. No se debe ver, sin embargo, como un fenómeno maligno para quien lo vive. Algunas veces responde a la penuria económica, pero otras muchas a una mayor libertad individual a la hora de elegir opciones vitales.
Miguel de Unamuno diferenciaba dos tipos de soledad: la impuesta y la deseada
La soledad se suele ver como algo negativo, cuando no siempre lo fue ni lo es, algo que resulta inevitable, mientras que la solitud se ve acompañada de positividad o, cuando menos, tiene un carácter neutro. Algo relativamente reciente, la soledad, o más bien el exceso de ella, conlleva un estigma, un pesar social, ante todo para los que la sienten o padecen. La solitud no, si bien el exceso de ella también separa de la sociedad. La soledad, entre nosotros, se suele asociar con tristeza, abandono, amargura, dolor, pena, sufrimiento, vergüenza, muerte y tantas otras palabras o conceptos cargados de negatividad.
Sacramento Pinazo-Hernandis, profesora de Psicología Social en la Universitat de València, encontró más de 140 palabras vinculadas a la soledad, solo en el entorno rural, y las agrupó en doce categorías, entre ellas algunas de las mencionadas. Se pueden añadir otras. No ocurre lo mismo con la solitud, que por no usar este vocablo se suele describir como «soledad buscada o deseada», frente a la «soledad no deseada». Esta diferenciación poco precisa, además de confusa, ha entrado en los usos y en tantos estudios sobre una cuestión que ha adquirido un lugar central en las preocupaciones no ya individuales, sino colectivas.
Este texto es un fragmento del libro ‘Soledad sin solitud’ (Ediciones Paraninfo, 2025), de Andrés Ortega Klein.



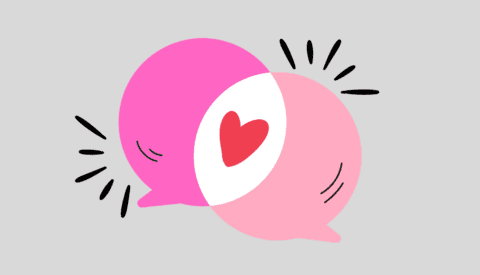
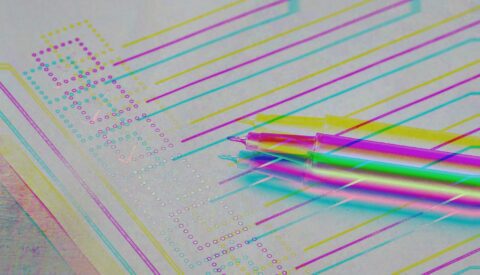

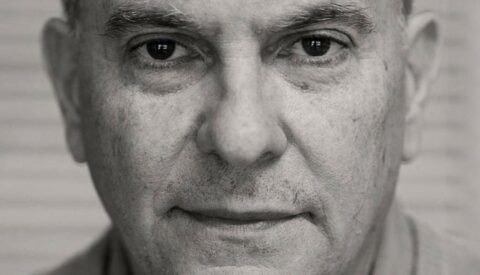
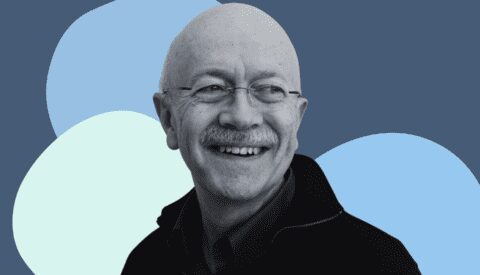




COMENTARIOS