Andrés Ortega
«La solitud se puede practicar, mientras que la soledad más bien se sufre»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
«Si se pintara hoy el cuadro Noctámbulos de Hooper es probable que los tres clientes estuvieran cada uno mirando a su móvil para ver, leer o escribir algo a alguien, o a nadie, a una (llamada) inteligencia artificial». Es la idea con la que Andrés Ortega arranca ‘Soledad sin solitud’ (Ediciones Nobel), Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2025. El periodista y ensayista aborda la soledad, una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo, a la par que reivindica la necesidad de recuperar tanto el uso como la práctica de la no tan conocida solitud.
Se habla mucho de la soledad pero no siempre con los términos adecuados. Por ejemplo, usted se muestra contrario al uso de la palabra enfermedad vinculada a la soledad. ¿Estamos abusando del término hasta el punto de reducir su significado?
Más que reducir su significado yo diría que se está ampliando mucho. Eso sí, con el problema de que en castellano no tenemos la diferenciación que los anglosajones hacen entre loneliness y solitude. Yo no creo que la soledad sea una enfermedad, igual que la muerte tampoco lo es. La soledad tan excesiva que hoy se llega a vivir como un impacto en la salud, tanto física como mental, y en otras áreas vitales, pero no es una enfermedad.
«Yo no creo que la soledad sea una enfermedad, igual que la muerte tampoco lo es»
La tesis central del libro aboga por que el verdadero problema actual no es tanto que crezca en exceso la soledad, sino la reducción de los espacios para desarrollar la solitud. ¿Por qué ha caído en desuso tanto el término como la práctica de la solitud?
Mi idea era recuperar una palabra como solitud que en su origen era un sinónimo de soledad. No obstante, hay notables diferencias entre ambos términos. La solitud se puede practicar y tiene una connotación positiva mientras que la soledad no la tiene y es algo que más bien se sufre. En los últimos lustros toda la revolución tecnológica que hemos vivido ha llevado a un incremento de la soledad de las personas. Se ha reducido el contacto presencial entre la gente. Y la presencia, al igual que el contacto visual y la palabra, es muy importante. Las mismas razones que han conllevado un incremento de la soledad también impiden la solitud. Los nuevos aparatos nos roban la atención, nos alteran y nos quitan la capacidad de encerrarnos en nosotros mismos y de estar solos si queremos. Esa elección de la soledad es la solitud y lo que Ortega y Gasset denominaba «la retirada estratégica a sí mismo». La solitud es necesaria para muchas cosas, entre ellas, para la creatividad.
En un mundo lleno de ruido y de estímulos que llegan a desbordar nuestra capacidad de atención, ¿cómo se puede fomentar esta retirada estratégica hacia la introspección que defendía Ortega y Gasset?
Lo primero es darnos cuenta de que esa retirada es algo positivo. No obstante, tampoco hay que exagerar esta retirada hasta el punto de convertirnos en seres egoístas. También creo que es algo que se aprende y se educa. En países como Japón o Finlandia se enseña a los niños a meditar a través de diferentes técnicas y esto se debería fomentar más. Luego hay otro tipo de solitud y de meditación que es la que utilizan los científicos o pensadores. En el libro cito el ejemplo de Newton, al que la ley de la gravedad se le ocurrió dándole vueltas a las cosas. Los grandes pensadores reflexionan mucho sobre las cosas y eso les permite llegar a conclusiones. Ortega también decía que aquel que es capaz de concentrarse en un tema durante diez minutos al día –algo muy difícil hoy en la actualidad– puede llegar a ser el dueño del mundo.
Schopenhauer señalaba la importancia de enseñar a los más jóvenes a soportar la soledad y a cultivar la solitud en diversas formas. ¿Qué perdemos si los más jóvenes crecen sin ningún tipo de contacto con la solitud?
Si esto ocurre nos convertimos más bien en animales. En el sentido de que el animal vive alterado mientras que el hombre puede vivir alterado o ensimismado. Las empresas que empujan a los jóvenes a estar todo el rato mirando las pantallas, a confundir la amistad con los likes en las redes sociales, les roban la atención que es un bien muy importante. Lo que buscan estas compañías es provocar deseos de cosas que ni siquiera necesitamos. Todo ello nos impide una mayor reflexión sobre nosotros mismos y sobre el entorno.
¿Recuperar la solitud nos puede ayudar a recuperar el arte de la conversación?
Puede ayudarnos aunque la verdadera forma de conseguirlo sería con la recuperación de capital social. En el libro Solo en la bolera, el sociólogo Robert D. Putman explica muy bien cómo el capital social se está diluyendo y esto conlleva menos relaciones interpersonales completas. Ahora mucha gente solo sabe conocer a otros a través de aplicaciones y, por ejemplo, el teléfono cada vez se utiliza menos para hacer una llamada y hablar con el otro. Hay muchos whatsapps o mensajes de voz que no representan una conversación directa e inmediata. Por ello hay que cultivar el capital social e inventar nuevas formas para relacionarnos. También sería bueno volver a aprender a conversar respetando al otro e, incluso, a interesarse por sus ideas aunque sean diferentes a las nuestras. Eso es algo que nos puede enriquecer y que no está ocurriendo en un entorno lleno de redes sociales que nos polarizan.
«Hay que cultivar el capital social e inventar nuevas formas para relacionarnos»
¿Hay algún tipo de influencia de la visión negativa que hay sobre la soledad para que hayamos virado hacia una búsqueda de estar siempre ocupados y evitar cualquier hueco en la agenda?
Volvemos al tema de cómo la gente está permanentemente alterada mirando las pantallas y tiene poca vida interna. Hay poco contacto con los otros. Ya no es solo el tiempo mirando el teléfono móvil sino que hoy es común que al acabar una cena entre amigos o familiares cada uno se ponga a mirar su teléfono. Antes también podía ocurrir que la familia se pusiera a ver la televisión pero solía mirar el mismo programa. Ahora cada uno está en un mundo diferente aunque estén cerca físicamente. Otra cuestión importante es la falta de saber gestionar el aburrimiento. Ha surgido toda una economía destinada a luchar contra el aburrimiento que nos altera aún más porque ofrece múltiples opciones de entretenimiento que antes no existían.
Soledad y miedo también se dan la mano y fomentan una política de la intolerancia que hace bandera de la idea de que «nos han dejado solos» y «solo quedan ellos». ¿Cómo de peligrosos pueden llegar a ser estos mensajes?
Muy peligrosos. Hannah Arendt, hacia el final de su libro El origen de los totalitarismos, explica cómo estos no solo fomentan la soledad sino que la utilizan para meter miedo y dar difusión a sus mensajes entre la gente.
¿Hacia dónde nos pueden llevar las tendencias que hemos mencionado y el crecimiento de la soledad?
Creo que podemos llegar a una sociedad desestructurada, peligrosa y con cierta dosis de violencia provocada por la frustración de la gente. Pero también existe la opción de que haya una reacción fomentada por los jóvenes para conseguir recuperar su propio destino. Eso pasaría por volver a fomentar la retirada estratégica a uno mismo, recuperar la capacidad de reflexionar y aumentar otra capacidad que no tiene todo el mundo como saber escuchar.



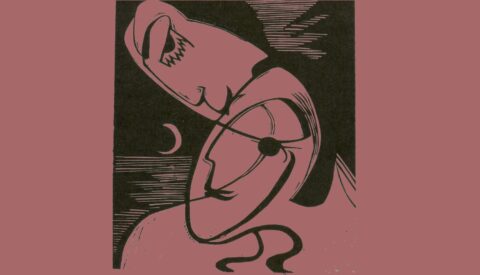

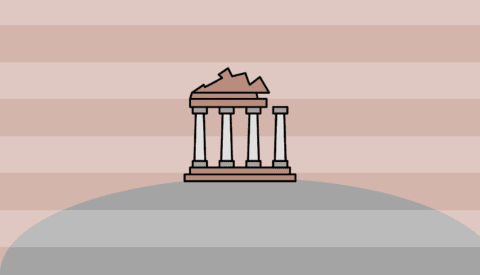
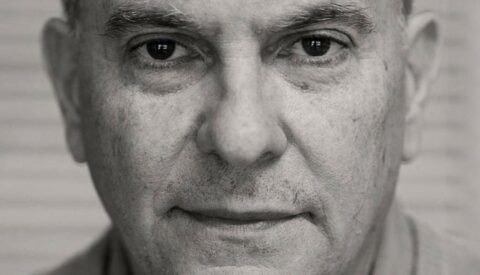




COMENTARIOS