Fulgencio Argüelles
«Nuestra época propaga la ignorancia como una peste»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025
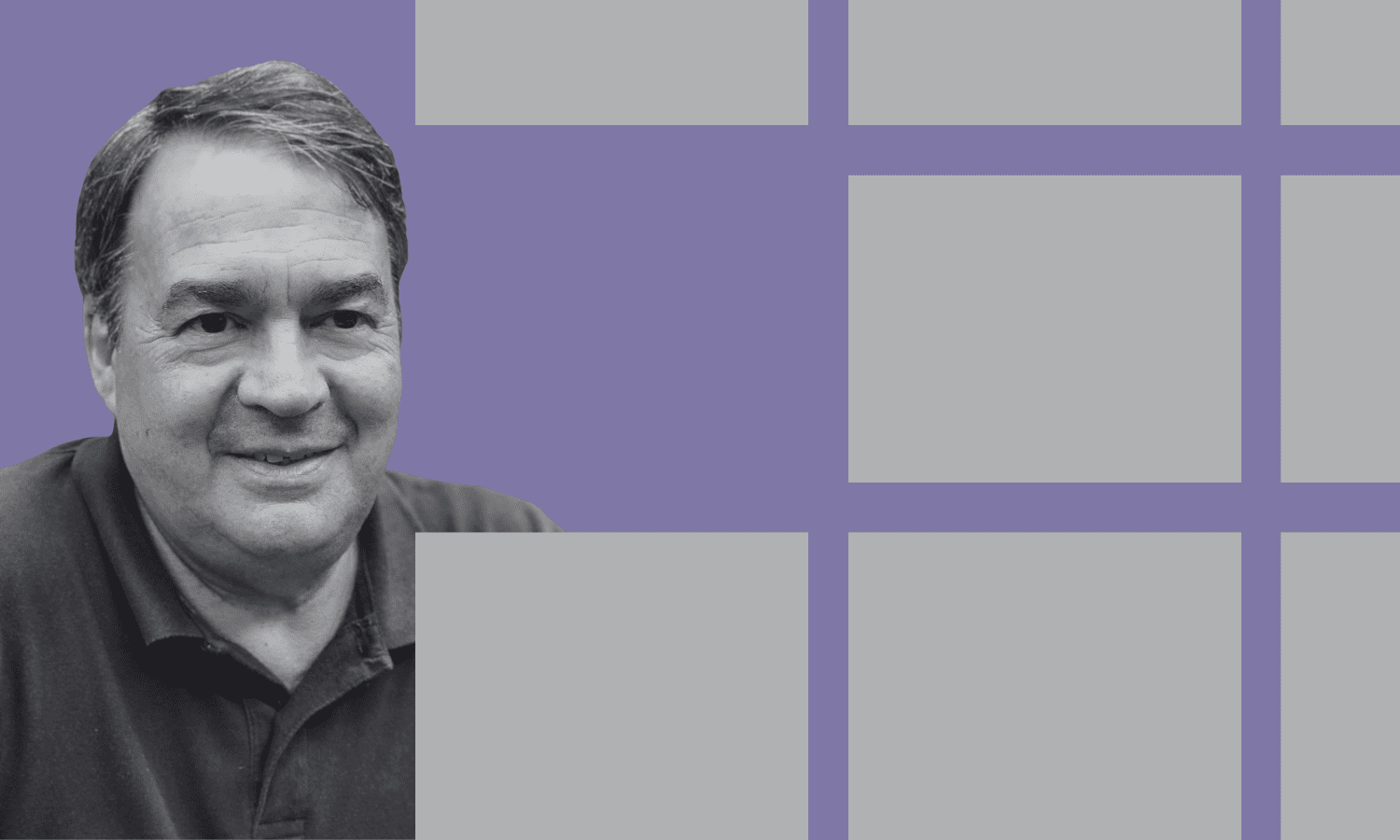
Artículo
Cuenta Fulgencio Argüelles que su último libro, ‘El desván de las musas dormidas’, publicado este año por Acantilado, no es ni una autobiografía –en el improbable caso de que ese género fuera posible más allá de los límites del realismo– ni tampoco una autoficción. «Es novela», afirma por videollamada el escritor asturiano (Aller, 1955). En ella, un protagonista que fue niño en los sesenta rememora la primera parte de su vida desde un futuro indeterminado, revelándonos un mundo en el que la dureza de la minería del carbón era compensada con solidaridad de clase y con la búsqueda de cierta sabiduría que no se encuentra necesariamente en los libros. Es el mismo mundo de bosques de castaños encantados e individuos risueños, letrados y devastados que los entusiastas de Argüelles, entre los que se cuentan autores jóvenes como David Uclés, Puri Mascarell o Manuel Astur, que ya conocían de su ficción más destacada, ‘El palacio azul de los ingenieros belgas’ (Acantilado, 2003).
Son muchos los escritores españoles de su generación que han escrito libros inspirados en su tránsito de la infancia a la vida adulta. ¿Tiene que ver con que han vivido más etapas históricas que compatriotas de otras generaciones?
Es muy probable. De manera inconsciente, uno encuentra tanto contraste entre lo que vivió y lo que está pasando ahora que siente que debe ponerlo a la luz. A mí, esa necesidad me surge cuando veo la ignorancia que hay respecto a ciertas cosas que ocurrieron hace nada. Cuando se habla de la dictadura, por ejemplo. Casi nadie ponía en duda que aquello era lo contrario a la libertad. Pero hoy esta oposición está muy cuestionada, en parte porque terminológicamente nos han estado confundiendo. O nos hemos dejado confundir, quién sabe. Antes el término libertad significaba algo muy parecido para alguien de izquierdas y para alguien de derechas; hoy ya no. Lo mismo pasa con la justicia social y otras realidades, algo que se explica por el afán de manipular y embarrar la conversación pública de la extrema derecha y de la extrema izquierda.
«Antes el término libertad significaba algo muy parecido para alguien de izquierdas y para alguien de derechas»
La libertad, en un sentido amplio, ¿ha ido ampliándose en estas últimas décadas? ¿O percibe también retrocesos en ciertos ámbitos?
Es difícil hacer una valoración completa. Ha habido avances en muchos ámbitos, claro, pero particularmente la libertad de opinión no se ha ampliado. Hoy tenemos muchas más opiniones basadas en falsedades o que son expresadas por personas que sienten que no deben justificarlas que hace cincuenta años. También oímos más veces comentarios que no buscan otra cosa que encender fuegos. Por tanto, no, no hay más libertad de opinión. Vuelvo al tema del lenguaje. Sin que los términos hagan referencia a la misma realidad, la libertad de opinión no es posible.
Su literatura transmite una especie de rebeldía ilustrada. ¿Dónde se origina? ¿En cierta conciencia de clase? ¿En la constatación de que quienes nacían en un pueblo accedían a menos experiencias que quienes lo hacían en la ciudad? ¿En el proceso de olvido deliberado que casi acaba con su idioma materno, la lengua asturiana?
Lo he pensado muchas veces y he llegado a la conclusión de que me viene de mi estancia durante nueve años en un seminario. Puede parecer paradójico, porque no atribuyo una relación especial a la fe religiosa y la libertad y, de hecho, no soy creyente, pero los años sesenta fueron una época en la que una parte de la Iglesia tenía una conciencia social y política bastante marcada y eso me influyó positivamente. Desde luego mis orígenes y el mundo en el que me crié también han jugado su parte. Y respecto a la lengua asturiana, claro, ¿cómo no va a contribuir a que uno se rebele? Yo aprendí a nombrar en ese idioma, y la capacidad para nombrar, no su número de hablantes o su supuesta utilidad, es lo que da valor a una lengua, porque los términos son portadores de cultura, de manera de vivir, de trabajos, de sentimientos… Si desaparecen, desaparece también lo que explican y lo que enseñan.
«La capacidad para nombrar, no su número de hablantes o su supuesta utilidad, es lo que da valor a una lengua»
Esta actitud se palpa muy bien en la reivindicación de la enseñanza que hay en lo que escribe. ¿Diría que una parte de los sectores sociales más humildes han renunciado a defender la educación?
Sí, sin duda. Leo mucho a José Antonio Marina y comparto gran parte de sus ideas sobre la educación. Me parece que él se inclina más hacia razones psicológicas que sociológicas para explicar esto; yo pienso que se debe a un proceso que se ha acentuado mucho de autoproyección en las clases altas, de querer parecerse mucho a ellas. Y no es lo mismo copiar el derecho a unas vacaciones en condiciones que otras cuestiones totalmente superficiales. En España se hacen unos esfuerzos de emulación de esas clases como nunca antes. Recuerdo haber preguntado alguna vez a gente cercana: ‘¿Tú por qué llevas al niño al colegio concertado y no al público?’. Me respondían que porque creían que era mejor. Pero, con los datos en la mano, la educación pública no es peor que la concertada o la privada.
La izquierda acusa a las administraciones conservadoras de promover la educación concertada y privada sobre la pública, pero tampoco parece tener la receta para revalorizar la formación profesional y los títulos universitarios. Una carrera vale menos hoy que hace veinte años, eso es obvio.
El primer error que ha cometido la izquierda es no defender la gratuidad total de la educación. Ahí lleva décadas equivocándose completamente. Un grado sin un máster a menudo no es suficiente; y los másteres públicos no son precisamente baratos, por no hablar de los privados, que muchas veces son casi obligatorios para acceder a determinadas trayectorias profesionales, lo que limita la igualdad de oportunidades. Como sociedad hemos asumido que no pagamos lo suficiente por la educación con nuestros impuestos. A mí esto me llama la atención: estuve hace no mucho en Marruecos y allí la educación es casi por completo gratuita. Resulta curioso que Marruecos, un país emergente que a menudo busca en Europa modelos de cosas que funcionan, replique lo que a nosotros parece que ya no nos sirve. La revalorización de la educación pública debe comenzar con la gratuidad total e ir seguida de planes educativos ambiciosos y formaciones actualizadas. Esos planes y esas formaciones existían cuando yo tenía 20 años, y entonces no estaba en cuestión su calidad.
«La revalorización de la educación pública debe comenzar con la gratuidad total»
Volviendo a la cuestión del lenguaje, ¿por qué sus libros le conceden tanta relevancia?
Porque del buen uso del lenguaje dependen gran parte de nuestras posibilidades. Nos estamos acostumbrando a decir ‘árbol’ en lugar de ‘roble’ o ‘planta’ en lugar de ‘buganvilla’ y no somos conscientes de que esto merma nuestra capacidad de conocer, de argumentar y de expresarnos. Hay estudios contundentes sobre este punto: generación a generación, los hablantes reducen el número de palabras que emplean. Creo que toda buena literatura revela esta preocupación. Y a quien estas limitaciones le parezcan poca cosa, le diría que hablar mal también dificulta ser contratado para ciertos empleos. He desarrollado parte de mi carrera profesional trabajando en recursos humanos en el sector bancario y los candidatos que acaban siendo elegidos son habitualmente candidatos que expresan sus pensamientos de una manera empática y clara. Cuando he preguntado, a menudo he descubierto que eran personas con hábito lector.
La sabiduría, la aspiración a comprender aquello que nos rodea, no tanto por la rentabilidad que nos ofrece, sino porque nos sitúa mejor en el mundo, es otra marca de sus novelas. ¿Es el regalo que resulta del buen uso de una lengua?
Hasta cierto punto, sí, porque a veces aprender un nuevo término nos revela que hay una actividad, una herramienta o un ser vivo que no solo no conocíamos, sino que ni siquiera contábamos con que existía. En mis novelas esta búsqueda está siempre presente. Por eso los protagonistas son casi siempre adolescentes: es en la adolescencia cuando se produce el descubrimiento de las cosas y cuando más aflora la pulsión por conocer. Hablábamos antes de qué hay de generacional en lo que escribo. Creo que para quienes rondamos ahora los setenta años, la escucha atenta a los demás, el estudio y la observación eran más importantes. Nuestra conciencia de descubrimiento está ligada a estas actividades y esa conciencia la asociamos claramente a esa época entre la infancia y la vida adulta. Hoy esto ha cambiado. Los niños acceden a adolescencias diferentes a edades mucho más tempranas y quizás eso explique que luego les cueste tanto entender que son adultos.
Esta conciencia de descubrimiento de la que habla, ¿ha quedado rebasada por las identidades, que para algunos tienen hoy mucha más importancia en las sociedades occidentales que décadas atrás?
Sí, son procesos que están relacionados porque la hiperespecialización educativa también promueve el actual paradigma identitario. No se le puede pedir a un crío de 12 años que se defina, que diga si es de ciencias o de letras: a esa edad lo que hay que hacer es poner a los chavales en contacto con todos los aspectos de la vida y de las cosas.
«La aspiración identitaria es antihumanista»
Pero ¿diría que la aspiración identitaria, entendida como la caracterización individual a partir de la pertenencia a ciertos grupos, excluye ciertos intercambios sociales que son fundamentales?
Sin ninguna duda. La aspiración identitaria es antihumanista. La conciencia humanística se basa en ver la vida desde todos los puntos de vista. Siguiendo con los argumentos educativos: uno puede estar muy interesado en adquirir ciertos conocimientos de historia o de literatura, pero si no se le ofrecen conocimientos sobre, por ejemplo, cómo funciona la naturaleza, se le está impidiendo su desarrollo. Pues lo mismo en el ámbito político. Si solo escuchas un tipo de discursos, estás necesariamente perdiéndote experiencias y maneras de valorar el mundo que necesitas considerar para fijar tu punto de vista. Quien lidera el discurso de la identidad es la extrema derecha. Lo vemos a diario. Pero a veces oímos argumentos que, sin venir necesariamente de ese extremo, son también muy poco universalistas. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído que los inmigrantes han de venir porque se necesita mano de obra o recursos para las pensiones del futuro? Ese argumento es totalmente identitario. Implica considerar de partida a un ser humano desde el punto de vista de la utilidad, algo que no hacemos en nuestras relaciones cotidianas.
¿Qué hace falta para que el mérito se imponga al amiguismo y demás razones viciadas? Ha señalado antes que el auge de másteres y formaciones privadas limita los primeros pasos profesionales de quienes tienen menos recursos, pero casos como los de Cerdán y Montoro apuntan a que la situación es parecida en el sector público: no hay criterios de calidad en designaciones y contrataciones.
Hacen falta nuevas normas, normas claras y consensuadas por todos, por el Parlamento entero. Disminuir cargos de confianza y de libre designación, permitiendo que sean los técnicos quienes, por su valía y desarrollo profesional, y no por afiliación o cercanía a un partido, hagan ciertas labores de asesoría política. Luego la contratación debe modificarse, y eso exige un gran pacto bipartidista, lo que pasa es que al llegar al poder a menudo se deben favores. Por otra parte, hay que volver a hablar de asuntos que durante un tiempo se debatieron pero ya no, como los aforamientos y las puertas giratorias. Y habría que hacer de la política un espacio en el que apetezca participar, pero para eso es necesario que deje de estar llena de representantes que carecen de experiencia profesional y solo pueden esgrimir un carné de partido y años en cargos. Me da igual que seas catedrático o fontanero, pero si no tienes trabajo conocido socialmente deberías estar desincentivado para hacer política. Aunque, lamentablemente, de esto también ha dejado de debatirse.
¿Hay vuelta atrás en la dinámica actual de colonización de las instituciones por el partidismo?
No hay duda de que es complicado porque tenemos una clase política tan mediocre que ha logrado que solo se hable de ella, no de política propiamente dicha. A mí no me importa si Pedro Sánchez tiene un estilo chulesco o si Ayuso va de pantalón corto a hacer seguimiento de un incendio; me importa qué políticas hacen. Si fuéramos capaces de dar ese salto, ganaríamos muchísimo, pero, claro, vivimos en la era de los titulares: hay que publicar en todo momento algo y da igual que los mensajes sean capciosos, incluso cínicos, o que no estén debidamente justificados por los hechos. Hemos asumido que la gente es lo que quiere, sin siquiera preguntarnos si esto es cierto. La nuestra es una época que propaga la ignorancia como una peste. En semejante escenario es muy difícil ser optimista, pero yo trato de serlo, aunque no me sorprendería nada que al final del túnel nos estuviera esperando… no sé: tal vez hasta un Javier Milei.
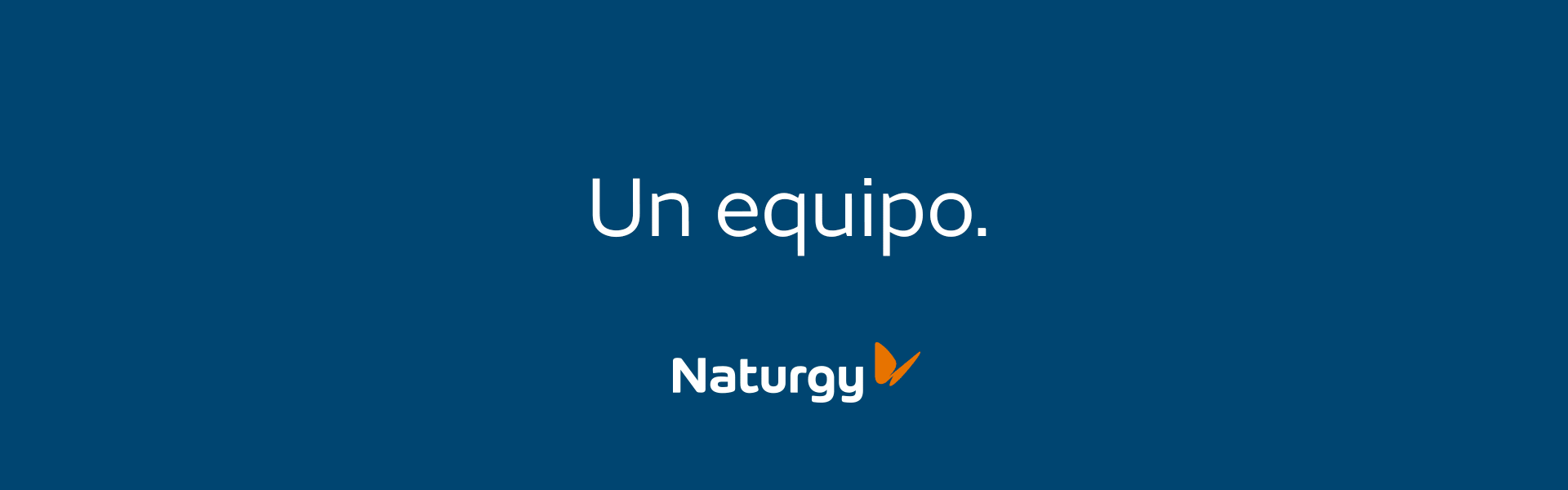


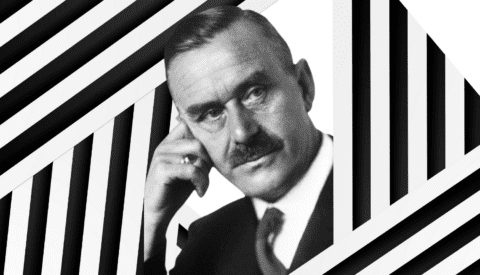







COMENTARIOS