Los inmigrantes no han venido a hacerte el trabajo sucio
Defender a los inmigrantes agitando la bolsa de las pensiones o la escasez de albañiles es como defender el esclavismo señalando las pirámides.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Si yo fuera inmigrante —y nadie está a salvo de serlo; nadie es inmune a las ruinas, a las crisis, a las dictaduras; nadie está a salvo de tener que hacer el petate y recomenzar su vida más allá del quinto pino—, la condescendencia caritativa me ofendería casi tanto como el racismo y la xenofobia. O quizá más, porque con un racista sabes a lo que juegas, pero quien defiende la inmigración porque nadie nos va a pagar las pensiones ni limpiar el culo cuando seamos viejos se cree bondadoso y ecuménico. Señalar su perfidia ególatra, su clasismo y su conformidad esclavista cuesta mucho más que denunciar al racista, que con dos insultos y un carretón de desprecio va servido y no requiere más esfuerzo argumental.
La idea de que los inmigrantes son necesarios porque nos hacen el trabajo sucio está tan extendida y se expresa con tanta alegría que hay que desmenuzarla bien para que revele su carácter discriminatorio y violento. Vamos a intentarlo.
Que los inmigrantes que huyen de la miseria y llegan a una sociedad rica se empleen en los trabajos más duros, sucios, denigrantes e indeseados por la población autóctona es una maldición a la que los aludidos se resignan, como tantas otras injusticias. Nadie cruza un océano porque tiene vocación de esclavo. Nadie nace con la ilusión de limpiar retretes. Se resigna a ello y lo sufre con la esperanza de que sea temporal. Se consuela pensando en lo que ahorra, en la educación que pueden recibir sus hijos para no tener que limpiar retretes, o en las balas y el hambre que esquiva mientras frota con el estropajo. Pero su misión no es esa. Ningún emigrante piensa: qué suerte tengo de compensar la caída de la natalidad y la sobreproducción de titulados de estas sociedades ricas en las que faltan recursos humanos para sacar brillo a la taza del váter. Tan solo imagina formas de dejar de frotar esa taza o de evitar que sus hijos la froten cuando crezcan.
Exactamente igual que millones de españoles hicieron cuando les tocó fregar retretes en Múnich, en Zúrich, en París, en Buenos Aires y en La Habana.
Defender a los inmigrantes agitando la bolsa de las pensiones o la escasez de albañiles es como defender el esclavismo señalando las pirámides. Necesitamos esclavos, dirían los egipcios libres, porque nosotros no nos vamos a poner a amontonar piedras. Sin esclavos, no hay pirámides.
Sorprende que tanta gente autotitulada progresista y demócrata entone esas odas al esclavismo sin pensar ni un instante en lo atroz de sus argumentos
Sorprende que tanta gente autotitulada progresista y demócrata entone esas odas al esclavismo sin pensar ni un instante en lo atroz de sus argumentos, que atentan contra la línea de flotación de los derechos humanos. Según ellos, los inmigrantes no merecen atención ni cuidado por el mero hecho de ser personas, sino porque necesitan a alguien que les limpie bien el coche por dentro y les recoja a los niños de natación.
El único planteamiento progresista de la cuestión migratoria es el humanitario. Los éxodos son una constante desde que hay sociedades ricas y sociedades pobres. La gente más audaz o desesperada de las segundas prueba suerte para mejorar su vida en las primeras. Como país de emigrantes y conformado por flujos migratorios internos (de las regiones del sur al norte, de la meseta a las ciudades industriales), deberíamos tenerlo claro.
Si de verdad nos compadecemos de la suerte de los parias de la Tierra y su famélica legión, el reclamo que debemos hacer a nuestros gobernantes es que hagan honor a la carta de los derechos humanos que están obligados a hacer cumplir. El primer paso es atajar la crisis humanitaria. Dar cobijo y dignidad a los fugitivos del hambre, y dárselo porque sí, porque son personas que necesitan una atención que cualquier Estado europeo puede proporcionar con holgura. Y esto los obliga doblemente: las excusas de saturación, de falta de infraestructuras y de recursos son mezquindades que no se sostienen a la vista de los PIB per cápita y los presupuestos generales.
Lo siguiente es dar cuerpo y razón a la idea de ciudadanía. Antes de que se nos llenara de cuñados hiperinflamados de patria y racismo, la Unión Europea era un ensayo de ciudadanía trascendente que rebasaba las constricciones del Estado-nación. Por ejemplo: que los ciudadanos comunitarios puedan presentarse a alcaldes de las ciudades en las que viven (y puedan votar también), aunque en ellas sean extranjeros, permitió que la idea de ciudadanía abandonara la retórica y se expresase en la política cotidiana. Los avances aquí han sido tímidos y no hay razones para esperar que, en un futuro, la ciudadanía devenga una condición universal que garantice los derechos en cualquier parte del mundo, sin importar dónde nació uno. Pero no debemos apartar esta idea nunca del horizonte.
La llegada masiva de inmigrantes causa desigualdad, y la única vía para solucionarlo es otorgarles derechos ciudadanos
Mientras tanto, quien se preocupe por la cuestión migratoria debe dejar de mirar las pensiones y la tasa de natalidad, pero también abandonar las tentaciones de comprender los miedos racistillas de los vecinos «de toda la vida» a quienes da asquito que el bar de la esquina esté regentado por chinos. La llegada masiva de inmigrantes causa desigualdad. Las sociedades ricas no se desestabilizan por las nuevas costumbres o las nuevas lenguas que se incorporan al Babel cotidiano, sino porque el porcentaje de población que carece de derechos ciudadanos empieza a ser incompatible con la democracia. La única vía para solucionar esto es otorgarles esos derechos. Sin igualdad formal, si la sociedad no está formada por individuos iguales ante la ley, la democracia liberal deja de existir o deviene plutocracia o democracia censitaria.
Es lo que sucede en los países pequeños y muy ricos. Sucede en Suiza, donde hay un porcentaje enorme de la población (más del 30%) que no participa de la democracia. No vota, no se presenta a cargos públicos, no tiene permitida la entrada en el ágora. Esto pervierte el régimen de libertades y transforma la democracia deliberativa en algo parecido a la Atenas de Pericles: ciudadanos son unos pocos. Los demás, metecos y esclavos.
Urge evitar esta escisión, y aquí sí que urge por motivos egoístas, para no arruinar la ya de por sí débil y agrietada democracia. Por honrar los derechos humanos y por honrar la noción de ciudadanía, los inmigrantes que llegan a Europa tienen que asimilarse al común de los ciudadanos en el menor tiempo posible. Esto es lo que no quieren ni los racistas ni los preocupados por quién les cambiará los pañales en la residencia geriátrica. Los primeros, por taruguez y neandertalismo. Los segundos, porque temen que unos ciudadanos iguales a ellos escojan (como escogieron ellos y como escogieron sus hijos) un trabajo más cómodo y mejor remunerado. Y por ahí, los buenos samaritanos no pasan. Ellos dicen: inmigrantes, sí, pero en el retrete.
Los progresistas debemos decir: inmigrantes sí, como nosotros. Iguales y libres.




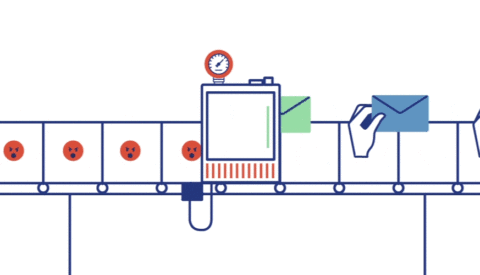



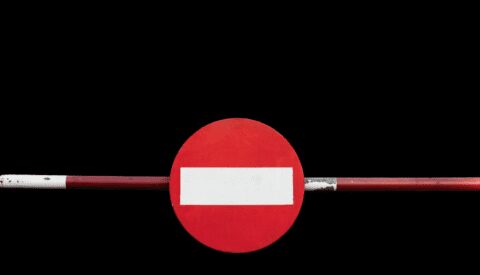



COMENTARIOS