Víctimas rentables y víctimas miserables
¿Es posible defender el pensamiento individual ante un exceso de líneas rojas? Con motivo de la publicación de su ensayo ‘La casa del ahorcado: cómo el tabú asfixia a la democracia occidental’ (Debate, 2021), el periodista y escritor Juan Soto Ivars reflexiona en este artículo para Ethic sobre las herejías del presente y esas guerras tribales que se libran en una sociedad que empieza a verse colapsada por el victimismo y la sobreactuación identitaria.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2021
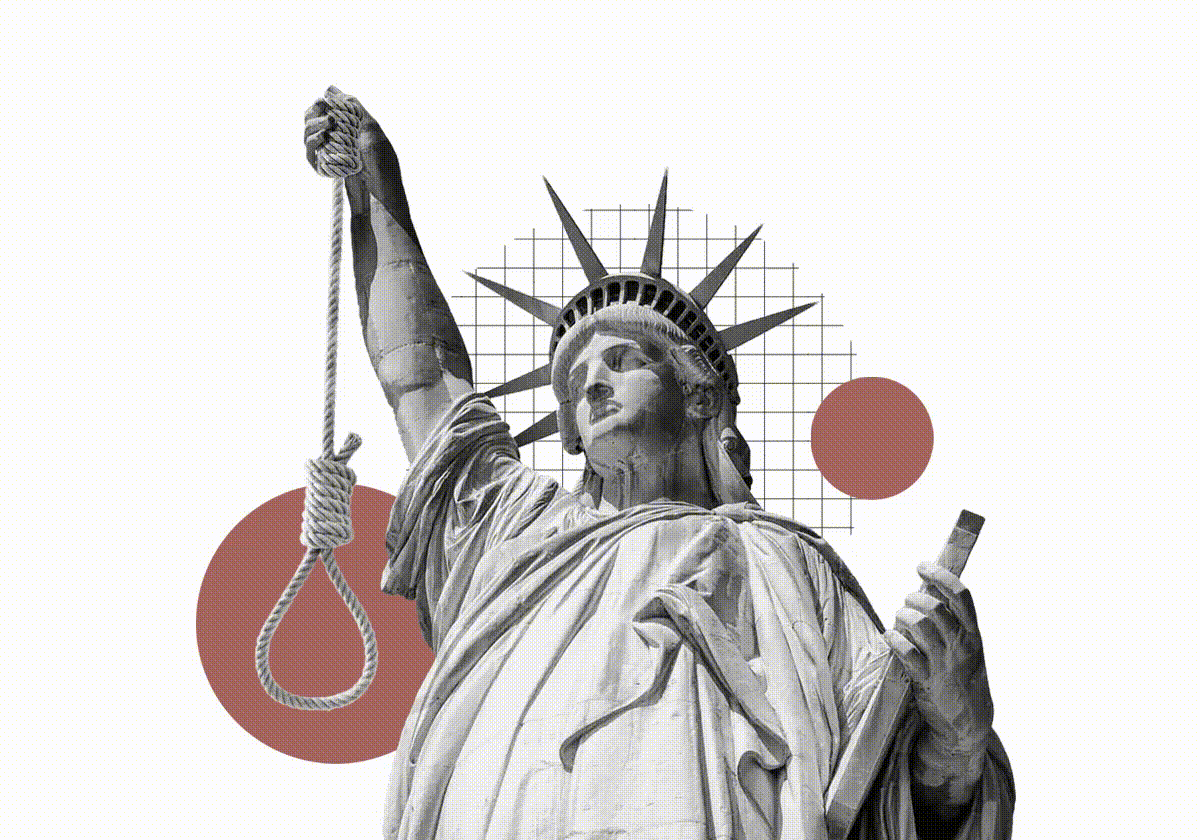
Artículo
Como explica el filósofo Daniele Giglioli, y como contó mucho antes que él Friedrich Nietzsche en su Genealogía de la moral, hay momentos de la historia en que la debilidad pasa a convertirse en fuerza, y la fuerza en debilidad. En este sentido, es posible que nunca hayan tenido tanto poder como hoy las víctimas que saben rentabilizarse. Pero subrayad esto último: es esencial saber rentabilizarse; no basta con ser víctima, parecerlo o colocarse a su lado en la foto.
No, hay que repetir que vivimos en sociedades inhumanas producto de centurias de opresión contra nuestra tribu para que esa misma sociedad, supuestamente intransigente, nos abra de par en par todas las puertas. Hemos de hacernos valer, por tanto, como oprimidos o como sus representantes, y repetir con desparpajo, desde la atalaya de la superioridad moral, que cuando matan a uno nos han matado a todos. La estafa salta a la vista, pero rebasando los extremos más alucinantes de distorsión obtendremos un premio. Sin embargo, ninguna sociedad tiene premio para todos los colectivos.
La guerra de las tribus provoca que las haya de primera y de segunda: grupos que lograron convertir su debilidad en fuerza y otros que siguen malviviendo sin despertar la más mínima atención. Jim Goad escribió en 1996 un libro audaz y de gran importancia sobre uno de esos grupos discriminados que no le importan a nadie en Estados Unidos: los rednecks. Sus miembros son gente blanca y, normalmente, de derechas con un ínfimo poder adquisitivo. Se pudren en el cinturón de óxido y en el campo, descolgados del progreso y la cultura, fracasados en los estudios, atascados en el primer peldaño de la escalera de ascenso social y, a pesar de todo ello, no inspiran ninguna pena. Quizás no viven mejor que los negros de las barriadas más deprimidas de Detroit, pero hay una diferencia esencial, y es que nadie se siente culpable por el destino de esa gente.
Durante décadas, los rednecks fueron el grupo social marginado que peor partido sacó a su debilidad. De repente, ya no era prudente disfrazarse de rapero o de jugador de la NBA, pero cualquiera podía agarrar un peto mugriento, calzarse una gorra y pintarse algunos dientes de negro para solazar a los amigos en la fiesta de Halloween. Mientras la palabra nigger se convertía en un tabú tan destructivo que nadie que no fuera negro osaba meterla en su boca, era lícito insultar al redneck a todas horas en televisión.
«Todos creen pertenecer a pueblos oprimidos y, en una guerra tribal, todos se ven víctimas de un sistema puesto en su contra»
Para rentabilizar la opresión, hacían falta atributos de los que ellos carecían. De entrada, compartían el color pálido con la clase dominante de los millonarios WASP (blanco, anglosajón y protestante, por sus siglas en inglés) y, para continuar, votaban a la derecha o no votaban. Sus poblachos de remolques y granjas eran sitios abominables que la cultura solo miraba con pavor, como el escenario de matanzas de Texas, parricidios e incestos. De modo que los rednecks, situados en los márgenes tanto geográficos como culturales del país, tenían todos los elementos para convertirse en tribu intocable.
No es que a los negros pobres les fuera mejor, pero al menos se hablaba de ellos con reverencia y sus problemas eran tomados en serio por los medios de comunicación. Pasa lo mismo hoy con las mujeres: ¿a quién le importa que más del 90% de las víctimas mortales de violencia sean hombres? ¿Alguien se preocupa de que en la inmensa mayoría de los accidentes laborales muera gente con pene? La clave no está en sufrir, sino en que importe. Y los rednecks no tuvieron modo de canalizar su victimismo hasta que apareció Donald Trump. Fue el primer político de ámbito nacional que apeló abiertamente a la identidad de la basura blanca y la utilizó, de la misma forma que López Obrador usa a los indígenas en México.
La furia vengativa de la basura blanca es tan fácil de entender como la de los jóvenes activistas del Black Lives Matter, las feministas, los nacionalistas catalanes e incluso los xenófobos del sur de Francia asustados por el islam. Como todos, yo también tengo mis preferencias, pero intento dejar claro que en una guerra tribal todos se ven como víctimas de un sistema puesto en su contra. Lo que para los muchachos negros de la universidad se ha condensado como un movimiento de protesta contra la policía, para los muchachos blancos del campo y los suburbios se ha enmarañado en forma de teorías de la conspiración. Todos creen pertenecer a pueblos oprimidos de forma más o menos cierta, más o menos fantasiosa, más o menos probable. Todos tienen sus tasas de fracaso y de pobreza, todos pueden contarnos una historia que inspire nuestra compasión, todos quieren emanciparse de algo y todos están furiosos. Este proceso explica, en parte, la profusión de tabúes y herejías del presente.
Esta es una adaptación de un fragmento de ‘La casa del ahorcado: cómo el tabú asfixia a la democracia occidental’ (Debate), por Juan Soto Ivars.



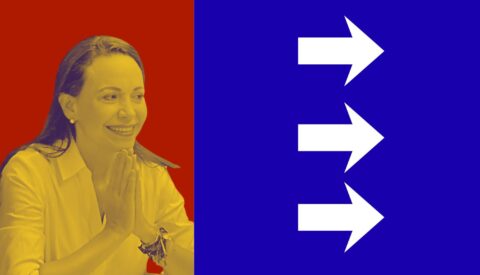








COMENTARIOS