A propósito del Festival de Bayreuth
Wagner como profeta, Bayreuth como iglesia
Cada verano, la Colina Verde convoca a los fieles en una ceremonia estética que desafía al tiempo, la ideología y el confort.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
No se acude a Bayreuth a ver ópera. Se peregrina. Se soporta el calor bávaro o la lluvia otoñal con resignación penitente, se escalan las rampas de la Colina Verde como quien asciende a un templo órfico, y se entra en el Festspielhaus con la disposición del feligrés que ha sido convocado a un rito. Porque eso es Bayreuth: una misa pagana, un sacramento wagneriano. Suena la música, pero no desde un foso convencional. Lo hace desde un abismo. Desde el golfo místico, como lo bautizó Wagner, que es la grieta entre el mundo de los vivos –el escenario– y el mundo invisible del sonido. La orquesta no se ve. El director, apenas. Y de ahí, precisamente, emana la espiritualidad del lugar: la música emana, no se interpreta; flota, no se ejecuta. Es incienso acústico.
El Festival de Bayreuth no se programa con algoritmos, ni con encuestas de mercado. Su rareza consiste en despreciar el tiempo. No le importa gustar. Ni siquiera ser comprendido. Bayreuth es una cápsula suspendida entre la fidelidad a un dios único –Wagner– y la necesidad de reinventarlo sin traicionarlo. Como si cada nuevo montaje fuera una exégesis, una profanación o una penitencia.
Y, sin embargo, el templo no es solo escenario. Es un símbolo. Y su historia, una parábola. Wagner no quiso fundar un teatro: quiso fundar una religión. Una religión estética, total, redentora. El Festspielhaus fue su iglesia. La tumba –que permanece sin nombre en el jardín de Wahnfried— es su altar. Wagner está enterrado como el primero de los hombres y como el último. Y la naturaleza del jardín se ha propuesto arroparlo. Los árboles rodean la lápida como columnas dóricas. Las hiedras la protegen como si custodiaran el corazón de un templo antiguo.
Wagner no quiso fundar un teatro: quiso fundar una religión
Podría parecer un detalle ornamental. Pero no lo es. Bayreuth no se entiende sin la idea de sacrificio. Hay que pasar calor. Hay que aguantar butacas estrechas. Ni siquiera son butacas: son bancos corridos, sin reposabrazos, sin apenas superficie acolchada. Más cerca del banco de iglesia que del asiento teatral. Y, sobre todo, hay que enfrentarse al drama sin descanso. No hay distracción posible. No hay móviles. No hay aplausos entre escenas. Cuando se cierran las puertas del teatro, suena como un portazo definitivo. Como si no hubiera salida. Como si el espectador sellara con él su propia inmolación estética. Todo es densidad. Todo es rito. Todo es Wagner.
Y en ese todo está también el drama histórico. Porque Bayreuth no fue ajeno a los demonios del siglo XX. Fue su caja de resonancia. Winifred Wagner –nuera del compositor, musa y devota de Hitler– convirtió el Festival en el salón de música del Tercer Reich. Hitler acudía como huésped preferente. Protegía, financiaba y manipulaba el mito de Wagner como si fuera el patriarca del superhombre. La música del Anillo sonó en los funerales de Heydrich. Y las mismas obras que hablaban del amor redentor, del Grial y del ocaso de los dioses fueron convertidas en un catecismo marcial.
Lo advirtió Nietzsche cuando aún había tiempo. Fue el primer adorador. Y el primer hereje. Amó a Wagner como se ama a un profeta. Y lo repudió como se repudia a un dios falso. «Wagner corrompe hasta el alma», escribió en El caso Wagner. Denunciaba así la tentación de convertir el arte en dogma, y al artista en sacerdote. Para él, Bayreuth ya era una trampa. El templo donde Dionisio se había disfrazado de Jesucristo. Donde el instinto se había disfrazado de culpa. Donde Parsifal escandalizaba por lo que tenía de resignación cristiana, de redención que olía a incienso de sacristía.
La paradoja es que Nietzsche tenía razón. Y Wagner también. Porque Bayreuth sigue siendo ambas cosas a la vez: un altar y una jaula. Un relicario sagrado y una institución atrapada en su propio culto. La programación reciente oscila entre el virtuosismo y la impostura. Entre la iconoclasia y el museo. Ha habido tanques en escena, walkirias moteras, Wotanes empresarios. Todo cabe, y casi todo molesta. Porque los wagnerianos no son público: son fieles. Y la fidelidad exige pureza. O al menos una traición brillante.
No es casual que la dirección del Festival, hoy en manos de Katharina Wagner, bisnieta del fundador, esté atrapada en esa contradicción. Bayreuth no quiere convertirse en Salzburgo. Ni en una feria postmoderna. Pero tampoco puede repetir los dogmas de Cosima o de Wolfgang sin convertirse en una misa momificada. Y en ese equilibrio precario se mueve su programación: entre la solemnidad y el vértigo.
La acústica del teatro fue concebida para Wagner. Solo para él. La caja escénica, la reverberación, la estructura de madera… todo fue pensado para que el drama musical se viviera como una epifanía. Pero esa misma acústica castiga otras voces, otras ideas, otras modernidades. No todo suena. No todo funciona. Y, aun así, ningún lugar suena como Bayreuth.
Porque Bayreuth no es solo un lugar. Es una metáfora. Es la escenografía del propio Wagner, convertido en dios y en profeta. En fuego y en sombra. El propio compositor soñó alguna vez –como revela su correspondencia con Mathilde Wesendonck– con levantar un teatro efímero. Uno que ardiera después de cada representación. Que se consumiera con sus obras. Que crepitara como templo y se extinguiera con el último acorde del Liebestod. El arte como combustión. La música como ceniza.
Pero el teatro no ardió. El Festspielhaus se volvió indestructible. Sobrevivió al nazismo, a los bombardeos, a la historia. Hoy es un monumento. Una cápsula. Un ídolo. Ya no se quema. Reverbera. Ya no muere. Se perpetúa. Y eso –para bien o para mal– es lo más wagneriano que puede decirse de él.
Wagner se despidió de la vida como se despiden los dioses: con una última misa. Se cuenta que en la última función de Parsifal en vida del compositor, el maestro Hermann Levi dirigía la función. Pero en el tercer acto –el acto del Grial, de la paloma, de la redención– Wagner se deslizó clandestinamente al foso y tomó la batuta. Quería dirigir su propio réquiem. Como si necesitara comprobar que la transfiguración de Kundry era también la suya.
Después se marchó a Venecia, donde había previsto su muerte. Donde Franz Liszt ya había compuesto una plegaria fúnebre –La lúgubre góndola– un año antes. La ciudad, entonces, no era aún un parque temático de gondoleros y máscaras. Era un cementerio flotante. Un lugar donde los muertos no se entierran: se mecen. Y Wagner murió allí. Languideció como Tristán. Se apagó en la laguna. Su cuerpo cruzó el Gran Canal envuelto en silencio. Como si Isolda lo esperara al otro lado.
Bayreuth sobrevive como promesa de que el arte puede todavía conmover, escandalizar y sacudir
Y hoy, sumergido y sin conciencia, permanece debajo de una losa pesadísima en Wahnfried. La casa fue destruida en 1945. La tumba, no. Ni siquiera las bombas aliadas pudieron mover la piedra. Como si también ella formara parte del mito. Y para recordarnos que los templos pueden colapsar, pero los dioses no mueren.
Por eso resulta tan perturbador –y tan lúcido– que un escultor alemán, Ottmar Hörl, decidiera llenar Bayreuth de pequeños Wagner en forma de enanitos de jardín. Reproducciones simpáticas, en azul, rojo o violeta. Con los brazos en alto. Como un saludo. O una burla. Lila, como la canción de Hans Sachs. Violeta, como el color de Parsifal. El color de la transición. El color de la muerte.
Bayreuth no ha ardido. Sobrevive como promesa. La promesa –a menudo incumplida– de que el arte puede todavía conmover, escandalizar y sacudir. Que el teatro, incluso en una colina de Baviera, sigue siendo el lugar donde nos enfrentamos a lo sublime.
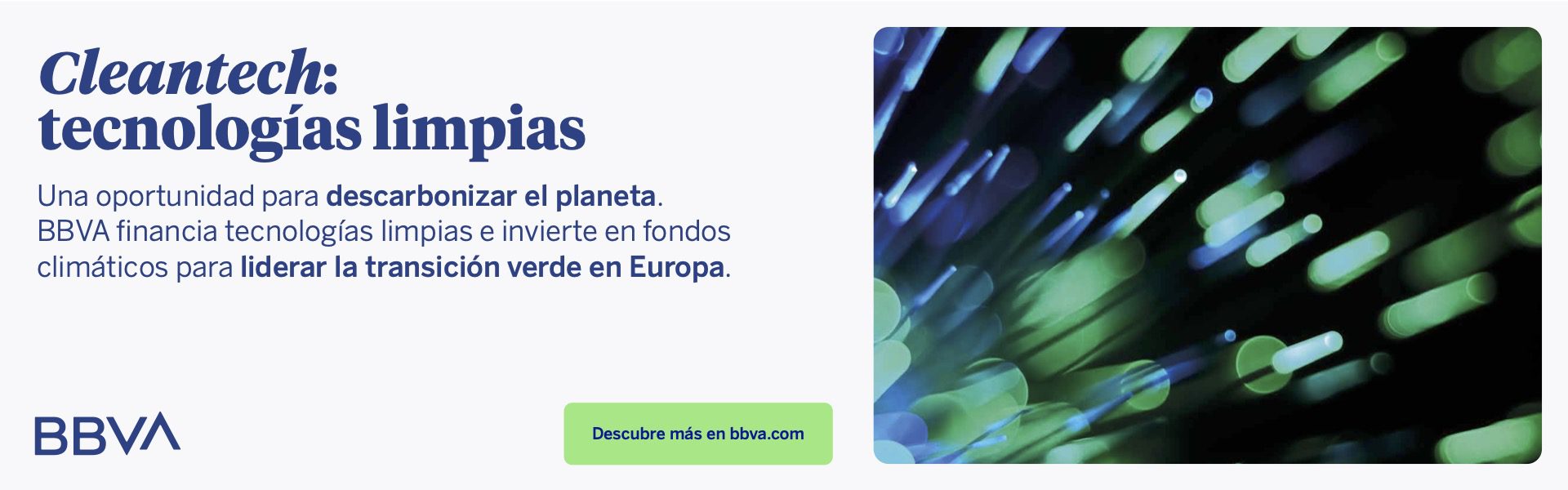


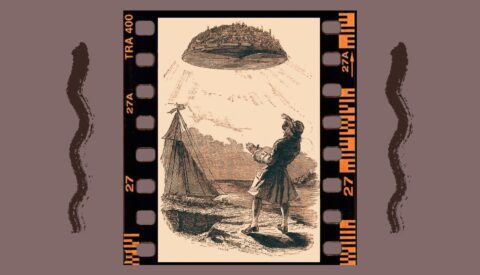


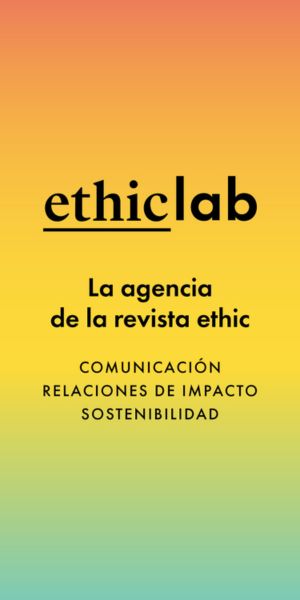
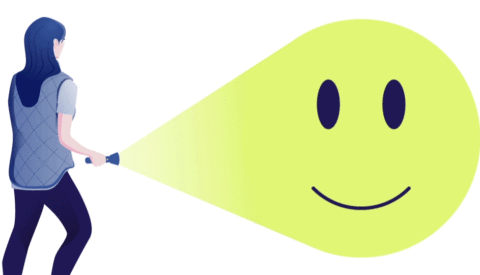

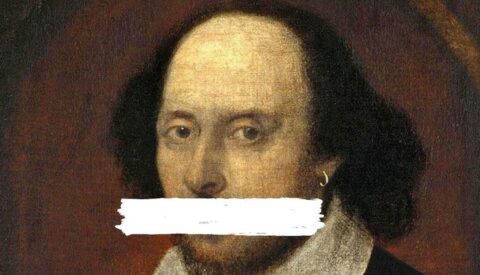


COMENTARIOS