Boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez
Veronés, Bezos y la última función de Venecia
El Prado expone la grandeza teatral del pintor veneciano mientras Jeff Bezos convierte la Serenissima en un plató de vanidad. Arte, poder y decadencia se entrelazan en la ciudad que aprendió a vivir de su naufragio.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Es posible que Paolo Veronés no pintara a Jeff Bezos, pero, de haber coincidido en el mismo siglo, el artista le habría reservado al fundador de Amazon el mejor de sus palazzi. Con vistas al Gran Canal. Con columna salomónica. Y con una escalinata tan fastuosa como su algoritmo. No se trataría solo de representar el retrato de un nuevo rico. Sería más bien la consagración pictórica del poder. La hipérbole del lujo. La apoteosis de un hombre que se cree dios porque puede comprarse el escenario de sus delirios. Y hacerlo suyo. Como ha hecho con Venecia.
Porque Venecia ya no pertenece a los venecianos. Ni siquiera a Italia. Es propiedad de los magnates, de los cruceristas y de los influencers de aluvión. Es una ciudad expropiada por el turismo, convertida en decorado, y alquilada por el capricho. Es, si se quiere, un parque temático donde los Veronés del presente ya no pintan el banquete en Caná, sino que lo celebran en carne y hueso, con champán francés, fuegos artificiales y cláusula de confidencialidad. Como en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Como en la escena terminal de una república que murió de éxito.
La coincidencia es obscena, o tal vez simplemente reveladora: mientras el Museo del Prado abre las puertas a una de las exposiciones más importantes jamás dedicadas a Veronés –el artista que mejor entendió la escenografía de la élite veneciana del siglo XVI –, Jeff Bezos recrea en tiempo real aquella misma escenografía, alquilando palacios, iglesias y embarcaderos. La diferencia es que Veronés pintaba la opulencia. Bezos la protagoniza. Veronés la elevaba al mito. Bezos la trivializa. El uno componía alegorías. El otro las destruye con un dron.
Veronés componía alegorías, Bezos las destruye con un dron
Y no es casualidad que todo ocurra en Venecia, la ciudad que mejor ha sabido estetizar su decadencia. Porque Venecia lleva muriéndose desde el siglo XVIII. Desde que dejó de ser república. Desde que Napoleón se llevó sus caballos de San Marcos. Desde que Wagner exhaló allí su último acorde. Y, sin embargo, nunca ha dejado de fascinar. Nunca ha dejado de vender su ruina. Es la única ciudad del mundo que ha hecho del naufragio un modelo de negocio.
La exposición del Prado lo confirma con una elegancia demoledora. Reúne lienzos monumentales que son al mismo tiempo teatrales, coreografiados y megalómanos. Porque Veronés no pintaba escenas. Pintaba óperas. Con arquitectura ficticia, escorzos imposibles y una paleta de colores que parece sacada de una tienda de sedas de San Polo. Lo que aparece en sus cuadros no es tanto la vida como la representación de la vida. No es el poder, sino la liturgia del poder. No es la nobleza, sino su puesta en escena.
Y eso es precisamente lo que ha entendido Bezos. Con la impunidad de quien puede comprarse la ficción. Con la prepotencia de quien puede alquilar una ciudad para escenificar su biografía. Su boda no fue solo un evento. Fue un gesto performativo. Un statement barroco. Una intervención en el tejido cultural del planeta. Y también una confirmación de que el dinero ha sustituido al mecenazgo, que el poder ha renunciado a la estética, y que la belleza se ha convertido en un souvenir de lujo.
Veronés pintaba para los Dogos y para el Senado. Bezos produce para Instagram. Veronés glorificaba a Venecia. Bezos la usa. Lo que antes era símbolo, ahora es escenario. Lo que antes era permanencia, ahora es efímero. Y la ciudad, en medio del espejismo, sigue hundiéndose. No solo literalmente –con el acqua alta, la erosión salina y el cambio climático–, sino moralmente. Porque su alma se ha rendido a la rentabilidad. Porque ya no es una urbe, sino un envoltorio.
Y sin embargo, Venecia se deja hacer. Se presta. Se vende. No por traición, sino por fatiga. Porque no puede resistir más. Porque su población ha menguado hasta cifras ridículas. Porque ya no hay panaderos, ni médicos, ni niños que corran por sus campi. Y porque el romanticismo es una industria. El mismo romanticismo que fascinó a Lord Byron, a Henry James o a Thomas Mann. El mismo que hoy compra Bezos para enmarcar su pastel nupcial. La diferencia es que ellos escribían. Él patrocina.
La pregunta, entonces, no es por qué Bezos ha elegido Venecia. La pregunta es si Venecia tenía alternativa. La ciudad ha sido durante siglos la capital del artificio, del comercio y del espectáculo. Pero también del arte, del humanismo y de la diplomacia. No es casualidad que allí nacieran la ópera pública, la imprenta moderna y el sistema bancario internacional. Tampoco lo es que allí trabajara Veronés, junto a Tiziano y Tintoretto, en un momento donde la belleza servía para pensar el mundo. Hoy, en cambio, sirve para acumular likes.
La pregunta no es por qué Bezos ha elegido Venecia, es si Venecia tenía alternativa
La exposición del Prado devuelve a Veronés al centro del relato, pero lo hace con una melancolía involuntaria. Porque lo que retrata es un mundo perdido. Un mundo donde el lujo tenía justificación simbólica. Donde el poder sabía que necesitaba legitimarse en la dignidad de un lienzo. Donde el arte era un instrumento de representación política. No un capricho. No un fetiche. No una decoración.
En este contexto, la figura de Bezos es también la de un usurpador. No porque no tenga derecho a casarse en Venecia –que lo tiene–, sino porque ha confundido el decorado con la verdad. Porque ha convertido el Palazzo en un plató. Porque ha domesticado la historia para sentirse protagonista. Y lo ha hecho con el cinismo de quien ignora lo que pisa, pero también con la arrogancia de quien puede permitirse no saberlo.
En el siglo XVI, los mecenas encargaban a Veronés escenas bíblicas donde los personajes vestían como nobles venecianos. Era una forma de inmortalizarse. De inscribirse en la eternidad. Hoy, los millonarios se inmortalizan a sí mismos con vídeos de dron y portadas de Hello. Lo que antes era pintura, ahora es posado. Lo que antes era trascendencia, ahora es instantaneidad.
Y, sin embargo, hay algo profundamente veneciano en todo ello. Porque Venecia siempre ha sido artificio. Siempre ha sido máscara. Siempre ha sido apariencia. Su decadencia no es un accidente. Es un estilo. Lo fue en Veronés. Lo es en Bezos. La diferencia está en la conciencia. Veronés sabía que estaba componiendo una alegoría. Bezos cree que está fundando un imperio.
Por eso la exposición del Prado no solo es una lección de pintura. Es una lección de historia. Y también un espejo incómodo. Nos recuerda que hemos sustituido el arte por el contenido, la belleza por la viralidad, la ciudad por el selfie. Que ya no viajamos para ver, sino para mostrarnos. Que ya no amamos la ciudad, sino la postal. Y que, como diría Thomas Mann, «la muerte en Venecia» no es una metáfora. Es una metáfora agotada.
Veronés pintaba con óleo y con gloria. Bezos firma con tarjeta negra. Y Venecia, mientras tanto, sigue posando. Sabe que la están utilizando. Pero también sabe que eso es lo único que la mantiene viva.



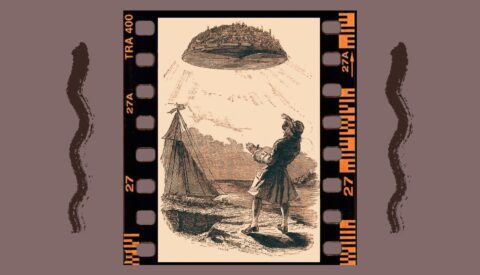




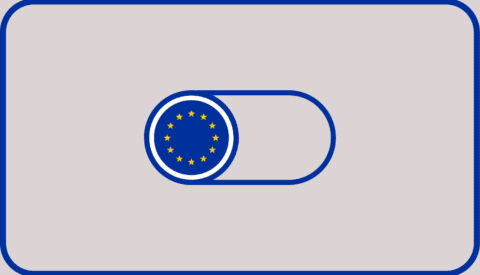



COMENTARIOS