¿Se legalizará el dopaje en el deporte profesional?
El dopaje en el deporte profesional se combate con un modelo punitivo cada vez más ineficaz que, junto a las presiones económicas y sociales que empujan a los deportistas hacia su práctica, configuran un sistema anacrónico y éticamente ambiguo. El debate público parece atrapado en un falso dilema: prohibir o liberar.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
El modelo actual de control del dopaje en el deporte profesional sigue anclado en una lógica solo punitiva. Aunque su origen se remonta a 1928 en el atletismo y se institucionalizó en los JJ.OO. a partir de 1968, su evolución ha sido más técnica que conceptual, sin asumir el papel decisivo que juegan las fuerzas económicas y sociales que incentivan del uso de ayudas prohibidas para mejorar resultados y acceder a mayores recompensas sociales y económicas. En un sistema que premia solo el éxito, el dopaje se convierte en un instrumento acelerador para alcanzar la élite y sus ventajas.
El modelo sancionador se muestra cada vez más frágil. Va por detrás del desarrollo del doping, que avanza sin someterse a controles sanitarios ni legislativos, aumentando las probabilidades de optimizar el rendimiento mediante el dopaje. Además, en un Estado de derecho, los deportistas que dan positivo pueden anular sanciones o negociar reducciones, como ha sucedido con Sinner, número uno del tenis masculino. Esto alimenta la percepción de que son bajos los riesgos de ser descubierto y, en su caso, de recibir dura una sanción.
En un Estado de derecho, los deportistas que dan positivo pueden anular sanciones o negociar reducciones
Este contexto lleva al pesimismo sobre el modelo vigente, Haugen ya anuncio hace dos décadas que la prohibición sistemática no funcionaría. El debate público y deportivo parece encadenado a un falso dilema: resignarse a la continuidad del binomio dopaje/sanción, que refleja una doble moral institucionalizada como describió Sloterdijk, o aceptar la legalización total del uso de ayudas actualmente prohibidas. Esta última opción ya cuenta con el impulso de élites económicas y políticas, con la creación de los Enhanced Games a celebrar en 2026, que no solo permitirán el uso del doping, sino que lo promoverán activamente, apoyándose en la promesa del transhumanismo de poder superar todos los límites actuales del deportista con biotecnología que es defendido por Bostrom y Savulescu.
Los defensores de esta postura apelan a la salud, la igualdad y la libertad. Afirman que algunas rutinas de entrenamiento sin ayudas hoy prohibidas pueden ser más perjudiciales para la salud que el dopaje, que legalizar el dopaje reduciría desigualdades por razón de origen genético o socioeconómico y, en particular Savulescu, que la actual prohibición limita la libertad del deportista.
Pero en esta sociedad del rendimiento, como la denomina Byung-Chul Han, y del espectáculo, como anticipó Debord, es inevitable oscilar entre castigo y permisividad. Las organizaciones deportivas todavía evitan abordar este debate, quizás por temor a que se desvanezca la credibilidad del héroe deportivo, cuya admiración se basa en la idealización del mérito. Ese héroe que, como escribió Fernando Savater, tiene una voluntad que «sabe, quiere y puede», y cuya ejemplaridad, según Weber, lo convierte en referente. Sloterdijk sugiere que la acción heroica del deportista responde a una tensión vertical que, aunque transgresora para superar límites, necesita ser una pulsión orientada hacia la ética para ser verificada socialmente, como define Bauzá.
Si se legalizara el dopaje, el mérito y la ejemplaridad no se sustentarían en el esfuerzo y la transgresión bionatural. Se intensificaría el conflicto entre el marco moral y el económico del deporte. El deportista que hoy rechaza el dopaje ya compite en inferioridad y, como lo sabe, puede caer en la indefensión aprendida descrita por Seligman, quedando ante la disyuntiva de doparse o abandonar. Pero en ambos casos, disminuye la posibilidad de que el don o talento se exprese libremente, como advierte Sandel. ¿Dónde queda entonces esa libertad que Savulescu promete?
Si se legalizara el dopaje, el mérito y la ejemplaridad no se sustentarían en el esfuerzo y la transgresión bionatural
En el contexto actual, sí existe otra alternativa: una autorregulación madura y transparente del deporte profesional. Sebastian Coe, ganador de dos oros y dos platas olímpicas y presidente de la Federación Mundial de Atletismo, subraya que «la responsabilidad legal estricta es del deportista que consume productos prohibidos». Un modelo de autorregulación debería asumir el peso de la presión socioeconómica, a la vez que debería reforzar el control de daños sobre la salud de los profesionales, y sobre su influencia en menores, amateurs y espectadores (hoy estafados). La alternativa, para serlo, deberá asegurar que se basa sobre una responsabilidad estricta con presunción de legalidad, que se puede revertir si hay prueba en contra (iuris tantum).
Una autorregulación madura y transparente, aunque garantizase la autonomía del deportista con su participación en la protección de su salud, a la vez que en la organización de compensaciones y del sistema de sanciones contra quienes vulneren las restricciones autodeterminadas, siempre tendría riesgos para la libertad individual, en cuanto el deportista no discierna entre los lazos que le alejen o refuercen, en el sentido que expresó García Bacca de su voluntad de serse persona, enlazada con el origen de su motivación para ser un competidor señalado por Siurana. Complementaría esta autorregulación la imprescindible desvinculación de los beneficios del éxito deportivo de los profesionales especializados en medicina y en riesgos laborales.
El futuro del deporte profesional, hoy un libre mercado radical, depende de su capacidad de evolución hacia un equilibrio entre potenciar el rendimiento y salvaguardar la dignidad ética de sus agentes. Sin sacrificar ni la salud ni la autonomía de los deportistas, garantizando transparencia publicada de las técnicas y procedimientos biotecnológicos utilizados.
No parece que un modelo de autorregulación sería aplicable, ni deseable, para el deporte de menores ni para el amateur.
Rafael Martín Acero es catedrático de universidad (CAT-UN)
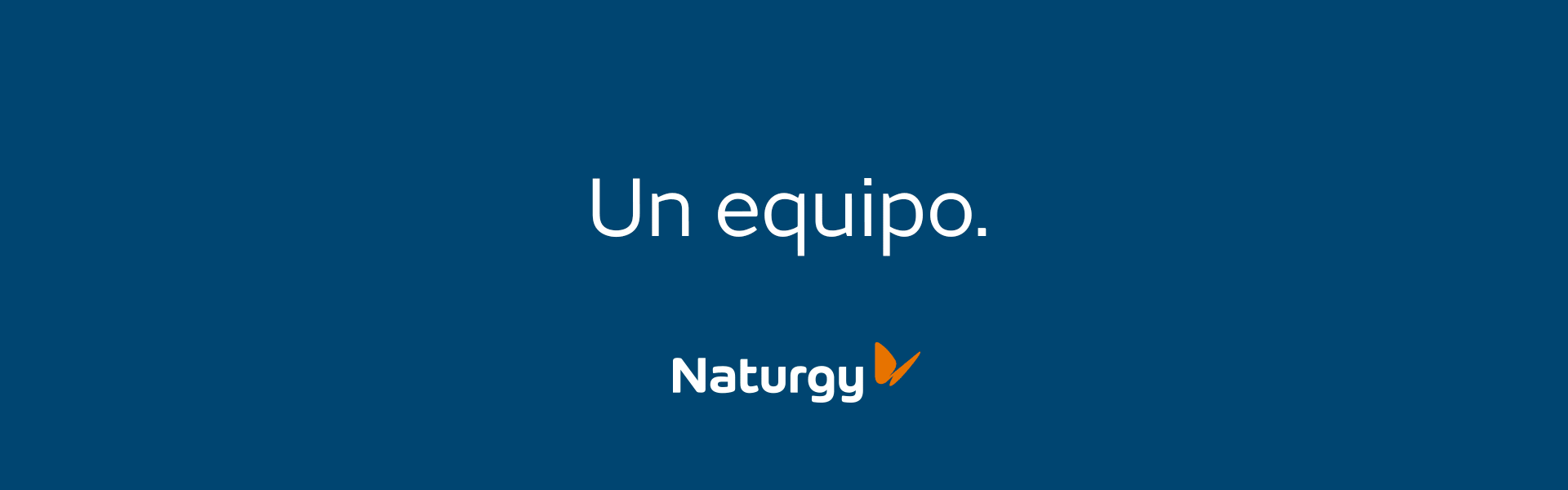



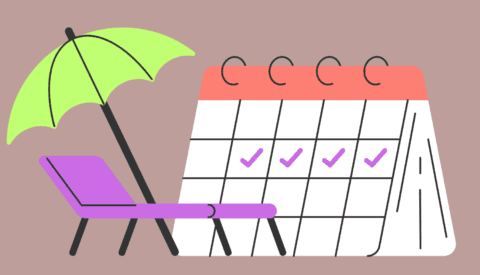
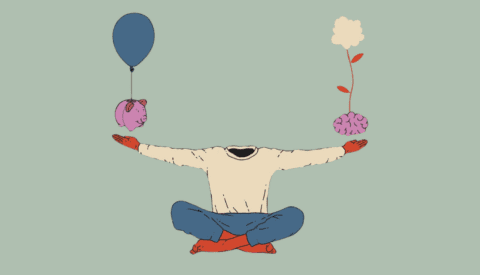




COMENTARIOS