¿Nos hemos inmunizado ante el dolor?
Esta publicación contiene imágenes sensibles
Las imágenes de guerra han mostrado durante más de un siglo la brutalidad de los conflictos. Hoy, en la era digital, su exceso plantea dudas sobre su capacidad para conmover y movilizar.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Las imágenes de guerra han sido, durante más de un siglo, uno de los medios más poderosos para mostrar la crudeza de los conflictos. Desde la invasión de Vietnam el actual conflicto de Gaza, las fotografías y vídeos han documentado atrocidades, despertado conciencias y, a veces, cambiado el rumbo de la historia. Sin embargo, en la era de la sobreestimulación, la avalancha de fotografías y vídeos de violencia plantea una pregunta inquietante: ¿siguen sirviendo para generar empatía y movilización o, por el contrario, nos están volviendo insensibles? Las reflexiones de Susan Sontag en Ante el dolor de los demás nos ofrecen un punto de apoyo para pensar en este dilema y entender cómo la mirada frente al dolor ha cambiado con el tiempo.
Imágenes que cambian la historia
A lo largo del siglo XX, hubo fotografías que alteraron percepciones y aceleraron movimientos sociales. La guerra de Vietnam fue un ejemplo paradigmático: la imagen de la niña Phan Thi Kim Phuc corriendo desnuda y quemada por napalm, captada por Nick Ut, se convirtió en un icono contra la intervención estadounidense. Aquella instantánea condensaba el horror de un conflicto lejano y obligó a una opinión pública distante a confrontarlo.
En Bosnia, en la década de 1990, las imágenes de los campos de concentración y de la masacre de Srebrenica rompieron el aislamiento mediático y pusieron presión sobre la comunidad internacional para intervenir. Aquellos rostros, aquellos cuerpos y aquellas escenas se convirtieron en evidencia palpable de crímenes que no podían ignorarse. En Afganistán e Irak, a partir de 2001, la fotografía siguió cumpliendo un papel de denuncia: desde las imágenes de los prisioneros de Abu Ghraib hasta las ciudades devastadas por bombardeos, el impacto era inmediato… aunque cada vez más efímero. La capacidad de una sola foto para generar indignación masiva comenzó a depender de la persistencia del relato y de la atención mediática sostenida.
Las imágenes de los campos de concentración bosnios o del conflicto de Irak demostraron que una fotografía puede funcionar como catalizador político
Estos casos demostraban que una imagen podía ser mucho más que un documento: podía funcionar como catalizador político. Sin embargo, ese poder no era ilimitado. Ya en su momento Susan Sontag, en su libro Ante el dolor de los demás, advirtió que la repetición constante de imágenes de dolor podía llevar a la saturación emocional, un riesgo que hoy, en plena era digital, es más evidente que nunca. Cada nueva fotografía compite con decenas de miles de imágenes en un flujo incesante de información, dificultando que el espectador logre detenerse y reflexionar sobre lo que está viendo.
De la denuncia a la anestesia visual
Las imágenes de Gaza en la actualidad representan el ejemplo más crudo de esta paradoja. Hospitales destruidos, familias enterradas bajo escombros, niños con hambre extrema… escenas que, en otro tiempo, habrían conmocionado durante meses, hoy se consumen a diario en redes sociales, entre noticias, memes y publicidad de todo tipo. Estamos viviendo una masacre humanitaria en streaming, siguiéndola minuto a minuto, siendo testigos de uno de los episodios más crueles, sanguinarios y bochornosos de toda nuestra historia, y, sin embargo, el impacto mediático parece diluirse con una rapidez desconcertante.
Parte del problema radica en la lógica de consumo actual: la abundancia de imágenes extremas provoca un efecto de insensibilización progresiva. El horror deja de sorprender y pasa a convertirse en un elemento más del flujo informativo. Esto no significa que la imagen haya perdido su valor, sino que su eficacia depende de cómo se presenta y en qué contexto se interpreta. El simple impacto visual ya no garantiza la comprensión ni la movilización.
En Vietnam, Bosnia o Irak, una sola fotografía podía permanecer días en la portada de un periódico; hoy, en cambio, compite por segundos de atención en una pantalla saturada. Sontag señalaba que, sin un marco narrativo y sin contexto, las imágenes corren el riesgo de convertirse en meros impactos visuales desprovistos de significado. Esa advertencia cobra todo su sentido en un ecosistema actual donde lo urgente siempre desplaza a lo importante. Cada like, cada comentario, cada scroll nos acerca al dolor de los demás, pero también puede alejarnos de su comprensión.
Sontag señalaba que, sin contexto, las imágenes corren el riesgo de convertirse en meros impactos visuales desprovistos de significado
El problema no reside en la imagen en sí, sino en nuestra relación con ella. Las fotografías de guerra siguen siendo necesarias, ya que documentan, prueban y denuncian. Pero su capacidad para movilizar depende de algo más que su crudeza: necesitan ir acompañadas de contexto, historia y memoria. Una imagen aislada puede impactar, pero sin información que explique causas, consecuencias y humanidad detrás del conflicto, corre el riesgo de convertirse en un dato efímero, en una simple estampilla visual.
En Vietnam, una foto cambió la percepción de un país; en Gaza, cientos de fotos al día pueden no cambiar nada si no se insertan en un relato que despierte conciencia. El reto de nuestro tiempo es, además de captar el horror, evitar que se vuelva invisible a fuerza de repetirse. Porque, como escribió Sontag, mirar no es suficiente. Hay que comprender y actuar, de lo contrario, la fotografía de guerra se convierte en un espejo deformado que termina reflejando nuestra deshumanización.
La lección histórica es clara: las imágenes tienen poder, pero el poder de una imagen no es inherente a la foto misma, sino a la manera en que nos relacionamos con ella. Cada conflicto muestra un patrón similar. La intensidad inicial puede generar indignación y acción, pero la sobreexposición, la velocidad de consumo y la falta de contexto transforman la conmoción en rutina. Entender esta dinámica es clave para que el testimonio visual no se diluya, para que las imágenes de hoy sigan cumpliendo la función que cumplieron en el pasado, es decir, despertar conciencia, provocar debate y, eventualmente, mover a la acción colectiva.




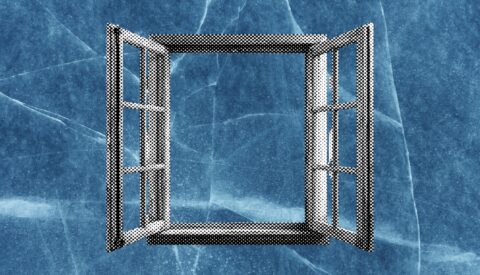

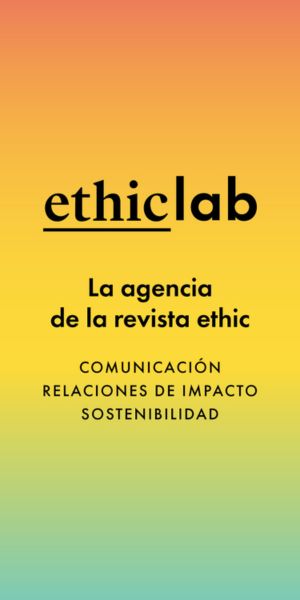
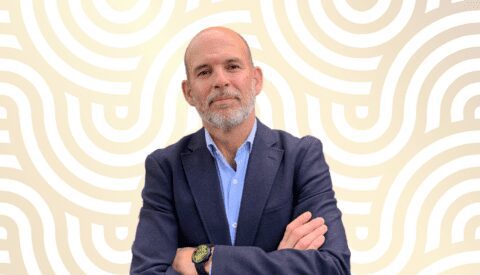



COMENTARIOS