Filosofía de la naturaleza
La relación que el ser humano ha ejercido sobre la naturaleza nos ha conducido al mayor desafío que ha conocido la humanidad. Pero, como demuestran diversos pensadores a lo largo de los siglos, esa relación no siempre fue tan difícil.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
El mito fue la primera forma de reflexionar sobre la naturaleza. Los pueblos primitivos contemplaban el mundo natural como fuerzas prodigiosas: el amanecer y el declinar del sol, los truenos y relámpagos, la lluvia… cualquier fenómeno se convertía en una deidad a la que temer. Se practicaban cultos a las montañas y los bosques, y reinaba la creencia de que animales y plantas poseían un espíritu.
Con el tiempo, se produjo una racionalización del pensamiento que derivó en el nacimiento de la filosofía, cuyo origen se sitúa en Jonia, una región situada entre Turquía y Grecia, cuna de los presocráticos (siglos VI-V a.C.), que observaron el mundo en una disciplina que se conoce como «filosofía de la naturaleza». Esta estudiaba tanto los seres inanimados (planetas, estrellas, componentes físico-químicos de la materia) como los vivos.
Los presocráticos creían que existía una materia origen de la vida y de todos los cambios. Para Tales de Mileto era el agua; para Anaxímenes, el aire; para Anaximandro, lo «indefinido» y para Heráclito, el fuego. Este último pensaba que los cambios constantes rigen la naturaleza (panta rei, todo fluye), y que nada dura eternamente. En cambio, Parménides mantenía la hipótesis de que todo lo que hay ha existido siempre, porque ningún cambio auténtico es posible.
Heráclito pensaba que los cambios constantes rigen la naturaleza y que nada dura eternamente
Empédocles proponía que la naturaleza tenía cuatro pilares que llamaba «raíces»: los cuatro elementos (agua, fuego, tierra y aire) que se mezclan y separan para volver a combinarse, y que se regían por dos fuerzas opuestas, el amor y el odio. Anaxágoras observó que la naturaleza está compuesta por elementos minúsculos, que denominó «semillas». Demócrito prefirió el término de «átomos».
Para Platón, la belleza de las plantas y animales moldea las acciones de los hombres, encaminándolas hacia el bien, y hablaba de una inteligencia creadora que se ocupaba de la naturaleza y del universo. La llamaba demiurgo.
Por su parte, Aristóteles distinguió por vez primera los entes naturales (animales, plantas) de los artificiales. Y, aunque sus teorías de los cuatro elementos (que retoma de Empédocles) y de los cuerpos celestes y sus movimientos (unidos por esferas que rodeaban la Tierra) se desterraron con la ciencia moderna, sus ideas centrales siguen teniendo una enorme importancia. Por ejemplo, el concepto de sustancia (la naturaleza intrínseca de las cosas), el hilemorfismo (todo tiene materia y forma), su teoría de las cuatro causas (material, formal, eficiente y final) o la explicación de los procesos naturales en términos de potencia y acto. Así, Aristóteles edificó un vaso comunicante entre la física y la metafísica —que estudia las cosas más allá de lo observable— todavía vigente.
Y no hay que olvidar que, también del mundo clásico, nos ha llegado un poema de extensión abrumadora, De rerum natura («De la naturaleza de las cosas»), de Lucrecio, que aborda distintas cuestiones físicas como fascinantes epopeyas, las andanzas de los astros y el misterioso origen de los fenómenos atmosféricos.
Dios y los planetas
Con la doctrina católica extendida en Occidente, durante la Edad Media Dios es la causa eficiente de la naturaleza. No hay alternativa a la proclama de santo Tomás de Aquino de la naturaleza como obra de un plan divino que se cumple a través de los modos de ser y obrar que Dios imprime en las cosas, haciendo que cooperen entre ellas.
Destaca la figura de san Francisco de Asís, patrón de la ecología, que predicaba el amor hacia todas las criaturas (animales, pero también plantas) a las que llamaba «hermanas», además de exhortar a cuidar el medio ambiente, «la casa que nos ha dado Dios». Saludaba a los pájaros y hablaba con las flores. «La naturaleza es un gran regalo que Dios nos ha dado, y es nuestro deber protegerla», dejó escrito.
Para Platón, la belleza de las plantas y animales moldea las acciones de los hombres, encaminándolas hacia el bien
El trabajo de los medievales abrió el camino a la ciencia moderna. La mayoría de las teorías científicas del XVI y XVII provienen del pensamiento aristotélico pasado por la crítica escolástica.
Basándose en las observaciones del filósofo griego Ptolomeno, Copérnico propuso la teoría heliocéntrica en su obra De revolutionibus orbium coelestium, dedicada al papa Paulo III. Supuso la revolución de la cosmovisión oficial, relegándola para siempre. El centro del universo ya no era la Tierra, sino el sol.
Bacon sustituyó las «formas» aristotélicas por leyes, y aseguró que buscar la finalidad de las cosas de la naturaleza era una «virgen estéril» de la que la ciencia no debía ocuparse. Propuso el método conocido como «ciencia inductiva», que extrae conclusiones generales a partir de premisas individuales.
Todos quieren contribuir al conocimiento de la naturaleza. Descartes propone que la realidad natural se explica por el desplazamiento y contacto de la materia. Kepler formuló las primeras leyes científicas, referidas a las trayectorias elípticas de los planetas, y relacionó ese movimiento con la armonía musical. La apuesta poética no solo era bella, sino que era cierta, como confirmó la NASA.
Por su lado, Galileo fue el padre de la ciencia moderna. Gracias al perfeccionamiento que hizo del telescopio, identificó cuatro lunas en órbita alrededor de Júpiter, lo que evidenciaba que no todos los cuerpos celestes gravitan en torno al sol. Además, constató las fases cambiantes de Venus, los anillos de Saturno y secuenció las fases de la Luna y la existencia de sus cráteres. Todo ello lo cuenta en Sidereus Nuncius, «El mensajero de las estrellas», marcando el comienzo de una nueva astronomía.
Así, los avances de Galileo facilitan el trabajo a Newton. Sus leyes del movimiento (a propósito de la inercia —todo cuerpo permanece en estado de reposo a menos que otra fuerza ejerza presión sobre él—; el principio fundamental de la dinámica —la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que tendrá este— y la ley de acción y reacción —cuando un objeto ejerce determinada fuerza sobre otro (con o sin movimiento), este último ejerce sobre el primero la misma cantidad de fuerza—), la ley de la gravitación universal o el descubrimiento gravitacional de la luz, se recogen en Principios matemáticos de la filosofía natural.
La ruptura filosófico-científica
Kant, sin embargo, aseguraba que no podemos conocer las «cosas en sí mismas», porque los conceptos científicos son construidos por el hombre y, por tanto, están sujetos a cuestiones subjetivas. Esta idea, llevada al extremo por Hegel, provocó el hiato definitivo entre ciencia y filosofía. Mientras tanto, Comte, padre del positivismo (solo es científico aquello demostrable), exige a la ciencia no adentrarse en cuestiones «ajenas» a ella, como el porqué de sus causas últimas.
Y así como Copérnico transformó la cosmovisión de la ciencia, Darwin, con El origen de las especies, propuso en 1859 un nuevo reto a la filosofía de la naturaleza planteando los problemas del naturalismo (la naturaleza como único origen de lo real) y la finalidad (la selección de las especies).
Estamos ante un nuevo paradigma científico que permite la reformulación de los problemas clásicos
Aunque hay algún intento desde entonces de armonizar la filosofía de la naturaleza con el progreso de las ciencias (caso de Hartmann, en la primera mitad del siglo XX), habrá que esperar a las últimas décadas del siglo para detectar un resurgir de esta disciplina. Reflexiones como el cambio climático y la autoorganización de la naturaleza, su indeterminismo o el origen del universo adquieren una valiosa relevancia ya que, por primera vez en la historia, disponemos de una cosmovisión científica rigurosa y completa, lo que no significa que lo sepamos todo.
Estamos ante un nuevo paradigma científico que permite la reformulación de los problemas clásicos propuestos dadas las importantes implicaciones filosóficas que plantean materias como la inteligencia artificial, la microfísica, la astrofísica, la biología molecular, la biotecnología y, por supuesto, la emergencia climática.
No en vano surgió, a finales del siglo XX, la ecosofía, sistematizada por el filósofo Guattari, que, sobre la base de un humanismo no antropocentrista, persigue la integración orgánica y armónica en el plano psicológico y social del ser humano en la naturaleza para alcanzar una biosfera en equilibrio. Y en ellas estamos.



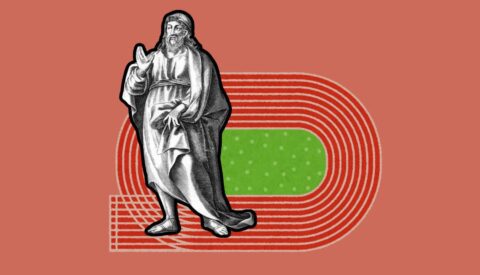

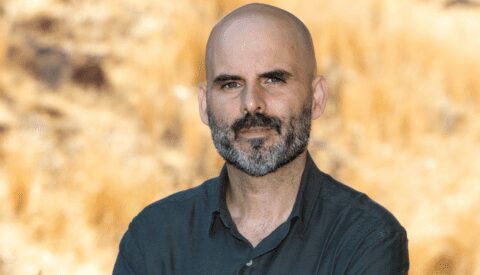

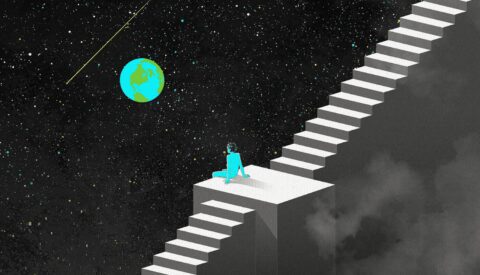



COMENTARIOS