El ‘boom’ de los biomateriales
Los biomateriales ofrecen soluciones para reducir las emisiones, aprovechar los residuos y fomentar la economía circular. ¿Qué necesitamos para que se conviertan en una alternativa realmente viable?
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Empresas, gobiernos y centros de investigación buscan alternativas a los materiales y combustibles tradicionales, impulsados por la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la circularidad y minimizar la generación de residuos. En un sentido amplio, los biomateriales están elaborados a partir de recursos naturales y son diseñados para ser compatibles con el medio ambiente. Sus aplicaciones son diversas y en su desarrollo intervienen diferentes áreas de conocimiento, como la química, la física, la biología o la ciencia de materiales.
El reto no es menor: sustituir materiales profundamente arraigados en la economía global por otros que sean igual de funcionales pero menos dañinos. De cómo afrontemos esa transición dependerá buena parte de nuestro modelo económico, social y ambiental en las próximas décadas.
Según Naciones Unidas, al año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico en el mundo, de las que se recicla menos del 10 %. Además, se estima que 11 millones de toneladas de plástico terminan, cada año, en mares, ríos y lagos. A pesar de que encontrar soluciones es urgente, los Estados miembros de la ONU siguen sin alcanzar un acuerdo jurídicamente vinculante. En agosto, se suspendieron las negociaciones sobre el tratado de los plásticos sin alcanzar un consenso, aunque la mesa de trabajo sigue abierta. Uno de los puntos más conflictivos sigue siendo la reducción de la producción y la eliminación progresiva de los plásticos convencionales.
Mientras tanto, la ciencia sigue avanzando para encontrar alternativas que faciliten la circularidad y reduzcan las emisiones. Entre ellas destacan los bioplásticos, materiales elaborados a partir de biomasa —como la caña de azúcar o el maíz— que pueden ser biodegradables o compostables, aunque no siempre. Conviene distinguir: un bioplástico puede estar fabricado con recursos renovables sin ser biodegradable, o ser biodegradable sin estar necesariamente hecho de materias primas renovables.
El problema es que, por ahora, resultan más caros y no sirven para todos los usos del plástico convencional. Además, como recuerda Auxiliadora Prieto Jiménez, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CSIC), «los bioplásticos hay que reciclarlos, no podemos limitarnos a producirlos, usarlos y desecharlos, porque eso significaría hacerlo mal otra vez».
Pese a estas limitaciones, la investigación abre caminos prometedores. El equipo de Auxiliadora Prieto Jiménez ha realizado una investigación sobre un proceso innovador para producir bioplásticos sostenibles a partir de aguas residuales de la industria alimentaria, como las generadas en fábricas de caramelos o queso. La estrategia consiste en fermentar estas aguas para generar compuestos que sirven de alimento a una bacteria (Cupriavidus necátor), capaz de transformarlos en plásticos biodegradables, PHA. De esta forma, los residuos industriales se convierten en una fuente de materiales sostenibles.
Otro ejemplo es la investigación liderada por Eduardo Díaz, también en CIB-CSIC, que ha desarrollado un proceso biotecnológico que utiliza una bacteria (Pseudomonas putida) para transformar un residuo vegetal abundante, la lignina, en 5-carboxivanílico (5CVA), un monómero clave para fabricar bioplásticos. Este enfoque permite aprovechar un residuo que normalmente se desperdicia para generar materiales sostenibles con propiedades similares o superiores a los plásticos derivados del petróleo, como el PET.
Materiales vivos para la construcción sostenible
El cemento genera alrededor del 8 % de las emisiones globales de CO₂ cada año, y un 60 % de ellas provienen de las reacciones químicas del propio proceso de producción. Mejorar la eficiencia y desarrollar nuevos materiales será clave para que la industria reduzca su impacto y se acerque al objetivo de cero emisiones netas en 2050.
En este camino surge el biocemento, un material en el que no son los procesos químicos tradicionales, sino microorganismos los que aportan la consistencia y la dureza. De hecho, lo más habitual es utilizar algas en la «biomineralización», un proceso mediante el cual los minerales presentes en el material se depositan y cristalizan gracias a la actividad de los organismos, fortaleciendo y endureciendo el cemento de forma natural. El resultado es más sostenible: las algas capturan CO₂ durante la fotosíntesis y contribuyen a reducir las emisiones.
Los biocombustibles se presentan como una alternativa a los combustibles fósiles, especialmente en sectores difíciles de electrificar
Además, es más duradero, ya que los microorganismos reparan de forma autónoma las posibles grietas, por lo que disminuye la necesidad de mantenimiento. También se adapta a diferentes proyectos de construcción, desde edificios a carreteras.
No obstante, aún presenta algunos problemas de resistencia, costes elevados y dificultades para producirlo a gran escala. Optimizar su fabricación y adaptarlo a diferentes condiciones climáticas será esencial para que pueda competir realmente con el cemento convencional.
Los biocombustibles, por su lado, obtenidos a partir de biomasa, se presentan como una alternativa a los combustibles fósiles, especialmente en sectores difíciles de electrificar. Pero no todos son igualmente sostenibles. Los más comunes hoy son los de primera generación, obtenidos de materias primas vegetales, y los de segunda, fabricados con cultivos no alimentarios, residuos agrícolas, forestales o industriales.
El biodiésel y el bioetanol (que pueden ser de primera o segunda generación según la materia prima empleada) son los más utilizados como combustibles líquidos, así como el HVO y el HEFA, considerados de segunda generación. Menos habituales, pero con gran potencial, están los de tercera generación, elaborados a partir de microalgas, y los de cuarta generación, desarrollados a partir de materias primas genéticamente optimizadas para capturar CO₂.
Basándose en los datos de la Agencia Internacional de la Energía, el informe El escenario de los biocombustibles en España de Ecodes explica que, para alcanzar las cero emisiones netas en 2050, la producción de biocombustibles debería aumentar del 4 % anual actual al 11 %. Sin embargo, los de primera generación, especialmente los basados en palma y soja, pueden generar más emisiones de carbono que los combustibles fósiles convencionales.
Para dar respaldo legal y fomentar un uso más sostenible, la Orden TED/728/2024, de 15 de julio, establece un marco oficial de biocarburantes en España, que enumera los principales tipos reconocidos —desde biodiésel y bioetanol hasta HVO, HEFA o biocarburantes avanzados— e incentiva aquellos con menor impacto ambiental.
Por eso, para garantizar una transición energética realmente sostenible, es necesario limitar los biocombustibles a sectores difíciles de electrificar, como el transporte marítimo o la aviación, e incentivar la electrificación del transporte por carretera, así como continuar desarrollando y optimizando otras alternativas sostenibles, como el hidrógeno.
Más allá de lo «bio»
El atractivo de los biomateriales no se limita a su origen natural, sino también en cómo se integran en modelos de economía circular y la reducción de emisiones. Sin embargo, el optimismo debe ir acompañado de prudencia, ya que no todos los productos etiquetados como «bio» son necesariamente sostenibles. De hecho, algunos bioplásticos requieren condiciones industriales de compostaje y muchos biocombustibles de primera generación pueden tener un impacto muy negativo en la biodiversidad y la disponibilidad de alimentos.
El auge de los biomateriales refleja una tendencia global: la búsqueda de soluciones que no solo mitiguen el cambio climático, sino que transformen la manera en que producimos, consumimos y reciclamos. Las políticas públicas, la inversión en investigación y el compromiso del sector privado serán esenciales para que estas alternativas pasen a ser de uso generalizado.




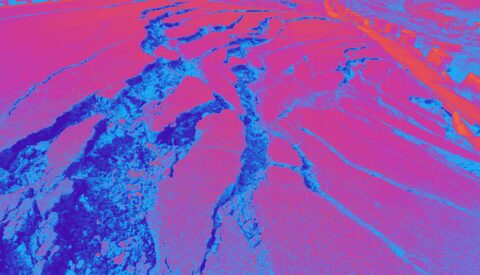




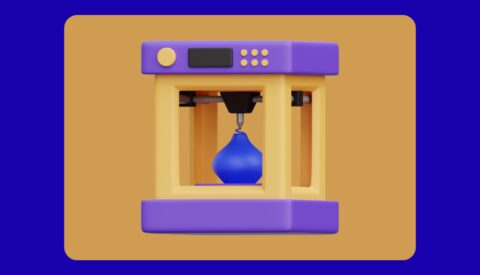


COMENTARIOS