¿Cómo influye el aprendizaje en los jóvenes?
La educación en peligro: el sujeto desposeído
El contexto actual no les transmite a los jóvenes lo que más llena de vida a un ser humano: la ilusión por saber. Cuando sucede que no hay nada por aprender, nos sentimos verdaderamente desposeídos.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025
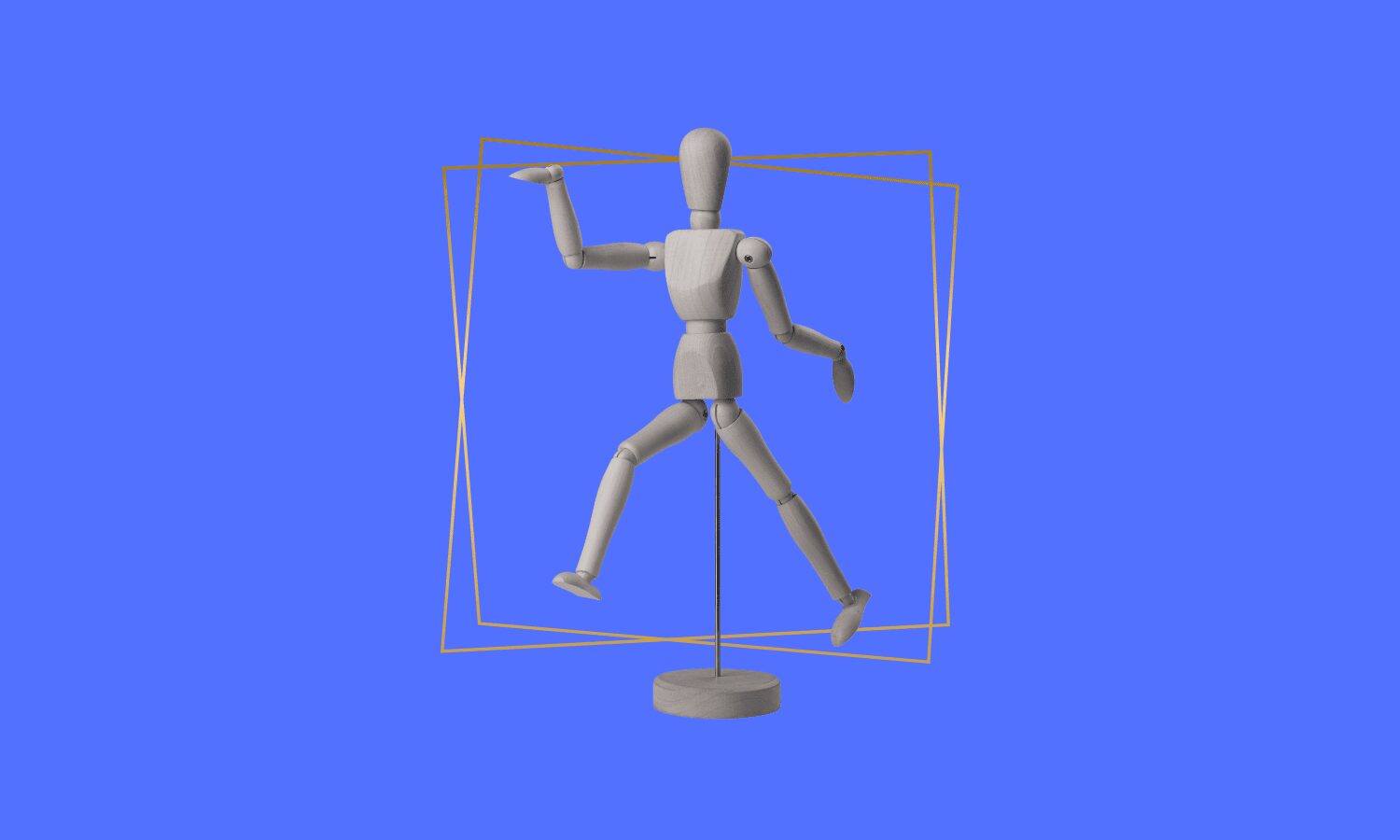
Artículo
Aristóteles explicó que los niños aprenden, fundamentalmente, por imitación, que los más pequeños tienden a reproducir y asentar las conductas de los mayores. Leamos este fragmento de su Política (VII, 17, 1336b): «Es verosímil que aun siendo tan pequeños aprendan de lo que oyen y de lo que ven cosas indignas de su condición libre». Por eso, sostenía Aristóteles, «el legislador debe, más que ninguna otra cosa, desterrar totalmente de su ciudad la indecencia del lenguaje (pues del decir con ligereza cualquier cosa indecente se pasa a actuar de manera semejante, y especialmente desterrarlo de los jóvenes, procurando que no digan ni oigan nada parecido». Y concluía el filósofo: «El buscar en todo la utilidad es lo que menos se adapta a las personas magnánimas y libres» (VIII, 3, 1338a). ¿No habrán sucumbido las leyes educativas a este imperativo de utilidad sujeto a un progreso mal entendido?
Que niños y niñas se preparan para la vida adulta mediante la imitación es un dato que la psicología contemporánea verificó con el pasar de los siglos, por ejemplo, con el condicionamiento de Thorndike o el aprendizaje social de Bandura. Pero, deberíamos preguntarnos, ¿qué aprenderán los niños si nos ven, de continuo, delante de nuestras pantallas? ¿Qué querrán hacer si los educamos en exclusiva mediante ejercicios de gamificación, a través de entretenimientos constantes que difícilmente ponen a prueba sus capacidades cognitivas y emocionales? ¿Qué harán los adultos del futuro si los adultos de hoy diseñamos leyes educativas que no ponen la transmisión de conocimiento en el centro de la escuela, sino bicocas como «aprender a aprender» o «saber-ser» (que nadie sabe lo que significan), o si los embutimos de «competencia digital», avivando con ello la creciente adicción a la tecnología digital y a las pantallas?
El viejo dictado platónico (Leyes, V, 731d-732b), que recomendaba rehuir «el amarse demasiado a sí mismo» y buscar «continuamente a quien sea mejor que él», parece haberse evaporado. La máxima es más bien la de supeditarse personal e intelectualmente a las demandas de «los retos del siglo XXI», como leemos en la ley. La discusión sobre si la escuela, y el sistema educativo en general, debe servir a los intereses de la sociedad es muy antigua. O planteado en forma de interrogante: ¿ha de estar la enseñanza supeditada a las metas sociales?
¿Ha de estar la enseñanza supeditada a las metas sociales?
Esta pregunta no hace más que desenterrar otras inquietudes de honda repercusión: ¿qué o quiénes han de establecer los objetivos de una sociedad?, ¿podrían tales objetivos llegar a prosternarse ante prerrogativas económicas, políticas o tecnológicas? Y, sobre todo: ¿esconde la política educativa una proceso de sociocracia, es decir, una manera determinada e interesada de modelar la conducta –presente y futura– de los individuos? Por tanto, y dada la seriedad del asunto: ¿no habría que cuidar con denodado esmero el modo en que se establece una ley educativa, en tanto que está encaminada a formar –en su doble sentido de enseñar y dar forma– a la ciudadanía del futuro?
Tras hablar con cientos de colegas, mi constatación es sencilla y tajante en términos teóricos, es decir, en el orden de lo social y de lo técnico-jurídico: con la más moderna pedagogía y las últimas leyes educativas en la mano, asistimos a una entrega indisimulada del ámbito educativo a los intereses del sistema productivo. Paulatina y silenciosamente, y en nombre del progreso tecnológico y económico, se infantiliza la enseñanza de niños y adolescentes hasta edades cada vez más avanzadas mediante la ludificación o gamificación y a través de un entorno plagado de pantallas y coloridos vídeos de YouTube, mientras, quién sabe si de forma deliberada, como si se hubiera buscado, asciende sin cesar el número de jóvenes en periodo formativo que tiene una notable falta de base teórica y práctica, en sus primeros años de secundaria, en lectoescritura y capacidad numérica.
Y lo que es aún más preocupante: se ha constatado un muy alarmante descenso en la capacidad para la comprensión de textos. También en adultos. En el último Test de Nivel de Comprensión Lectora en España (2024), más del 50% de los niños de Primaria están por debajo de la media esperable en esta habilidad. No entender implica desorientación, confusión: ignorancia inconsciente. Quien no puede entender no puede actuar más que bajo el yugo ajeno. Según otros informes, en este caso extranjeros, también cae en picado la lectura por placer: todo ha de estar sujeto al rendimiento, al lucro, a la productividad. En vista de estos datos, ¿qué estamos haciendo, pues, con la educación?
Al parecer, en lugar de ayudar a comprender a los más jóvenes, de lo que se trata es de hacer todo lo contrario, como se explica en La educación importa: libro blanco de los empresarios españoles (2017, CEOE): «El sistema educativo ha de promover, pues, el espíritu emprendedor y todos aquellos valores y competencias asociados a este, tanto de forma transversal a lo largo de todo el sistema educativo como por medio de las diferentes asignaturas. Se trata de formar a ciudadanos emprendedores capaces de mejorar el futuro social y económico de su país». La educación queda así al servicio de los poderes económicos, y parece cumplirse lo que la pensadora Martha Nussbaum ha denunciado en su libro Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades (2010): «La libertad de pensamiento en el estudiante resulta peligrosa si lo que se pretende es obtener un grupo de trabajadores obedientes con capacitación técnica que lleven a la práctica los planes de las élites orientados a las inversiones extranjeras y el desarrollo tecnológico».
Merece la pena recordar aquí algunas palabras, proféticas, de Eduardo Galeano en su esclarecedor libro Patas arriba. La escuela del mundo al revés (publicado en 1998): «El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla», aseguraba el autor uruguayo, y más adelante: «El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten, como destino, la vida prisionera»; en paralelo, a los adultos se nos entrena «para ver al prójimo como una amenaza y no como una promesa», se «nos reduce a la soledad» y, en fin, somos consolados «con drogas químicas y con amigos cibernéticos».
Culmina Galeano preguntándose: «¿Será la libertad, la libertad de elegir entre esas desdichas amenazadas, nuestra única libertad posible?». ¿Nos queda solo la libertad de adaptarnos como podamos? ¿La libertad… de sobrevivir? ¿Es esto acaso la libertad? ¿Se ha convertido la educación en un dulzón y embaucador libro de autoayuda que nos invita únicamente a acondicionarnos a un contexto que nos devora pero en el que acabamos refocilándonos a fuerza de acostumbrarnos a él, a base de habitar lo inhabitable… y terminar por tragarlo con doloroso goce? Sonríe o muere, como dice el magnífico título de Barbara Ehrenreich.
En medio de este peliagudo entorno, en el que la mayor parte de quienes nos dedicamos a la docencia observamos una significativa modificación –por no decir merma– de las capacidades cognitivas y conocimientos de nuestros estudiantes, la escuela se pliega ante las prerrogativas del mercado, de la tecnología y del consumo, y se transforma sin tapujos en una institución al servicio del mantenimiento del statu quo y de las estructuras de poder políticas y económicas. La enseñanza, como institución, lejos de fomentar y afianzar una dimensión rigurosa, autónoma e independiente en el estudiantado, parece haber claudicado ante la necesidad de modelar un tipo muy determinado de sujeto: maleable, indiferente, adaptativo, con una cada vez más menguada capacidad para expresarse con un léxico amplio. Aún peor: que sepa leer y escribir, pero que no quiera hacer ninguna de ambas cosas. Analfabetismo funcional para un acrítico consumo de basura informativa.
La enseñanza, como institución, parece haber claudicado ante la necesidad de modelar un tipo muy determinado de sujeto
La escuela no debe ser ya un lugar en el que se transmite conocimiento para generar libertad y responsabilidad, sino un espacio que administre mano de obra futura (la última ley educativa se refiere, sin cesar, al «perfil de salida» de los estudiantes), cuyas características principales sean la flexibilidad y la acomodación a la «liquidez del entorno», como explica Bauman en Sobre la educación en un mundo líquido (2012), premiando su «actitud emprendedora», como se muestra en numerosos documentos de la CEOE, como en el mencionado La educación importa, de 2017.
Cualquier estudiante y, más aún, cualquier trabajador ha de tenerse a sí mismo, en exclusiva, como un resorte más del engranaje productivo (supeditado al estigma del nerviosismo, de las inacabables expectativas, de la ansiedad por perfeccionar su «perfil» ininterrumpida y extenuantemente), y por eso debe saber –y estar preparado para– que su vida sea considerada como parte de un negocio en el que ha de mostrarse siempre disponible, siempre dispuesto a formarse una vez más, siempre atento a las demandas de la fluidez del entorno. Por el camino, este individuo desnortado, muchas veces triste pero que no puede reparar en su tristeza, que camina sin horizonte (porque no puede imaginar algo distinto a lo que hay), si encuentra alguna dificultad emocional, y si no logra ser tan «fluido» como el entorno, podrá leer el último manual de autoayuda para «fluidificar» su conducta, dirigirse a servicios de coaching emocional o practicar melifluas sesiones de orientación de neoIKIGAI (que están llegando a las aulas): todo ello le hará ser resiliente ante las tensiones que procura nuestra normativizada obligación de ser polivalentes y adaptativos.
La imposición de la productividad y de la eficacia para afrontar los retos del siglo XXI, como insta la última ley educativa, así como la exigencia de desarrollar competencias técnicas y útiles para alcanzar un determinado «perfil de salida», cercenan la posibilidad de aprender con alegría, de transmitir valores como la curiosidad, la atención o la imaginación, que permiten, justamente, trascender las ineludibles cadenas de «lo útil».
Quien escribe estas líneas sostiene con firmeza que es imposible educar sin enseñar (y viceversa), y que además se enseña –y se educa– haciendo (filosofía, matemáticas, literatura, biología), en el gerundio: mostrándose. Recordamos aquellos aprendizajes que nos transmiten la pasión de quienes nos enseñan. Aunque, no está de más recordarlo, para enseñar hay que enseñar algo. Si solo podemos mostrarnos, en el ejercicio de la docencia, bajo el yugo conminatorio de la tecnología, la productividad y la eficacia, niños y adolescentes no aprenderán otra cosa que a ser productivos y eficaces… mas ¿a qué precio?
Los jóvenes se muestran muchas veces extenuados, afligidos, empachados de todo y de nada, aburridos, siempre insatisfechos. Mi hipótesis es clara y contundente: el contexto actual no les transmite lo que más llena de vida a un ser humano, que es la ilusión por saber, por conocer, por aprender, sea de un experiencia (del amor, de la amistad, de cualquier vínculo humano) o de una ciencia, del arte… Aprender. Falta la ilusión por aprender. Y nos faltan tiempos y lugares donde poder transmitirla. También, como casi todo, lo escribió Aristóteles (Protréptico, fragmento 102): «Que la mayoría [de los seres humanos] rechace la muerte muestra el deseo de aprendizaje del alma…».
Falta la ilusión por aprender y nos faltan tiempos y lugares donde poder transmitirla
No queremos morir, o mejor, deseamos vivir mientras creemos tener algo por aprender. Cuando pensamos que no hay ya nada por saber (si nos ama la persona de quien estamos enamorados, cómo acaba la novela que estamos leyendo, la lección de mi profesora de Literatura, el problema de Física que hemos comenzado en clase, la serie que he empezado a ver…); cuando sucede que no hay nada por aprender, nos sentimos verdaderamente desposeídos. El sistema educativo actual genera ese tipo de individuos desposeídos. En la desposesión de uno mismo todo es vacío, solo queda la repetición de lo mismo para no ahogarse en ese angustiante vacío, y hacerlo además una y otra vez (reels, TikTok, stories…). Se nos quiere vacíos para atiborrarnos de vacuidad, para que nuestro único alimento sea lo nimio en su inacabable reproducción.
Me gustaría ir más allá, para terminar: lo que resulta ventajoso o fructífero para el mercado o el sistema productivo no lo es siempre para la emancipación de los individuos. Porque se nos intenta convencer de manera torticera de que el crecimiento económico (por lo general asociado con el PIB per cápita) se traduce en una mejora de las condiciones de vida de la población. Como si lo económico fuera la vara de medida de cualquier realidad humana. La única. De nuevo Nussbaum en Sin fines de lucro: «Los países pueden aumentar su PIB sin preocuparse demasiado por la distribución en materia educativa, siempre y cuando generen una élite competente para la tecnología y los negocios».
Por supuesto que podemos claudicar y asumir que educar no es más que dogmatizar en las competencias, habilidades y destrezas que supuestamente «necesita» un ciudadano del siglo XXI. Pero entonces deberíamos saber qué tipo de ciudadanía estamos modelando y bajo qué criterios de presunta exigencia social la estamos cincelando. Si, al contrario, creemos que la educación, y por extensión la enseñanza, ha de situarse prioritariamente en un espacio llamado escuela (del griego σχολή, el tiempo que podemos dedicar libremente al conocimiento), es más urgente que nunca recuperarlo como lugar de libertad, y no de servidumbre; como protección de los menores de edad ante los intereses económico-tecnológicos o políticos que solo pugnan por convertirlos en consumidores, en mano de obra con un determinado «perfil de salida», sin importar si pueden o no leer a Shakespeare o a María Zambrano o compadecerse ante el sufrimiento ajeno.
En las escuelas necesitamos menos velocidad –encaminada ciegamente a alcanzar no sé sabe muy bien qué ideal de progreso– y mucha más profundidad. Más contemplación. Más imaginación. Más atención (no la que nos promete el empalagoso mindfulness, sino la que se consigue con la alegría del descubrimiento mutuo, del conocimiento en comunidad, con la ilusión del aprendizaje).
Debemos revalorizar la enseñanza, y quienes creemos en –y defendemos– la educación lo hacemos a diario en nuestras aulas, como lo que es: la construcción ilusionante de horizontes plurales mediante la transmisión del conocimiento para no solo adaptarse al mundo, sino también para poder inquirirlo. Para poder y querer preguntar. Y para poder plantear las preguntas adecuadas. Para dejar de ser seres desposeídos y defender, en alegría y comunidad, nuestro derecho a no querer dejar de aprender.




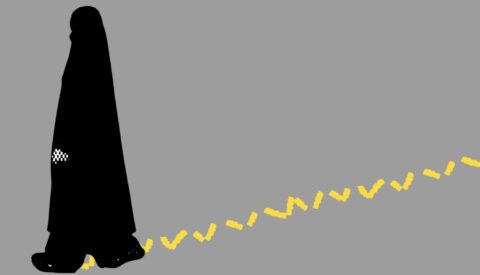
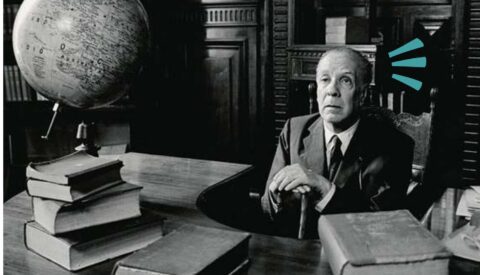






COMENTARIOS