La ética de Operación Triunfo
Veinticuatro años después de su estreno, el programa musical sigue siendo un referente de innovación en el panorama audiovisual, aunque hoy se ve contenido ante una audiencia hiperconectada que exige autenticidad, pero teme el conflicto.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
A principios de los 2000, un programa de televisión que «nadie quería» revolucionó el panorama audiovisual en España. Desde su estreno, Operación Triunfo (OT) se convirtió en fenómeno social, musical e incluso religioso, si tenemos en cuenta la devoción que tantos jóvenes rindieron a figuras como Rosa López, David Bisbal o Chenoa.
En aquella época, el público español vagamente conocía el concepto de reality o talent show, y, aun así, OT evidenció que en la democracia mediática del recién estrenado siglo XXI los programas de éxito podían reflejar las demandas aspiracionales de la audiencia. «Si el pueblo es capaz de elegir y legitimar a sus representantes políticos, no hay ninguna razón para negarle el derecho a elegir los programas que prefiera, a través del mando a distancia, democráticamente, todos los días y a todas horas», dijo el filósofo Gustavo Bueno.
Veinticuatro años después, OT sigue emitiéndose y sigue inspirando debates intelectuales. Las opiniones más paternalistas continúan coqueteando con el término «telebasura» para referirse a este tipo de contenido, mientras que otros, más posmodernos, ven en el formato un refugio frente a un clima sociopolítico dominado por la crispación. Dicho de otro modo, la filosofía de los realities oscila entre la crítica mordaz que alude al panem et circenses y la defensa de su potencial cultural como espejo de la diversidad.
La filosofía de los ‘realities’ oscila entre la crítica mordaz la crítica mordaz y la defensa de su potencial cultural
Está claro que el OT de hoy poco se parece al de hace casi un cuarto de siglo. Por eso, la reflexión ética debe mirar al presente del formato y no perderse en nostalgias. Ahora bien, la premisa sigue siendo la misma: lo que atrae al público es el intento de convertir el desarrollo personal en un producto colectivo.
En 2025, Operación Triunfo es un ecosistema que se extiende mucho más allá del contenido oficial. El espectador es miembro activo de una comunidad moral que ejerce cierto control sobre el programa. La gala de los lunes es solo la parte visible de una red tentacular donde el show continúa 24/7, normalmente en forma de asamblea virtual que vigila, comenta, condena y celebra el comportamiento de completos desconocidos.
Desde una perspectiva foucaultiana, esta dinámica recuerda al panoptismo, esa metáfora del poder disciplinario moderno en la que los individuos interiorizan la mirada del público y se autorregulan para ser deseables. Esto explicaría por qué los jóvenes de la Academia, este año, suelen comportarse con una cortesía casi pedagógica, un buenrollismo estudiado pero sincero. Son hijos de una generación que lo graba todo y, conscientes de cómo las redes trataron a los concursantes de ediciones pasadas, saben ahora cómo y cuánto moderarse. Esa autocensura cordial ha terminado definiendo la nueva era del programa. No obstante, ¿se debería reprobar un producto de entretenimiento por no ser político, cuando nunca quiso serlo?
Esta edición de 2025 se describe como una de las más blancas de la historia del formato. No hay desacuerdos visibles, ni debates políticos, ni posicionamientos claros. Prácticamente todo lo que se muestra es fácilmente digerible. Las cámaras, aunque están encendidas todo el día, rara vez captan algo que desentone con el ideal de convivencia. Si el OT actual es un espejo de la cultura española, su pulcritud nos habla de una sociedad que teme la fricción y prefiere el consenso amable al pensamiento incómodo. Entonces, en medio de tanta luz, unos pocos espectadores buscan sombra, y convierten la cultura del linchamiento en el reverso oscuro de un programa que ha esterilizado el conflicto.
Vivimos en una sociedad donde todo debe mostrarse, pero nada debe perturbar
Dadas las circunstancias sociopolíticas, vivimos en una sociedad donde todo debe mostrarse, pero nada debe perturbar. En OT, los concursantes deben ser genuinos sin excederse, espontáneos sin riesgo, pues cualquier declaración viral puede destruir su reputación. Son, en suma, versiones optimizadas de un «yo» moldeado por la presión de millones de hashtags y por las empresas que financian el programa, que no quieren verse envueltas en polémicas.
Pese a todo, sería injusto reducir Operación Triunfo a tópicos condescendientes que la presentan como una simple fábrica pop anticultural, pues su éxito no depende de exclusivamente de la cantidad de discos vendidos, sino de la articulación de tres sistemas independientes (productores/patrocinadores, concursantes y audiencia) con intereses muy distintos.
Entre sus silencios hay momentos de autenticidad que revelan la necesidad humana de aprender a convivir, a gestionar emociones y buscar sentido en la exposición. Cuando Noemí Galera, directora de la Academia, habla de relaciones románticas sanas o una psicóloga infantojuvenil da una charla sobre acoso escolar, el programa muestra que el entretenimiento puede también asumir una responsabilidad ética. Asimismo, OT lleva años siendo un espacio de tolerancia, visibilidad LGTBIQ+ y aceptación de distintas estéticas. Hay algo más allá del marketing en esa aparente corrección política: es una apuesta por mostrar que se puede entretener sin herir, emocionar sin manipular y educar sin moralizar.





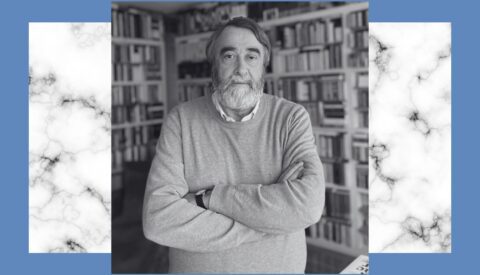

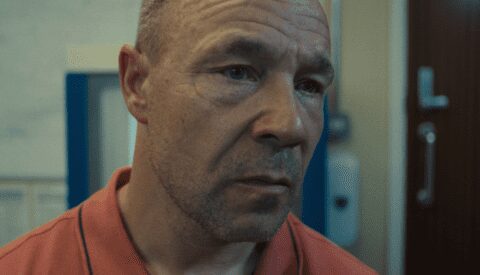
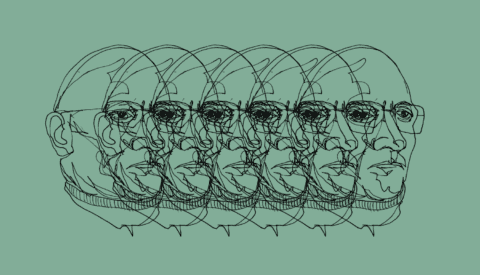


COMENTARIOS