La humillación puesta en escena
El auge del ‘streaming’ ha creado un escenario donde la intimidad, el dolor y la autodestrucción pueden convertirse en espectáculo y negocio. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad como espectadores?
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Para empezar, una obviedad que, como ocurre con cualquier otra obviedad, conviene tener presente de vez en cuando: la evolución tecnológica ha modificado radicalmente la manera en que vivimos, nos relacionamos y consumimos información. Lo que antes era privado o quedaba reservado a contextos íntimos ahora se proyecta de manera inmediata antes miles de ojos agazapados tras las pantallas.
Es más que probable que, a quien lea esto, le suene el caso de Simón Pérez, un exasesor financiero a quien, durante el último año, hemos podido ver consumiendo drogas –sin ningún tipo de control– en directo frente a su audiencia, una audiencia, todo sea dicho, bastante notable. También es posible que el lector haya leído acerca del streamer francés Jean Pormanove, que falleció en pleno stream tras horas de humillación y vejación ante sus viewers. Estas son solo dos de las decenas de manifestaciones extremas de un fenómeno que ya existía en potencia: el espectáculo basado en la humillación, la degradación y el dolor ajeno.
La naturaleza del streaming introduce una peculiaridad ética, inédita hasta ahora, como es la interacción inmediata del público con el contenido. Cada like, cada comentario y cada donación se convierte en un refuerzo directo de la conducta del creador de contenido.
Este fenómeno entronca con una tradición más antigua de «entretenimiento de castigo», que va desde los espectáculos de circo romano hasta ciertos reality shows contemporáneos. La diferencia con ellos es la inmediatez y la interactividad. Hoy, el espectador no es solo testigo, sino que, con cada acción, participa activamente en el curso de los acontecimientos. Esa participación crea una difusa sensación de responsabilidad compartida que, paradójicamente, puede diluir la culpa individual.
La tradición del «entretenimiento de castigo» va desde los espectáculos de circo romano hasta ciertos ‘reality shows’ contemporáneos
Si tenemos esto en cuenta, la pregunta inevitable es, entonces, qué papel juega la audiencia. Las plataformas se presentan como intermediarias neutrales, pero su modelo de negocio depende de la atención y la monetización del tiempo de pantalla. Otro factor importante en esta ecuación es que la moderación de contenidos suele ir a remolque de los sucesos, como demuestra la tardía reacción de Twitch, Kick o YouTube ante emisiones de autolesiones o violencia explícita.
La responsabilidad de mirar
Desde la psicología social, el fenómeno puede explicarse en parte por el «efecto espectador»: cuando muchas personas observan una situación crítica, cada una tiende a asumir que otro actuará. En el contexto digital, este efecto se amplifica. La distancia física y el anonimato refuerzan la idea de que «no es mi responsabilidad». Así, miles de usuarios pueden asistir a un acto de autodestrucción en directo sin intervenir, e incluso financiarlo, bajo la sensación de que su aportación individual es irrelevante. Pero la realidad es que, en conjunto, estas microinteracciones sostienen un mercado donde el dolor y la humillación son valorados en términos de atención y dinero.
Según Guy Debord, las imágenes no solo sustituyen a la experiencia, sino que producen una fascinación pasiva que anestesia la ética
Por otro lado, el filósofo francés Guy Debord ya alertaba en La sociedad del espectáculo sobre cómo la realidad se convierte en representación y cómo el público se acostumbra a consumir imágenes de sufrimiento sin actuar. Debord argumentaba que, en la sociedad del espectáculo, las imágenes no solo sustituyen a la experiencia, sino que producen una fascinación pasiva que anestesia la ética. En el entorno de las plataformas de streaming o, en general, las redes sociales, la teoría de Debord se materializa: el sufrimiento humano se mercantiliza y se presenta como entretenimiento, y la participación de cada espectador, aunque difusa, contribuye a su perpetuación.
Pero más allá de la psicología y la historia del entretenimiento, el fenómeno plantea preguntas sobre la ética de la mirada y la economía de la atención. La fascinación por el morbo no es nueva, claro está, pero la tecnología ha amplificado su alcance y su impacto. La sociología digital señala que las plataformas están diseñadas para maximizar la permanencia y la interacción, no el bienestar de las personas que emiten ni de las que observan. Cada diseño de interfaz, cada sistema de recompensas y cada algoritmo de recomendación contribuye a un ecosistema donde la autolesión, la humillación y el deterioro físico o emocional se convierten en recursos de consumo, en una redonda y brillante moneda de cambio.
Frente a esta situación, la regulación es una herramienta necesaria pero aún insuficiente. Las plataformas pueden desarrollar mecanismos de detección y prevención de conductas de riesgo, y algunas ya los aplican para casos de violencia extrema o abuso infantil. Extender estos protocolos a situaciones de autolesión y consumo de drogas requiere cierta capacidad técnica, pero, sobre todo, voluntad ética y responsabilidad corporativa. Sin embargo, la solución no puede limitarse a la regulación; también es necesaria la educación digital crítica. Los usuarios deben comprender que cada visualización, cada comentario y cada micropago tiene un impacto real.
Además, es imprescindible interrogar la cultura que hace posible este fenómeno. La fascinación por la degradación, por la exposición extrema y por la humillación refleja tensiones sociales profundas que, de una manera u otra, todos identificamos, ya sea en nosotros mismos o en nuestro alrededor: desde la ansiedad por la visibilidad y la fama hasta la trivialización del dolor ajeno en la cultura mediática. Reconocer y cuestionar estos impulsos culturales es tan importante como la regulación y la educación. Solo mediante la conciencia crítica podemos imaginar un mundo digital donde la atención no se compre con humillación y donde la curiosidad no se convierta en cómplice de la explotación.
Así pues, las historias de Simón Pérez y Jean Pormanove nos confrontan con preguntas que, llegados a este punto, se han convertido en ineludibles: ¿hasta qué punto somos responsables de lo que consumimos? ¿Qué papel juega nuestra participación, activa o pasiva, en la perpetuación de un mercado que convierte el sufrimiento en negocio? Reflexionar sobre estas cuestiones es, o debería ser, un paso necesario para construir un Internet más ético y consciente.




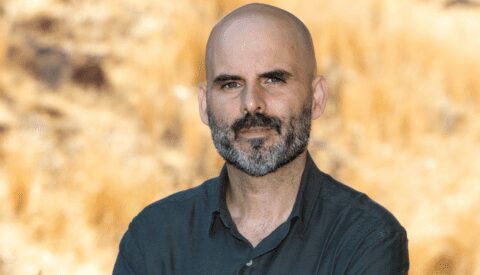




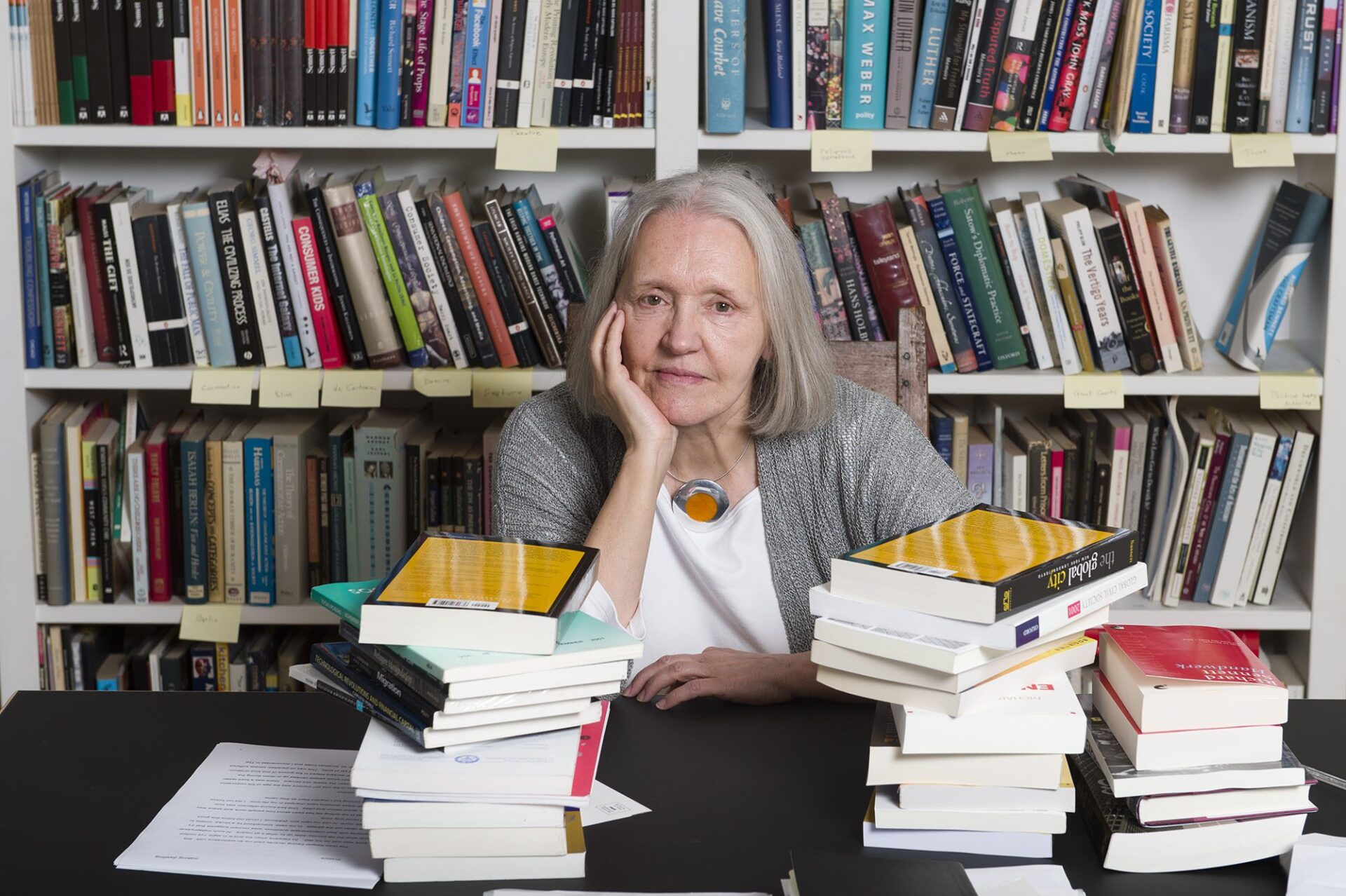

COMENTARIOS