La peor democracia es preferible a la mejor de las dictaduras
Los jóvenes que hoy manifiestan una inclinación autoritaria no añoran un dictador real, sino un ideal estético: alguien que «ponga orden» y remedie las frustraciones.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Resulta perturbador y revelador que casi uno de cada cinco jóvenes españoles declare su preferencia por una dictadura frente a una democracia. Perturbador por la estadística, revelador por la ligereza. Como si la dictadura consistiera en un botón que apaga el ruido, como si renunciar a las garantías constituyera un gesto de eficacia y no un suicidio político. Y lo es todavía más cuando el 30% de los jóvenes que votan a Vox comparten ese veredicto, persuadidos de que la mano dura resolvería las grietas de un país que no es perfectamente democrático, pero sí radicalmente libre.
La duda no está en la encuesta. Está en la despreocupación. En la sensación de que una parte de la juventud ha convertido la palabra «dictadura» en un accesorio verbal, en un objeto decorativo con el que impresionar en un debate, sin calibrar el peso histórico, la fractura moral, el silencio letal que la acompaña. Y no se trata de que España viva impecablemente la salud democrática, ni de que el sistema político esté libre de sombras, ni de que las instituciones funcionen como relojes. Se trata de algo más simple: incluso en los momentos más tensos, España está muy alejada de cualquier régimen autoritario.
Basta un rápido inventario para constatarlo. En una dictadura no estarían imputados el hermano del presidente ni su mujer. No habría un juzgado que investigara al entorno del jefe del Gobierno. El secretario general del partido del presidente no estaría en la cárcel. Tampoco se sometería a juicio a un fiscal general del Estado, porque la separación de poderes no sería una aspiración frustrada, sino un recuerdo arqueológico. Y ahí reside la paradoja: la posibilidad de denunciar la degradación institucional es precisamente una prueba de que no vivimos en un régimen autoritario.
La posibilidad de denunciar la degradación institucional es precisamente una prueba de que no vivimos en un régimen autoritario
La frivolidad se acentúa cuando se compara España con Venezuela, exhibiendo un tipo de inflamación argumental que no se corresponde con los hechos. Ni los precios, ni la escasez, ni el éxodo demográfico, ni la asfixia civil, ni la clausura del Parlamento, ni la abolición de la prensa crítica describen el paisaje español. La comparación es torpe y, sobre todo, irresponsable. España no es un paraíso democrático, pero está completamente fuera del perímetro de un Estado fallido. Y quizá la mejor demostración es otra: incluso quienes denuncian sin descanso un supuesto «derrumbe institucional» pueden hacerlo desde un micrófono, desde un escaño o desde una columna. Nadie les reduce al silencio. La estridencia forma parte del sistema. La protesta también.
Conviene recordarlo porque la democracia no es un régimen diseñado para el consenso, sino para la fricción. Funciona mal, pero funciona mejor que cualquier alternativa. Produce desencanto, cansancio, saturación. Y en esa saturación encuentran espacio los cantos de sirena del autoritarismo. La promesa del orden. La supuesta eficacia. La destilación quirúrgica del poder en un solo individuo. Basta repasar la historia del siglo XX para entender el coste: el líder carismático se convierte en un tótem; la ley es su brazo; la discrepancia, un estorbo.
Los jóvenes que hoy manifiestan una inclinación autoritaria no añoran un dictador real, sino un ideal estético: alguien que «ponga orden». Alguien que resuelva la inflación política, la polarización inagotable, la inflación burocrática y el desgaste institucional. El problema es que la acción sin contrapesos solo existe en la autocracia, y la autocracia no es un método de gestión acelerada, sino un laboratorio de sumisión.
La democracia no es un régimen diseñado para el consenso, sino para la fricción
Es cierto que Pedro Sánchez exhibe pulsiones autocráticas. Su insistencia en ajustar el Estado a su medida, su modo de colonizar instituciones, su permeabilidad a convertir RTVE en un altavoz, la intervención en el CIS, la instrumentalización de la Abogacía del Estado, el hostigamiento retórico a los jueces. Todo ello es criticable. Todo ello erosiona el paisaje democrático. Todo ello merece una vigilancia férrea.
Pero confundir estas prácticas deterioradas con una dictadura no es solo una exageración: es un error conceptual. Si España fuera una dictadura, nadie podría señalar la colonización institucional, nadie podría acusar al Gobierno de presión a la prensa, nadie podría denunciar la atonía del Parlamento. Y, sobre todo, nadie podría recurrir a la Unión Europea, que ejerce una tutela efectiva sobre los Estados miembros y que, como se ha demostrado con Polonia y Hungría, dispone de mecanismos reales para actuar frente a los abusos del poder ejecutivo allí donde se produzcan.
El Gobierno español cruza líneas, pero las líneas siguen existiendo. Y se cruzan precisamente porque hay una frontera. Nadie traspasa un límite en un régimen autoritario: los límites ya no están.
Tal vez se subestima hasta qué punto la Unión Europea actúa como una muralla vital para prevenir la deriva autoritaria en sus miembros. Los fondos estructurales, las auditorías, los tribunales, el Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión, el Parlamento Europeo… Todos conforman un sistema de vigilancias recíprocas que impiden que un país se precipite hacia el autoritarismo sin pagar un precio económico y jurídico insoportable.
España no solo forma parte de esa estructura: se beneficia de ella y está perfectamente integrada. Y ello no hace mágicamente impecable nuestro sistema democrático, pero sí actúa como una garantía de que ningún Gobierno, ni el de Sánchez ni el de ningún otro, puede convertir el Estado en una jurisdicción personal sin afrontar el reproche europeo. Esa garantía, por sí sola, desactiva cualquier insinuación de asfixia institucional. Los problemas son reales, pero los contrapesos también.
El atractivo de la dictadura es emocional, no racional. Se fundamente en una fantasía: la supuesta claridad que proporciona un mando único. Y se refuerza con la sensación de impotencia que muchos jóvenes experimentan cuando observan un sistema multipolar, ruidoso, incapaz de ofrecer soluciones simples a problemas complejos. Pero la claridad que promete el autoritarismo no es claridad: es oscuridad sin matices. La eficacia que promete es eficacia solo para el gobernante. Y la estabilidad que promete es, en realidad, una petrificación social.
Solo en una democracia puedes decir que preferirías una dictadura y fantasear con la renuncia a tus libertades sin perderlas
Lo inquietante no es que los jóvenes se equivoquen. Es que se equivocan desde el privilegio de poder equivocarse. Solo en una democracia puedes decir que preferirías una dictadura. Solo en una democracia puedes fantasear con la renuncia a tus libertades sin perderlas. Y solo desde una democracia se puede trivializar lo que significa abolirla. La tentación autoritaria no brota del sufrimiento real, sino del hartazgo, del descontento, de la política convertida en espectáculo. De ahí que resulte tan esencial explicar que una dictadura nunca es un gesto de impaciencia: es un salto al vacío.
La democracia española está exhausta, desprestigiada, polarizada, instrumentalizada. Pero sigue ahí. Late. Se corrige. Se equivoca. Se recupera. Es imperfecta porque depende de nosotros. Y eso, lejos de ser una desventaja, es la mayor fortaleza. La imperfección democrática es la única que admite la reforma, la crítica, la rectificación.
Una dictadura no admite nada. Ni siquiera el error. La rigidez se convierte en un destino. Y quizá convenga decirlo con toda serenidad: quienes hoy fantasean con el autoritarismo no saben realmente lo que piden, porque jamás lo han vivido. Confunden la molestia con la opresión, la frustración con el despotismo, el ruido parlamentario con un gulag. El desafío no es ridiculizarlos. El desafío es recordarles que la libertad no es una abstracción, sino un hábito que se desgasta cuando se banaliza.
España no es un paraíso democrático. Pero es, indiscutiblemente, un país libre. Con reglas, con controles, con jueces que investigan al poder, con prensa que incomoda, con instituciones que fallan, sí, pero que existen. Y mientras existan, la tentación autoritaria seguirá siendo solo eso: una tentación infantil revestida de gravedad adulta.



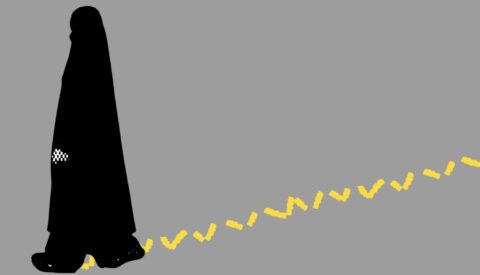





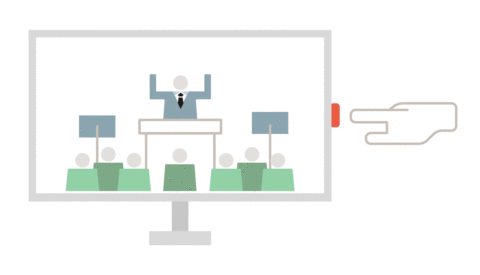

COMENTARIOS