Selma Ancira
«Para la traducción literaria hacen falta sensibilidad, emoción y recuerdo»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
El mundo del libro está lleno de oficios ‘invisibles’, todas esas personas que, más allá del autor o la autora, son responsables de que un libro llegue a nuestras estanterías. En ‘El tiempo de la mariposa’ (Gris Tormenta), la traductora literaria Selma Ancira (Ciudad de México, 1956) –conocida en España por sus traducciones de autores como Marina Tsvietáieva, Lev Tolstói, Yannis Ritsos o Nikos Kazantzakis– explica en un texto en el que se mezclan teoría de la traducción con un libro de viajes el proceso que siguió para traducir la novela ‘Zorba el griego’, de Nikos Kazantzakis. Conversamos con ella sobre las aspiraciones de la traducción, el componente humano del arte y por qué las (buenas) traducciones son fundamentales en un mundo de diálogo cada vez más acelerado.
¿Qué es para ti ser traductora literaria?
Ser traductora literaria es muchas cosas, pero en este momento te podría decir que es aquello de lo que está hecha mi vida. Los libros que traduzco son la pauta a seguir, lo marcan todo: mis viajes, mis lecturas, mis intereses, la manera en la que camino por el mundo… Traducir un libro, para mí, es intentar ponerme en la piel del escritor, tratar de conocerlo desde dentro, no solo por lo que cuenta en el libro que estoy traduciendo sino por todo aquello que rodea la escritura de ese libro, para así poder «reescribirlo» con los elementos que a mí me da la lengua en la que nací, el maravilloso español. Llevo traduciendo más de 40 años y te puedo decir que cada vez estoy más enamorada de mi oficio.
Hoy en día, numerosas herramientas han automatizado lo que antes era un proceso pausado: diccionarios online, traductores automáticos, IA… Lo automático, lo rápido, va en contra de tu idea de la traducción, sobre la que insistes mucho en tu ensayo: un proceso pausado, que requiere maceración como un vino, en el que las cosas van encajando a su debido tiempo y después de mucho perfilar. ¿Es compatible una buena traducción con buscar atajos automáticos?
Yo creo que no, o al menos no en el momento [de desarrollo] en el que esas herramientas están ahora. La inteligencia artificial puede ser «inteligente», pero, desde mi punto de vista, le faltan componentes que son fundamentales en una traducción literaria: la sensibilidad, la emoción, los recuerdos, el oído… Cuando estás traduciendo hay diversas razones que te mueven a elegir una palabra en vez de otra, a inclinarte por un matiz, un tono, un registro… Las palabras han de casar entre ellas, entretejerse como los hilos en un telar. Se trata de transmitir el significado, sí, pero también la música. No sé si la IA llegará a tener oído en algún momento, pero para mí, es una condición imprescindible en este arte de la traducción literaria. Dudo que la IA sea capaz de elegir aquellas palabras que, al ser leídas, permitan al lector experimentar lo que probablemente haya buscado el autor cuando escribió su obra. En cuanto a las herramientas, uso algunos diccionarios online como el de la Academia o el Tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española, pero sobre todo trabajo con diccionarios en papel, porque me dan más que los demás. Pasar las páginas de un diccionario, ver qué palabras anteceden al vocablo que busco, cuáles le siguen, situar la palabra en un entorno fonético, a mí no sólo me gusta, me enriquece.
«El oído es una de las cualidades primordiales de una buena traducción»
El traductor es, también, un creador puramente humano, para bien y para mal. ¿Qué perdemos cuando, debido a la automatización, renunciamos a ese componente humano en la escritura y en la traducción?
Aunque yo no uso esas herramientas, alguna vez he hecho algún experimento. Hace no mucho, por ejemplo, con estudiantes de Literatura de la Universidad Veracruzana. Decidimos traducir juntos un brevísimo cuento de Chéjov. Y luego, cuando ya habíamos hecho el trabajo, vimos qué nos proponía la IA. El resultado era para reír y a veces para llorar. ¿Qué perdemos? Entre otras cosas, esa emoción tan especial que puede llegar a suscitar una palabra cuando va acompañada de otra. Muchas veces, durante el proceso de traducción de un texto, me pregunto: ¿qué va a sentir mi lector si acompaño esta palabra con esta otra? ¿Qué le quito y qué le doy, al texto y al lector, con esta búsqueda constante de palabras que casen, que se acoplen? Hay una intención en el momento de tejer el texto, hay un propósito. Y, para conseguirlo, echamos mano de todos los hilos que tenemos a nuestra disposición. Yo creo que esto todavía no puede hacerlo una máquina, por muy inteligente que sea. Es como una cesta hecha en una fábrica frente a una cesta hecha por una artesana mexicana, por ejemplo, en el patio de su casa. En una hay alma, tiempo, atención, cariño, creatividad… La otra forma parte de una serie, y me atrevería a decir que carece de personalidad. Una traducción hecha así pierde el derecho a ser llamada «Literatura», con mayúscula.
La IA y la automatización parece que aceleran el declive de las condiciones del trabajo cultural, y que cada vez se pida más por menos. Numerosos traductores denuncian las bajas tarifas y las prisas, trabajos que ya no consisten en traducir sino corregir la traducción de la IA… ¿Ha empeorado la calidad del trabajo cultural?
Yo sé que eso existe porque lo he hablado con colegas a los que les han pedido revisar traducciones hechas por máquinas. Terrible. A mí nunca me ha pasado una cosa así en las editoriales con las que trabajo y tampoco lo haría. Para las tarifas creo que sería mejor que hablaras con alguien de la ACE Traductores porque yo no estoy al corriente. Al trabajar con dos lenguas poco usuales [griego moderno y ruso], y con autores que requieren una pausa especial, mis condiciones son otras. He tenido la fortuna, además, de no tener que esperar a que me propongan una traducción, la mayoría de las veces soy yo quien propone la obra al editor.
Parece que también estas malas condiciones laborales nos perjudican como sociedad, ya que trabajos hechos con prisas o en malas condiciones tienen peor calidad, y por tanto el diálogo que trae la literatura es apresurado, desigual… Lo que empeora el propio diálogo social, el contacto con otras culturas.
No sé si utilizaría el verbo «empeorar», preferiría que usáramos el verbo «empobrecer». Sí, una mala traducción empobrece el diálogo. Para que el lector en lengua española pueda disfrutar de Kazantzakis, por ejemplo, como lo disfruta el lector griego, el proceso de traducción exige un ritmo pausado, exige muchas lecturas, alguna vez un viaje… Reclama que vuelvas una y otra vez sobre los distintos borradores… Todo esto da riqueza al texto. Si por traducir con prisas el resultado es pobre, el autor traducido, es evidente, no llegará como debería llegar a los lectores de otras latitudes y no se establecerá un diálogo cabal con otras culturas. Dar la importancia que se merece a la traducción literaria es fomentar la comprensión y la amistad entre culturas, es ampliar los horizontes, tender puentes. ¿Qué sería del mundo sin traducciones? ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos leer libros escritos originalmente en otros idiomas?
«La traducción puede fomentar un diálogo, una comprensión, una amistad, ampliar los horizontes»
¿Puede cambiar una buena o mala traducción la experiencia del lector?
¡Oh, sí, definitivamente! A mí me ha pasado. En alguna ocasión he tenido que abandonar la lectura de un libro por la traducción. ¡Una lástima! Pero si tienes entre las manos una traducción con un español jugoso, un español que te hace pensar, que te conmueve, que puedes paladear… ¡Eso ya es otra cosa!
También hace falta una honestidad en la traducción, que, como toda creación, es personal, pero también requiere una ausencia de sesgos, o al menos una voluntad de mantener los sesgos del autor. Ahí están las traducciones de Borges a Virginia Woolf, los antiguos traductores de Safo que difuminaban su sexualidad…
El traductor tiene el compromiso de trasladar el mundo del autor tal como fue escrito. Si nosotros vamos a reescribir al autor [con nuestros sesgos] ya no estamos traduciendo. Yo no me siento con el derecho de imponer mi manera de entender el mundo a través del autor que he elegido traducir. Pero sí puedo desplazar, por ejemplo, un juego de palabras de esos que tanto le gustaban a mi amada Marina Tsvietáieva, de un lugar del texto a otro, ponerlo ahí donde el español me lo permita, para que los lectores con los que comparto lengua, puedan percibir el estilo de la autora como lo percibe el lector ruso. Siempre, insisto, respetando el estilo, la ideología y el argumento del autor. No le voy a enmendar la plana a Tolstói, a Kazantzakis… [risas].
«La poesía, la prosa o el teatro son géneros distintos pero la búsqueda que hace el traductor es la misma»
Los libros se agotan rápido, el mercado cada vez está más centralizado en determinados autores o enfoques y no tenemos tiempo de leer a autores que requieren más pausa. ¿Qué nos aporta como sociedad leer a autores como Tolstói, Ritsos o Kazantzakis, que requieren un esfuerzo por comprender un mundo distinto al nuestro?
Tolstói, Ritsos, Kazantzakis, Tsvietáieva… ¡Mis maravillosos autores! A veces tengo la impresión de que siempre voy a contracorriente. En un mundo de rapidez, pido pausa, calma y tiempo para pensar. Me alegra que menciones a Ritsos, uno de los autores que más me gustan. Adoro traducir sus monólogos dramáticos sobre personajes mitológicos. Además, me ilusiona pensar que de pronto un lector va a llegar a una librería y, al ver Perséfone como título de un libro, se va a acordar del mito, más o menos vagamente, va a hojear el libro, le va a gustar esa bella edición bilingüe que ha hecho Acantilado y, quizá, esa sea la puerta que lo conduzca a uno o varios mundos prodigiosos. Abrir puertas y ventanas a los hipotéticos lectores de los libros que traduzco me emociona y me llena de satisfacción. Yo traduzco autores que son de fondo, que siempre estarán presentes y siempre le aportarán algo nuevo y valioso al lector. No sigo ningún tipo de moda, voy a mi aire con el ritmo que cada uno de ellos me pide. A veces es muy arduo, requiere de mucho trabajo, pero la satisfacción de darles vida en español no tiene precio. ¿Qué nos aporta como sociedad leer a estos autores? Entre otras cosas, la posibilidad de adentrarnos y profundizar en el gran pensamiento humanista de cada uno de ellos y poder pensar el mundo viéndolo desde sus ojos.
Traduces poesía. ¿Cuáles son las diferencias a la hora de traducir textos poéticos frente a la prosa?
Para mí la búsqueda es la misma tanto para la prosa como para la poesía. La prosa también tiene una cadencia, una melodía… Tiene un ritmo. Traducir la prosa de Tsvietáieva, por ejemplo, es tan complicado como traducir un poema de Ritsos. Son géneros distintos, sí, pero la búsqueda que hace el traductor es semejante. Lo mismo pasa con el teatro. Cada género tiene sus dificultades, pero todos son apasionantes, por lo menos para mí.
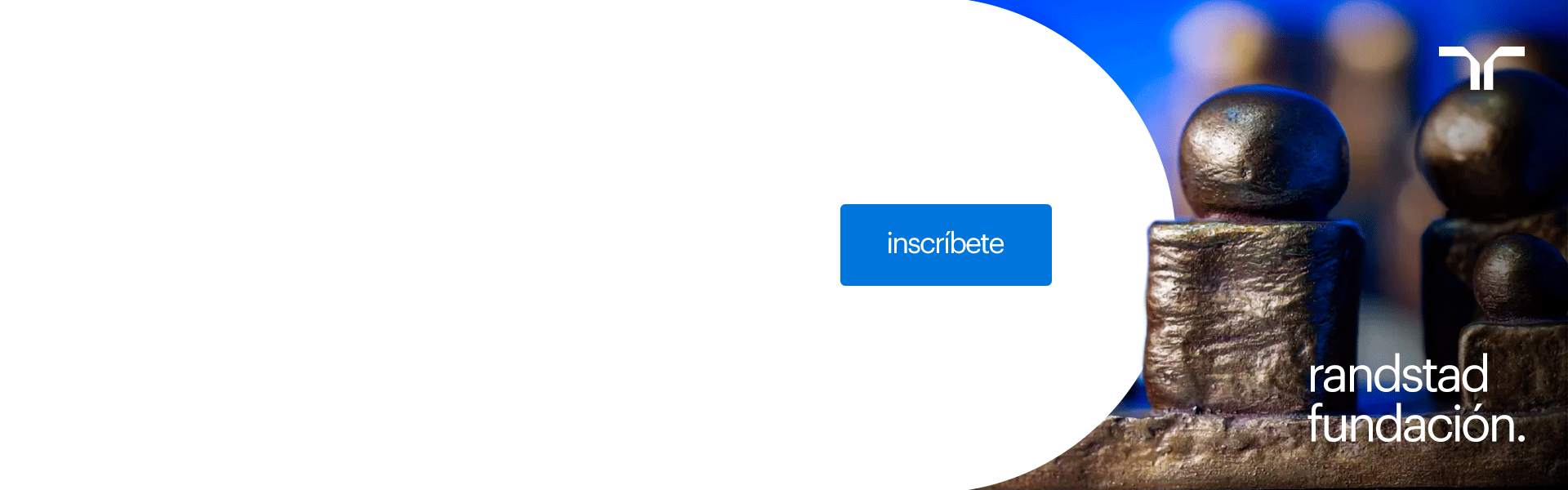


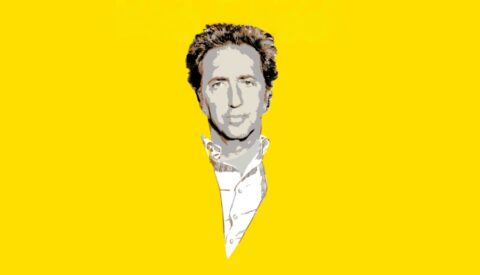
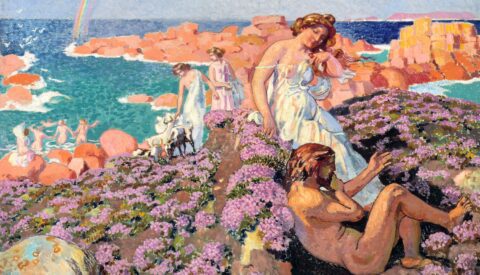

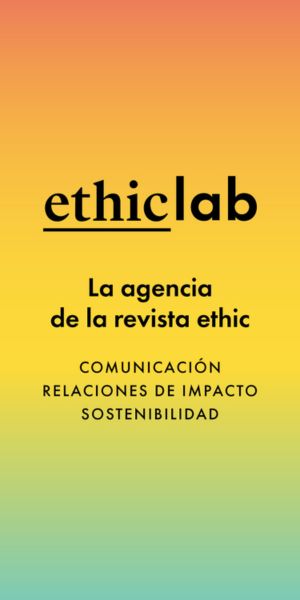
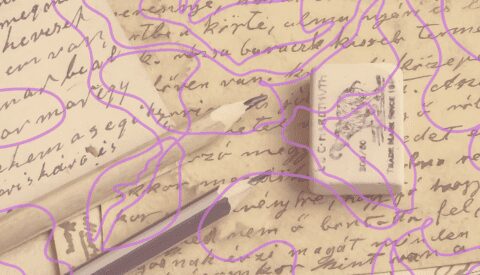

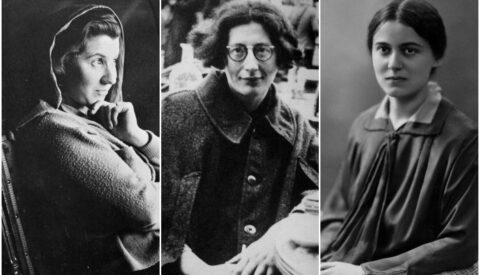


COMENTARIOS