Tres millones de viviendas
«Existe una resistencia política al desarrollo urbano, sea público, privado o mixto, justo en las zonas donde más se necesita», señala el sociólogo Jorge Galindo que aborda el problema de la vivienda en su último ensayo.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
El estallido de la burbuja y el nuevo ímpetu regulatorio, Ley del Suelo de 2007 incluida, fomentaron la posibilidad de intervenir en el proceso de clasificar suelo a instancias distintas a quien lo esté promoviendo en cada caso. De nuevo, algo que suena bien sobre el papel, ¿no? Queremos poder parar lo que está mal. Pero ¿qué sucede si esta palanca se usa para detener o retrasar lo que no nos gusta o no nos conviene?
Los anglosajones acuñaron el acrónimo nimby para indicar oposiciones locales a proyectos de desarrollo de cualquier tipo en el backyard, el «patio trasero»: not in my backyard, «no en mi patio trasero». Empieza a parecer que esta es la posición por defecto de muchos, tanto a la derecha como (y esto es más sorprendente) a la izquierda del espectro. De hecho, creo que estamos siendo capaces de ampliar el concepto «sí, pero no aquí» y dejarlo simplemente en «sí, pero». Y tenemos más de un «pero» en nuestro arsenal.
¿No te llama la atención la paradoja? Existe un consenso social casi completo sobre la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda a quienes no la tienen. Las encuestas lo confirman una y otra vez, y los programas políticos de prácticamente todos los partidos incluyen medidas en esta dirección. Sin embargo, cuando se proponen proyectos concretos de nueva construcción, la reacción local suele ser muy diferente. Si el desarrollo se plantea cerca de viviendas ya existentes, muchos propietarios o sus representantes se ven tentados de oponerse. En el mejor de los casos, se proponen modificaciones que suelen hacer el proyecto menos viable o se sugiere aplazar la decisión.
Quién gana y quién pierde con los nuevos desarrollos determina apoyos y resistencias. Los beneficiarios de nuevos desarrollos —futuros residentes, población con necesidad de vivienda o incluso el ambiente (menos expansión periférica)— suelen ser difusos y con poca voz política, mientras que los potenciales afectados localmente (vecinos inmediatos) son identificables, vocales y tienden a organizarse. Este desbalance de incentivos explica en gran medida el nimbyismo: unos pocos con mucho en juego (protección de su barrio tal como está) tienen más motivación para oponerse que la mayoría para apoyar, con un beneficio distribuido (ligera bajada general de rentas, más vitalidad económica, etc.). Además, propietarios de viviendas existentes, sobre todo en lugares de alta demanda, tienen un incentivo financiero para restringir la oferta y así subir o mantener alto el valor de sus propiedades —esta es la llamada «hipótesis del homevoter», propuesta por William A. Fischel—. Evidencia empírica moderna la respalda: ciudades o barrios con alta tasa de propiedad ocupada y precios en alza suelen tener regulaciones más restrictivas, lo que sugiere que los homevoters logran influir en políticas para que escasee la vivienda y así capitalizar ganancias en sus activos.
Ciudades o barrios con alta tasa de propiedad ocupada y precios en alza suelen tener regulaciones más restrictivas
El resultado es una resistencia política al desarrollo urbano, sea público, privado o mixto, justo en las zonas donde más se necesita. Pero casi ninguna de estas resistencias es frontal. Son todo variantes de ese «sí, pero». Son argumentos que se repiten en prácticamente todas las ciudades españolas, y merece la pena analizarlos uno por uno. Al menos, en sus versiones más habituales: «sí, pero no aquí», «sí, pero no así» y «sí, pero más».
«Sí, pero no aquí»
La demanda de equipamientos es, si no el más frecuente, sí el que más acuerdo tiende a suscitar. […] En 2024 el barrio Jesús, de Zaragoza, vio emerger una significativa oposición contra un proyecto municipal para edificar 120 viviendas de alquiler joven en uno de los pocos solares libres de la zona. Los residentes exigieron, con más de 250 quejas presentadas y una campaña de buzoneo, que ese terreno, junto al paseo de la Ribera, se destinara al centro social polivalente que, afirman, esperan desde hace 20 años. «Nos vemos obligados a desplazarnos porque no hay instalaciones de ocio, cultura o deporte», reclama el presidente vecinal, criticando que ahora el Ayuntamiento quiera usar este «solar goloso» para viviendas «cuando hay otros disponibles» (literalmente: «sí, pero no aquí»). Y no digamos ya cuando se trata de reemplazar equipamientos por una combinación de viviendas y nuevos equipamientos: en la misma Zaragoza, la reconversión de un skate park y un campo de fútbol en viviendas además de un parque desató la oposición vecinal a inicios de 2025. Aunque estas demandas por equipamientos seguro que son genuinas, también es cierto que los propietarios actuales se benefician directamente de estas inversiones que revalorizan sus inmuebles. Al tener una política de vivienda tan centrada en la propiedad, se ha creado una base de votantes con todo ese abanico de pequeños intereses particulares que pueden chocar con la necesidad de construir más. Solo en los últimos meses de 2024 y los primeros de 2025 se pueden rastrear varios casos de oposición vecinal a nuevos proyectos en lugares tan dispares como Tiana (Barcelona), Calvià (Mallorca) o Sevilla. Y si los equipamientos suman, uno puede sospechar que a algún que otro votante la presencia de según qué perfil de familia le puede restar, sumándose en este caso ciertos tintes clasistas, por decir menos.
«Sí, pero no así»
La altura genera otro tipo de resistencia, con consecuencias especialmente para las zonas con demanda más intensa. En A Coruña, por ejemplo, los vecinos se han opuesto a nuevos desarrollos específicamente por este motivo. Además de pedir más equipamientos, desde que se conoció el plan de O Castrillón hubo un «importante rechazo» de parte del vecindario, que ve desproporcionadas las torres de 17 plantas en un entorno de edificios más bajos. La federación vecinal «no descarta[ba] ninguna actuación» para frenar las torres, temiendo un «exceso de densidad» que alterase la fisonomía del barrio. […]
Lo irónico aquí es que A Coruña es ya una de las ciudades más densas de España porque tiene un territorio naturalmente limitado: si no la conoces, abre Google Maps y comprobarás que, sin crecer en vertical, no hay tanto espacio para absorber la nueva demanda. Es, a todas luces, imposible cumplir al mismo tiempo con la demanda popular de más vivienda donde la gente quiere vivir con mayor ahínco y el deseo de que no pasemos de unas pocas plantas de altura. […]
«Sí, pero más»
El marco jurídico estatal vigente facilita que, cuando se propone un nuevo desarrollo, se exija que un porcentaje significativo se destine a vivienda protegida. Esta idea está presente en normativas de reserva de suelo que adquiera la calificación de urbanizable (para dotaciones públicas en general), pero cuando se plantea de forma maximalista y en las fases finales de un proyecto (algo distinto a la reserva establecida en las fases iniciales del planeamiento) puede acabar siendo un freno. El resultado es que ni se construye vivienda libre ni se amplía el parque público, alimentando el ciclo de escasez que dispara los precios.
Este texto es un extracto de ‘Tres millones de viviendas’ (Debate, 2025), de Jorge Galindo.
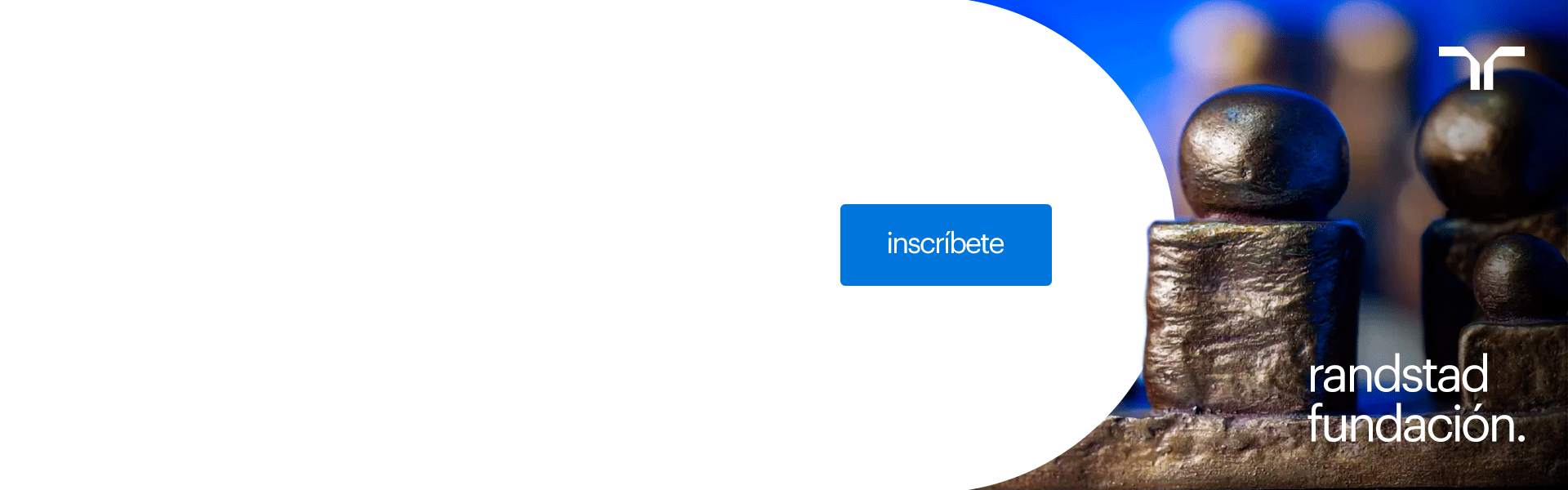

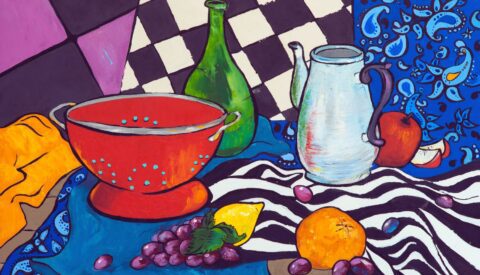


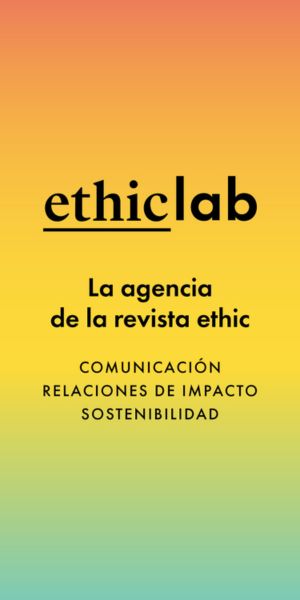





COMENTARIOS