Jorge Galindo
«Nos falta creatividad a la hora de afrontar el problema de la vivienda»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
La buena marcha económica del país no ha logrado resolver una de las principales preocupaciones de gran parte de los españoles: el acceso a la vivienda. Este se está volviendo cada vez más complicado en una escalada de precios que recuerda a los tiempos de la burbuja de crédito de principios de siglo. Sin embargo, la situación ahora es distinta y las causas son otras. Para salir de esta espiral, el sociólogo Jorge Galindo (Valencia, 1985) propone abordar la cuestión tirando de imaginación a ambos lados del espectro político. En su último trabajo, ‘Tres millones de viviendas‘ (Debate, 2025), cifra los hogares que vamos a necesitar en los próximos 15 años para satisfacer la demanda. Y al menos el 10% deberían estar destinadas al alquiler social de larga duración para población vulnerable. De esta manera, se duplicaría el parque de vivienda pública en toda España.
Parece que España está condenada a repetir siempre los mismos errores. Tuvimos la crisis de 2008 provocada por la vivienda, y ahora estamos en otra crisis de vivienda que no sabemos cómo afrontar. ¿Por qué volvemos siempre al mismo problema?
La historia de España en los últimos 70 u 80 años se caracteriza por el refuerzo de una dinámica territorial de concentración de la población en puntos concretos. Esta concentración es un legado que podemos seguir desde el éxodo rural del franquismo hasta nuestros días. Inevitablemente, esto lleva a que la gente se mueva más rápido que lo que la vivienda es construida. Esta dinámica genera una sensación constante de escasez, donde la demanda supera a la oferta en los lugares donde la gente busca vivir y tener oportunidades. Además, existe otra pata central: la vivienda ha sido fundamental en la construcción de la riqueza y el patrimonio de los hogares y las familias. Esto se remonta a políticas de vivienda (como la VPO durante el franquismo, aunque no se llamara así) que permitían adquirir viviendas a precio regulado y luego liberaban ese precio, permitiendo a las familias construir patrimonio. Las familias que llegan a las ciudades con oportunidades construyen su patrimonio principalmente a través de la vivienda. Cuando el acceso a este activo no es fácil (como ahora, o en la burbuja basado en el crédito), se genera una crisis. La vivienda funciona como un bien de uso (para vivir cerca de oportunidades) y como un activo.
«La vivienda ha sido fundamental en la construcción de la riqueza»
Se ha hablado mucho de la España vaciada, indicando que estamos concentrando demasiada población en la costa y en los núcleos urbanos, lo que genera disfuncionalidades como el encarecimiento de la cesta de la compra o los incendios. Hay un gran porcentaje de vivienda vacía en lugares poco atractivos. ¿Invertir en esos sitios para hacerlos atractivos podría ser una solución al desequilibrio?
El modelo actual de concentración no es algo que nadie «ahonde» intencionalmente. Es un equilibrio emergente que tiene que ver con el propio territorio, la geografía y las ventajas comparativas históricas y económicas. Decir que es imprescindible pasar a un modelo territorial más equilibrado, como el de Alemania, es un poco como jugar a ser Dios. Sin embargo, sí hay cosas que se pueden y se deben hacer. Por ejemplo, nos tenemos que enfocar más en las áreas metropolitanas de las ciudades ya exitosas. Las ciudades satélite no pueden hacer honor a las necesidades de vivienda o transporte que requieren tener instituciones importantes (como una universidad excelente) con solo sus presupuestos locales. Esto requiere una gestión metropolitana y autonómica. En las ciudades intermedias que ya tienen un principio de especialización, se pueden implementar políticas territoriales. Esto implica hacer diagnósticos de crecimiento y cuellos de botella, y apostar por generar oportunidades concretas. Si en una zona hay una industria cárnica potente, por ejemplo, apostemos por abrir centros de formación profesional relacionados con ese sector. Hay que entender que el punto de partida tiene mucha inercia y que cambiar este equilibrio no sucede ni siquiera en una década.
Su tesis principal es que faltan viviendas, lo que encarece y dificulta el acceso. Si se consiguiera construir o tener esos 3 millones de viviendas que se necesitan, ¿no se encontraría el país con muchísimas familias que verían devaluado su patrimonio, generando un problema social y económico?
Yo no creo que la magnitud del efecto de devaluación fuese especialmente grande. Los efectos de un shock positivo de oferta sobre precios son mucho más moderados de lo que se piensa; los precios no bajarían de repente al 50%. El objetivo inmediato es parar la subida de precios. Una corrección a la baja en la curva actual de precios sí tendría efectos en el patrimonio y la renta extraída de ese patrimonio para varias generaciones. No obstante, esto puede verse como una redistribución generacional a largo plazo. Aunque alguien salga perdiendo versus la trayectoria actual (por ejemplo, un precio esperado de 600 pasa a 500), el resultado patrimonial neto es positivo para el conjunto de la sociedad. Además, al construir nuevos barrios y viviendas, se honra el crecimiento de nuestras ciudades. El resultado agregado es positivo porque se obtienen ciudades más dinámicas, con más crecimiento, mejores barrios y que son más policéntricas, lo que añade valor a esa persona incluso si el valor esperado de su vivienda baja un poco. Debemos enfocarnos en ese equilibrio agregado positivo para salir de la lógica de suma cero y del choque generacional.
«Debemos enfocarnos en el equilibrio agregado positivo para salir de la lógica de suma cero y del choque generacional»
La barrera de acceso a la vivienda afecta principalmente a los jóvenes, ya que dificulta su proyecto de vida, pero se observa que no solo afecta a los menores de 30 años. ¿Qué otros sectores de la población se ven afectados?
Efectivamente, aunque afecta mucho a los jóvenes, no es un problema único y exclusivamente de ellos. Hay expresiones muy claras de que es un problema más transversal. Muchas parejas no se separan o divorcian porque es inviable acceder a dos hogares. Se hipotetiza que la vivienda cara dificulta la ejecución de divorcios, afectando más a quien menos patrimonio o renta tiene (que probablemente sea la mujer dentro de la pareja). El principal factor que explica la tasa de sinhogarismo en una ciudad o Estado es el precio de la vivienda, no la falta de empleo o ingresos. Aunque los afectados pueden ser jóvenes (gente que comparte habitaciones por horas), es un problema que afecta a todo el espectro de edades. La última encuesta de sinhogarismo del INE mostró una subida del 25% en el conjunto de España en 10 años, demostrando que es un tema transversal en edades.
«Se hipotetiza que la vivienda cara dificulta la ejecución de divorcios»
Se habla de la necesidad de pactos de Estado para grandes temas como la vivienda, para que los tres niveles de la administración trabajen con un objetivo común. Sin embargo, el nivel actual de polarización hace que esto no parezca factible.
Si bien un pacto de Estado es el ideal, lo máximo a lo que podríamos aspirar es a un equilibrio tácito en el que al menos no se pongan palos en las ruedas unos a otros. Lo que se observa es que hay acciones políticas y leyes diseñadas específicamente para hacérselo difícil al otro. Si el mercado de la vivienda ya es un juego de suma cero (donde hay escasez y alguien gana y alguien pierde), convertirlo además en un juego político de suma cero es nefasto. La polarización hace que el contenido de la idea no importe tanto como quién la dice. A mí me sorprende que algunos aspectos de la propuesta de anteproyecto de suelo del PSOE, como rebajar requisitos del silencio administrativo negativo o evitar paralizar proyectos urbanísticos, sean rechazados por partidos liberal-conservadores. Al otro lado pasa lo mismo. Ideas como los bonos de densidad, que consiste en permitir más alturas a cambio de más vivienda social y que tienen un origen en la izquierda estadounidense, no resultan atractivas para la izquierda en Madrid. Lo mínimo es no dificultar la acción de quien intenta hacer cosas solo porque sea de otra administración o de un partido distinto.
«La última encuesta de sinhogarismo del INE mostró una subida del 25% en el conjunto de España en 10 años»
Si bien se suele culpar a políticos, banqueros o constructores, usted dedica un apartado a la culpa de la ciudadanía a través de los casos NIMBY («Not In My Backyard»). ¿En qué consiste esta responsabilidad ciudadana?
La ciudadanía es a menudo la más reacia y la que más se moviliza o rechaza construcciones simplemente porque «no me gusta que esto esté cerca de mi casa». También existe la versión de rechazo que pide una dotación pública en lugar de vivienda, argumentando: «A mí lo que me falta es el centro de salud, ¿por qué me vas a hacer aquí viviendas?». Y nos falta imaginación para construir un bloque de viviendas que tenga en sus bajos un centro de salud, por ejemplo. Esto demuestra que, además de los problemas de gestión, la oposición social está infraestimada en el debate público. En algunos casos, sobre todo en vivienda social, el rechazo puede incluso tener tintes xenófobos si se espera la llegada de migrantes.
Relacionado con los casos NIMBY, usted comenta que no somos lo suficientemente imaginativos en la respuesta, y que los nuevos barrios en España no resultan interesantes. ¿Cómo se puede ser más creativo y qué modelos urbanísticos favorecerían la aceptabilidad social?
No hay incompatibilidad entre construir vivienda y tener parques o centros de salud. Ambas cosas se pueden hacer al mismo tiempo, pero la regulación y la definición de usos del suelo no lo permiten fácilmente, lo que hace que se consideren cuestiones mutuamente excluyentes. Debemos mezclar más. Para fomentar la aceptabilidad social y mantener un capital social alto en los barrios, son mejores los bloques mixtos. Un ejemplo útil son los bonos de densidad, que permiten construir más alturas a cambio de incluir vivienda social en el nuevo bloque. El objetivo es no caer en el modelo de gueto (como algunos ejemplos en París o el Ruedo en Madrid, que fue un fallo de diseño urbano). Al diluir la vivienda social con otro tipo de viviendas, se diluyen los intereses específicos y se consigue una dinámica más manejable y barrios más interesantes. Los nuevos barrios en España son a menudo súper homogéneos. Ciudades como Copenhague o Róterdam ofrecen modelos donde hay una construcción estéticamente mucho más diversa dentro del barrio, los usos del suelo son más abiertos y siempre hay bajos comerciales. Y no se construyen las casas y luego se llevan los servicios públicos, como ocurre aquí, sino que el metro, por ejemplo, llega al mismo tiempo que el barrio.
«Un ejemplo útil son los bonos de densidad, que permiten construir más alturas a cambio de incluir vivienda social»
Habla del exceso de burocratización y normas anticuadas que complican la construcción. ¿Cómo se puede simplificar esto sin pecar de optimismo y dejar de cumplir la labor de vigilancia de los poderes públicos?
Se puede pretender resolver el problema controlando un sector (la construcción) que carece de suficiente productividad, calidad o mano de obra, pero eso al final no funciona. Si se opta por el control excesivo, el capital y el trabajo interesantes huirán del sector, entrando en un círculo vicioso. El sector público, además, no llega a cumplir todas las normas que se autoimpone. La solución no es la lógica de control, sino alinear los incentivos. Si se quiere incentivar la calidad, la sostenibilidad o el impacto social, en lugar de listas rígidas de requisitos, se deben usar premios y castigos económicos. Por ejemplo: incentivar con una bonificación o una tasa impositiva más baja a los proyectos de vivienda nueva que incluyan cargadores eléctricos de alta calidad o que incorporen vivienda social, y penalizar a los que no lo hagan. Si se alinea la regulación con incentivos (asumiendo siempre unos mínimos de habitabilidad), vendrán los mejores al sector y se generará una dinámica interesante.



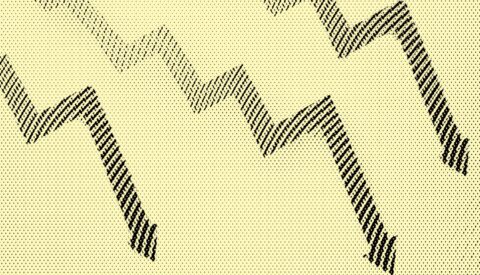





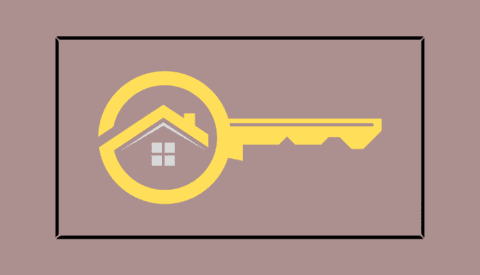


COMENTARIOS