Geopolítica de la ortografía
Las reglas de ortografía no están al margen del mundo en el que se crean. Por eso generan pasiones y tensiones y se dejan arrastrar por la política.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Nada parece más casual que como escribimos. Es lo que hemos aprendido y como lo hace (si lo hace bien, damos por supuesto) todo el mundo. Si nos paramos a pensar, posiblemente concluiremos que la ortografía tiene detrás cuestiones filológicas un tanto arcanas sobre las que han estudiado personas especialistas en esas materias. Y ciertamente así es. Al menos en parte. Porque la geografía también tiene mucho tanto de geopolítica como de política a secas.
«Las reglas de ortografía están tan internacionalizadas como normas que las violaciones se consideran un atentado contra la posición social, la credibilidad y la profesión», escribe en Reglas (Alianza) la historiadora de la ciencia Lorraine Daston. «A nivel ideológico, la uniformidad del lenguaje escrito, al igual que la uniformidad de las leyes, se convirtió en el símbolo y el fundamento de las políticas que intentaban imponer su soberanía a los territorios recién adquiridos en una era de conquista e imperialismo», apunta.
Llevar tu lengua y convertirla en la lengua franca de un territorio era, al final, una forma de mostrar tu poder. También lo era hacer que tu forma de hablar o de escribir fuese la correcta. El lenguaje neutral no era (ni es) en absoluto neutro. Había sido elegido por razones concretas: era el de quienes tenían el dominio.
Las normas ortográficas modernas arrancaron, como explica Daston, hacia los siglos XVI y XVII, cuando se popularizó la imprenta y el latín dejó de ser la lengua de la cultura. Luego, se afianzaron a medida que se hizo la conexión entre país y lengua. A principios del XIX, «el lenguaje, incluyendo la ortografía, iba unido al fervor nacionalista», apunta. Esto fue lo que llevó, por ejemplo, a que la ortografía del inglés estadounidense sea diferente a la del británico. Todo empezó en 1786 con un libro de ortografía para niños que se hizo muy popular en los colegios estadounidenses y que había sido escrito con «intenciones patrióticas».
Incluso, el ejemplo de este fervor nacionalista y lingüístico se puede ver en la presión que se registró en Europa contra las entonces llamadas lenguas regionales.
Francia logró desplazar al bretón, el occitano y a las demás lenguas habladas fuera del centro hasta uniformizar lingüísticamente el país (que, a la altura de la Revolución Francesa, era plurilingüe y donde una cuarta parte de la población directamente no entendía el francés). El francés se conectó al ideal republicano y democrático y las demás lenguas se veían como un freno en la conquista de la igualdad.
El francés se conectó al ideal republicano y democrático y las demás lenguas se veían como un freno en la conquista de la igualdad
Pero, aun cuando todo el mundo hablaba la aparentemente misma lengua, se registraban tensiones políticas. Alemania intentó, tras la unificación política del XIX, hacer una unificación ortográfica, y convocó en 1876 un congreso para lograrlo. Fue muy controvertido, se registraron muchísimas protestas ante lo que se proponía y algunos de los estados alemanes optaron directamente por publicar sus propios libros de texto con sus propias ortografías. La política se convirtió en un lastre para la ortografía. Al final, lo que ganó fue lo que era más popular: el diccionario del lexicógrafo Konrad Duden era la obra de referencia que usaba todo el mundo y la que, así, se acabó convirtiendo en la norma.
Las pasiones ortográficas y sus múltiples vinculaciones políticas, identitarias y hasta emocionales no acabaron con el paso de los años. Alemania volvió a enfrentarse a la tensión ortográfica cien años después de esa fallida conferencia. Daston cuenta que en 1996 se llegaron a convocar «reuniones especiales de los ministros presidentes de los estados alemanes» y se produjo un clamor popular por un cambio en la normativa ortográfica del alemán. La escalada llegó hasta el Tribunal Constitucional, por la denuncia de un grupo de profesores que buscaban impugnar la normativa nueva.
Y puede que Francia haya arrasado con las demás lenguas del país más allá del francés, pero eso no la libra de los problemas. En 1990, tuvo «la guerra del nenúfar» por una propuesta de reforma ortográfica que se tuvo que paralizar ante el rechazo suscitado (su poético nombre viene de que, justamente, la palabra nenúfar era una de las afectadas).
Nada muestra más los vínculos entre política, contexto social y ortografía que el lenguaje inclusivo
La población siente de un modo especialmente intenso todas estas batallas ortográficas, que en no pocas ocasiones se convierten en una extensión de las guerras culturales y de las tensiones políticas y sociales. Ahí está la enquistada batalla por «sólo» o «solo», que se asentó como material para las pasiones lingüísticas durante la pasada década y acabó en 2023. Lo de acabó es, aun así, matizable, porque la Real Academia Española aseguraba entonces que no había cambiado realmente nada y que lo aprobado en el pleno de la RAE –y que los defensores de sólo sintieron como una victoria– ya estaba en la norma.
Pero quizás nada muestre más los vínculos entre política, contexto social y ortografía que el lenguaje inclusivo, que protagoniza enfrentamientos pasionales en redes sociales y fuera de ellas. En 2019, una propuesta en Francia para que la normativa no obligase a que el genérico fuese masculino por defecto se convirtió en una batalla política de gran calado. Ese mismo año, el lenguaje incluso fue expulsado de los textos oficiales, dos años después de que una circular lo recomendase.





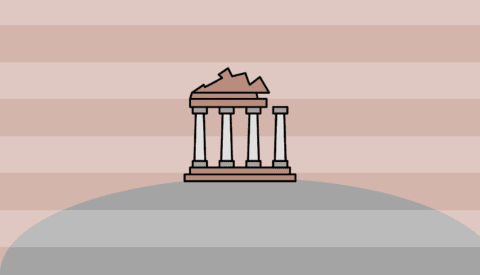
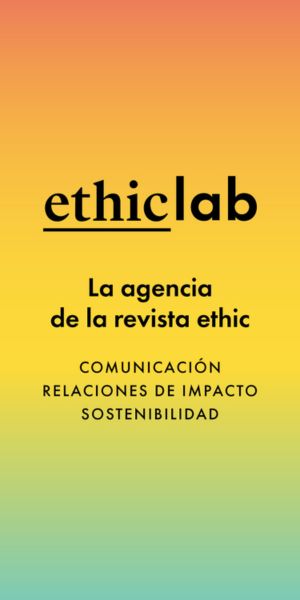
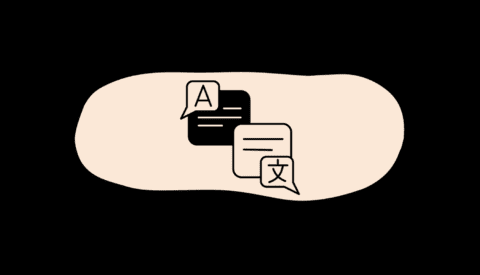
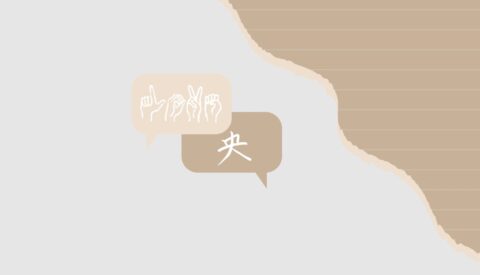

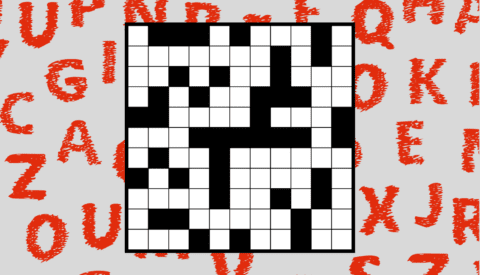

COMENTARIOS