La importancia de un lenguaje claro
A buen entendedor, ¿pocas palabras bastan?
Las palabras son puentes, pero también pueden ser muros. A diario lidiamos con situaciones en las que la falta de claridad convierte lo dicho en ruido y lo no dicho en un silencio pesado. El viejo refrán afirma que «a buen entendedor, pocas palabras bastan» pero ¿qué ocurre si esas palabras no llegan a entenderse?
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025
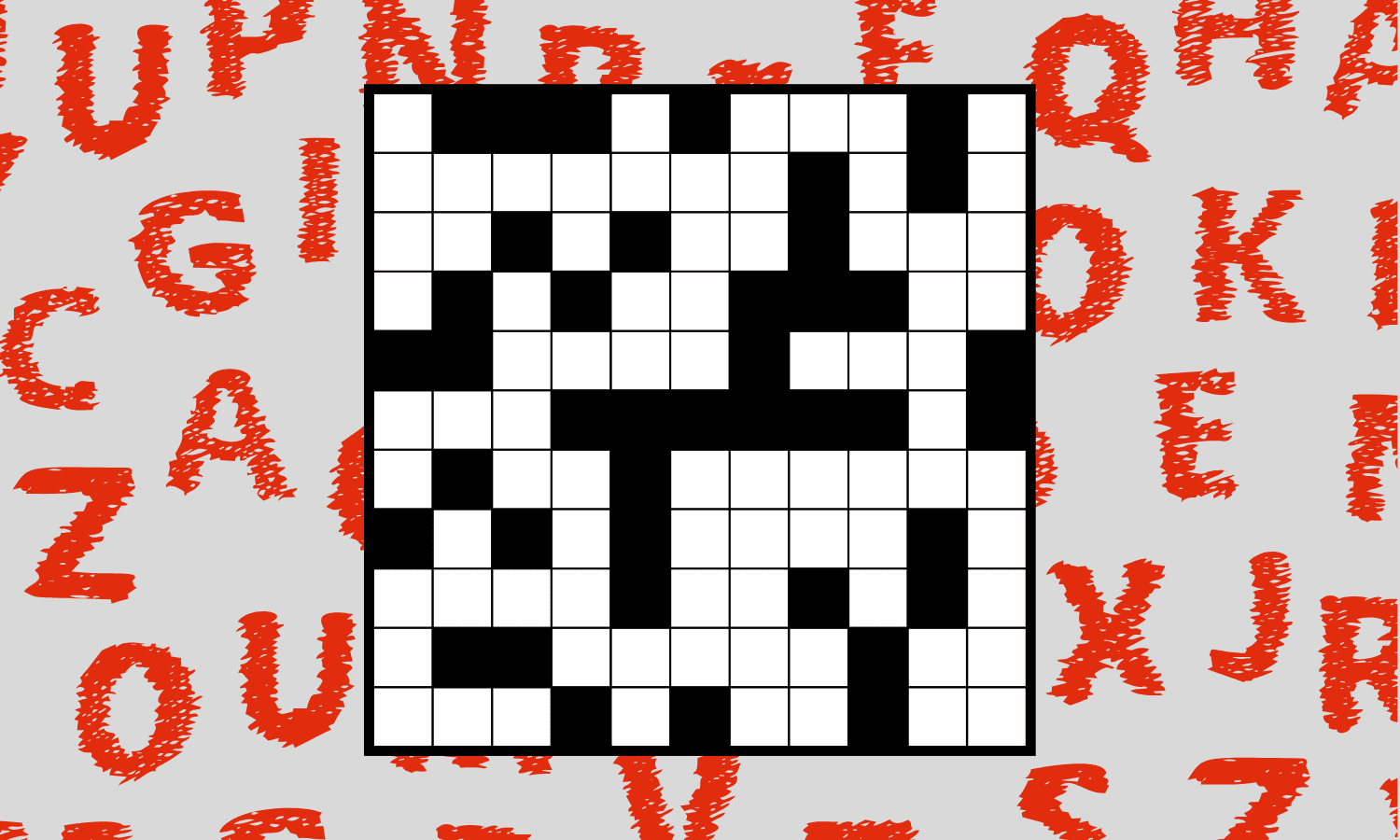
Artículo
El médico hojea los análisis, asiente con gesto grave y desvela el diagnóstico en un idioma extraño: «Tiene usted hipercolesterolemia moderada con factores de riesgo cardiovascular asociados». El paciente, que apenas entiende lo que oye, queda noqueado, convencido de que tiene algo grave, pero sin saber qué debe hacer. En su cabeza, lo técnico se traduce en un ruido confuso.
Es una escena cotidiana fácil de reconocer: palabras que no se comprenden, silencios que pesan, mensajes que no llegan a su destinatario. Sabemos que «a buen entendedor, pocas palabras bastan», pero lo cierto es que no vale cualquier palabra.
La sociología del lenguaje lo ha explicado con detalle: no todos hablamos el mismo idioma, incluso cuando compartimos lengua. Basil Bernstein, en su teoría de los códigos lingüísticos, distinguía entre el código restringido (más coloquial, propio de la vida cotidiana) y el código elaborado (más abstracto, ligado sobre todo a las instituciones y al ámbito académico). Cuando las instituciones –ya sean un hospital, un juzgado o una oficina pública– utilizan un lenguaje técnico, inaccesible, expulsan a quienes no manejan ese código. Se levanta una muralla invisible, una forma de exclusión en la que las palabras son iguales que el silencio: basta con que el ciudadano no entienda la carta que recibe o la norma que le afecta.
Pierre Bourdieu habló de ello en términos de capital lingüístico: no todos poseemos la misma capacidad y formación para usar y comprender ciertos registros. El lenguaje se convierte en poder, y la falta de claridad, en desigualdad. Así, lo que parece un simple problema de estilo es, en realidad, una cuestión de igualdad.
La abundancia de mensajes no se traduce en mejor comunicación, sino en saturación
La paradoja es evidente: nunca se ha hablado tanto, nunca se ha escrito tanto, y sin embargo nunca hemos estado tan expuestos al riesgo de malentendernos. La abundancia de mensajes no se traduce en mejor comunicación, sino en saturación. En política, por ejemplo, el exceso de eufemismos –«reajuste» en lugar de recorte, «crecimiento negativo» en lugar de crisis– erosiona la confianza pública. El ciudadano percibe que no se le habla claro y se distancia. Organismos como la OCDE advierten de que la comunicación gubernamental transparente y comprensible es un factor clave para sostener la confianza democrática.
Las reivindicaciones por un lenguaje claro parten de esa urgencia: la ciudadanía tiene derecho a entender. Entender un contrato, un consentimiento médico, una carta de Hacienda. Entender las palabras que deciden su vida. Una de estas iniciativas es la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, promovida por la Real Academia Española para fomentar el lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía y promover el compromiso de las autoridades para asegurarlo en todos los ámbitos de la vida pública.
Los ciudadanos perciben la falta de claridad en las instituciones como una forma de opacidad y esta dificultad para acceder a la información es un requisito esencial para que las personas confiemos en las instituciones públicas. La claridad no es una cortesía, es un principio democrático. La incomprensión genera exclusión.
No hace falta buscar demasiado lejos para encontrar ejemplos en el día a día. Una mujer mayor recibe una carta del banco con términos como «instrumento financiero híbrido» y «preferentes» y firma sin comprender, perdiendo sus ahorros. Una pareja discute porque él dijo «estoy bien» cuando en realidad estaba pidiendo ayuda. Un trabajador no sigue las medidas de seguridad porque el manual está redactado en una jerga técnica incomprensible. Las palabras importan, porque su ausencia o su exceso pueden transformar vidas.
En el ámbito médico, una comunicación comprensible mejora la adherencia de los pacientes a los tratamientos
El lenguaje claro, en cambio, salva. En el ámbito médico está demostrado que una comunicación comprensible mejora la adherencia de los pacientes a los tratamientos y reduce la ansiedad. En el ámbito laboral, manuales accesibles reducen accidentes. En el judicial, sentencias claras mejoran la percepción de justicia. Hablar claro no es empobrecer, es precisar. Es elegir palabras que digan lo que tienen que decir. Es, en definitiva, cuidar.
Comunicar no es adornar, ni oscurecer, ni impresionar, es tender puentes. Cervantes puso en boca de Sancho refranes que todo el mundo entendía, y Shakespeare llenó de dobleces sus diálogos para revelar las trampas del lenguaje. Ambos recordaban, cada uno a su manera, que las palabras nunca son inocentes: pueden ser puentes o ser trampas. De ahí surge la ética de las palabras, la responsabilidad de usarlas con claridad y cuidado, conscientes de que cada frase puede abrir la comunicación o sembrar un malentendido.
En un mundo que avanza hacia la hiperconexión, el riesgo no es quedarnos mudos, sino perdernos en un océano de palabras que no nos dicen nada. Recuperar la claridad es, en este sentido, un acto revolucionario: rescatar el sentido de hablar para entendernos.
Volvamos a la consulta del médico. Viendo la cara del paciente, el doctor le aclara: «Su colesterol está un poco alto. Para cuidarse, lo mejor es reducir las frituras y caminar media hora al día». El rostro del paciente se relaja. A buen entendedor, sí, pocas palabras bastan… siempre que sean las adecuadas.





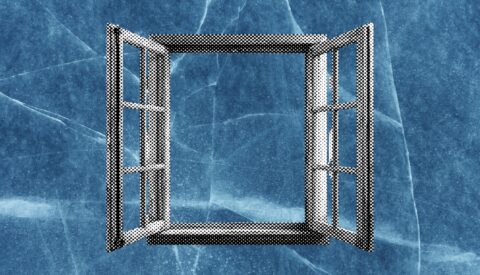
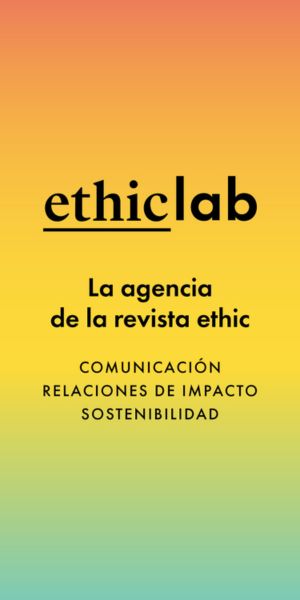





COMENTARIOS