Montserrat Gomendio
«Es un error pensar que hay opiniones que no se pueden expresar en la universidad»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
En el paréntesis de actividades que suponen las vacaciones de verano, desde ‘Ethic’ hemos querido charlar con Montserrat Gomendio (Madrid, 1960) sobre el estado actual de la educación. Quien fuera secretaria de Estado entre 2012 y 2015 nos ofrece sus puntos de vista acerca de los puntos más candentes que mantienen activo el debate.
¿Por qué la educación resulta un tema que, a nivel político, siempre parece imposible de consensuar en cada legislatura? ¿Por qué permanece sujeta a tantos cambios?
En realidad, la idea de que hay tantos cambios es una muy generalizada que todo el mundo ha asumido y que no es cierta. El gran cambio se produce en el año 1990 con la aprobación de la LOGSE, primera ley que aborda un cambio estructural de todo el sistema educativo y que además plantea una serie de objetivos muy claros como, por ejemplo, identificar la equidad como la prioridad que el sistema educativo español debe de intentar conseguir, y no la calidad. Ahí hay un cambio enorme como consecuencia de esa ley, pero luego, la mayoría de las leyes que se han aprobado después han sido con gobiernos socialistas, y con pequeños cambios sobre esa gran ley que articuló las reglas de lo que esos gobiernos socialistas entendían que se debía conseguir en el sistema educativo. Por lo tanto, esas leyes no suponen grandes cambios, son pequeñas modificaciones sobre un modelo prácticamente único. Yo diría que si el sistema español adolece de un problema en ese sentido, ha sido precisamente que con todos los cambios que ha habido en la sociedad, y la revolución tecnológica, el sistema educativo ha permanecido básicamente con ese mismo modelo.
La LOMCE, que es la ley que aprobamos cuando yo estuve en el gobierno, sí propuso un cambio importante: que la equidad es importante pero también lo es la calidad, además de una serie de cambios como promover la modernización de la formación profesional, que hasta entonces había sido considerada de segunda o tercera categoría, actualizar el currículum; cambiar las reglas para promocionar de un curso a otro y cambiar los objetivos y poner equidad y calidad en igualdad de condiciones en la balanza. Lo que pasa es que esa ley se implementó durante dos o tres años, luego se frenó, y ahora llego a la pregunta del consenso, por una supuesta búsqueda de un pacto de estado. No se llegó a ningún acuerdo y, finalmente, el siguiente gobierno socialista aprobó la LOMLOE, que desde mi punto de vista es no solamente volver a la LOGSE y a los problemas que generó, como las enormes tasas de abandono educativo temprano, sino que ha profundizado en algunas de las reglas de juego que planteaba la LOGSE y ha dejado el currículum muy debilitado de contenidos con esta historia de favorecer el argumento de que son más importantes las competencias que los conocimientos. Se ha vaciado mucho el currículum de contenido y además se han debilitado las reglas, de forma que es más fácil titular aunque se hayan suspendido asignaturas. Desde mi punto de vista, con la justificación de que no se quiere dejar a nadie atrás, que es lo que siempre se dice, al final ningún alumno está consiguiendo el nivel de formación que requiere.
«Se ha vaciado mucho el currículum de contenido y además se han debilitado las reglas»
¿Considera que la actual LOMLOE excluye a la calidad? Debido a las críticas que ha recibido por su parte en un artículo de El Español a principios de año, alegando que esas comparativas internacionales situaban al país en unos datos muy bajos.
La he criticado mucho, sí. Creo que las políticas educativas eligen entre equidad y calidad como metas y conceptos excluyentes. Después de estar en la secretaría de Estado, fui a la OCDE, donde estuve casi cinco años. Tuve la oportunidad de viajar a muchos países, de hablar con muchos gobiernos, con muchos actores de sistemas educativos en diferentes países, y es radicalmente equivocado que uno tenga que apostar por una de las dos dimensiones del sistema educativo. Se puede apostar por las dos y, de hecho, los países que, según las comparativas internacionales son los que tienen mejor sistema educativo, lo son porque son buenos en las dos variables. Para mí es muy importante conseguir que aquellos factores que sabemos que disminuyen el rendimiento académico de los alumnos, como el entorno socioeconómico, se minimicen. Eso no lo consigue la LOMLOE, que rebaja los estándares de forma que los alumnos puedan pasar con suspensos. Cuando un estudiante tiene un factor por el que tiende a empeorar su rendimiento, consigue llegar tan lejos como otro estudiante que no tiene ese impedimento, y el típico ejemplo es el entorno socioeconómico del alumno, si tenemos suficientes alumnos de entornos desfavorecidos que consiguen llegar a las mismas metas que los alumnos de entornos favorecidos, hemos conseguido la equidad aunque los resultados sean muy diferentes. Porque luego dependerá de la capacidad del alumno, del esfuerzo que haga, de la calidad del profesorado, de muchas otras cosas. Entonces, yo no critico solamente la regla porque dé lugar a que todos los estudiantes tengan una formación muy deficiente, que es mi principal preocupación; también, porque de alguna forma permite, tanto al gobierno central como a los gobiernos regionales, tirar la toalla para conseguir unas metas un poquito más ambiciosas. Luego podemos discutir cómo de ambiciosas queremos que sean las metas en España, si queremos que sean como en Singapur o como en Estonia.
Para usted, ¿los ‘estándares de excelencia’ que puedan establecer los países líderes en el ámbito educativo –Singapur, Finlandia, China, Estonia– son aplicables al resto que los siguen en posiciones inferiores?
Finlandia es la leyenda de país con un sistema educativo maravilloso que tuvo buenos resultados porque, en la evaluación del año 2000, la gran sorpresa fue que un país pequeñito, del que nadie esperaba buenos resultados, ni siquiera ellos, tuvo resultados mucho mejores de los esperados; que no los mejores, pero mucho mejores de los esperados; por contraste, Alemania, un país poderoso e influyente, económicamente más fuerte, tuvo unos resultados peores. Así se creó esta leyenda de que Finlandia tiene un sistema educativo magnífico y Alemania uno muy deficiente. La realidad es que Finlandia ha ido empeorando ciclo tras ciclo. En el último, después de la COVID-19, ha pasado a ser, uno de los peores. Singapur es el ejemplo contrario. Era un país muy pobre con una proporción de adultos analfabetos enorme que apostó por la educación como motor de todo: de la economía, del conocimiento, de la prosperidad, de la cohesión social. Y ha tenido unos resultados brillantes. Ciclo tras ciclo tras ciclo, incluido durante la COVID-19, mejora y parece que no tiene techo.
Hay lecciones que se pueden aprender de los mejores. Uno de los factores claros que tiene todo el sistema educativo de calidad, sin excepción, es el de un profesorado excelente, pero para eso hay que tomar unas medidas que al principio pueden resultar duras hasta que llegue ese nivel de excelencia, como es el ser mucho más selectivos en las notas de los estudiantes que se aceptan que entran a estudiar el grado de educación o que el proceso de selección para conseguir ser profesor docente sea también mucho más exigente. Son unas reglas que de primeras crean mucha tensión. Pero a medida que se apoya al profesorado para conseguir esas metas, es el propio profesorado el que se beneficia de tener una carrera mucho más gratificante, mucho más satisfactoria, y de estar mucho mejor preparados para afrontar todos los desafíos que ahora mismo tienen en las aulas, regresando al caso español.
«Para tener un profesorado excelente, hay que tomar medidas que pueden resultar duras»
Los centros de educación especial, ¿constituyen una herramienta de integración o de exclusión? La ‘atención muy personalizada’ que se garantiza al ACNEE, ¿piensa que acapara al alumnado más vulnerable?
Depende del grado de necesidad que tenga. Hay alumnos que, a lo mejor, necesitan ayuda en los primeros años, pero llega un momento que alcanzan un nivel donde pueden integrarse en una clase y continuar el ritmo. Pero si un alumno tiene una discapacidad que le hace absolutamente incapaz de seguir lo que se enseña en clase, me parece un elemento desfavorable el forzarle a estar en una clase que no puede seguir. A los alumnos hay que darles lo que necesitan, pero vuelvo al tema de la equidad: creo que es una forma equivocada de entenderla. La equidad se entiende como darle a todos los alumnos lo mismo, que estén todos en la misma clase con el mismo profesor siguiendo el mismo currículum. No. Parte del problema que tenemos con el sistema educativo actual, que insisto, es el que inició la LOGSE en el año 1990, es que es un sistema absolutamente rígido y uniforme que trata a todos por igual. Claro que cuando entran en el colegio algunos alumnos ya leen y escriben, pero otros entran con un vocabulario muy pobre. Hay unas diferencias en el punto de partida enormes que, desde mi punto de vista, deberíamos saber identificar. No vamos a hacer exámenes y hacer repetir a los niños en primero de primaria, pero en muchísimos países se hacen el equivalente a unos exámenes, sin consecuencias académicas; unas pruebas, simplemente, para conocer en qué etapa se halla cada alumno. A los que lo necesiten se les da apoyo adicional, creando grupos distintos según el nivel que tenga cada uno, con tutorías… Hay muchas soluciones. Lo que no es una solución es lo que plantea el sistema educativo español. Un profesor es capaz de ver en su clase que algunos alumnos van más adelantados y otros más atrasados, pero no sabe cómo es esa clase en relación a otra clase, en otro colegio o en otra región. Si no tenemos técnicas uniformes para todo el país, cada profesor se plantea sus propias metas, cuando ese punto de partida es muy difícil, las medidas compensatorias se deberían de implementar muy tempranamente, porque es cuando son más efectivas. Si uno espera a bachillerato para intentar ayudar a un alumno que lleva suspendiendo desde hace años, ya es demasiado tarde.
Hablemos de las mujeres en profesiones STEM. De 2005 a 2023, el porcentaje femenino en esta categoría descendió de un 11’3% a un 8’9%.
Lo que pasa es que, dentro de la categoría STEM, hay cosas muy diferentes. Si piensas en Medicina, como STEM, Medicina es mayoritariamente mujeres, igual que Educación. Lo que sí te puedo decir es que, según las comparativas internacionales, lo que se creía que era el origen de esta preferencia diferencial entre géneros, es el nivel de formación en matemáticas de chicas y chicos. Eso ya se ha superado en la gran mayoría de los países. Luego, si no es una deficiencia en el nivel de formación que tienen en una asignatura tan basal como son las matemáticas para poder elegir STEM, la pregunta es qué genera esas diferencias; si es que las alumnas tienen unas expectativas diferentes por influencia de su familia, de su entorno, del profesorado… Quizá sobre eso se pueda actuar. Pero también hay un margen de libertad a la hora de elegir donde las preferencias son distintas, no por un nivel de formación deficiente en ninguno de los géneros. En ese caso, el gran problema no es tanto la diferencia entre el 11% y el 8%; el gran problema es que hay muy pocos alumnos que eligen, sean chicos o sean chicas. Me parece legítimo que cada uno elija lo que quiera, pero también te digo que me parece igual de irresponsable que en la universidad los grados se estén ofertando sin informar del nivel de empleabilidad de los mismos, o el nivel salarial al que puedes aspirar. Se debería de aportar desde años antes para que los alumnos ajusten sus expectativas.
Jahel Queralt, en un artículo de opinión publicado en El País, cuestionó la falta de diversidad ideológica en determinadas facultades universitarias, refiriéndose a Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Le supone un debate a tener en cuenta o es que hay ámbitos universitarios más proclives a según qué tendencias ideológico-políticas?
En ciertos ámbitos como Ciencias Sociales, por la naturaleza misma de los estudios, se puede dar un debate más ideologizado. Pero si se sale fuera de las fronteras de lo admisible o si por el contrario se cancelan determinados tipos de ideas, como hemos visto con los ejemplos de algunas universidades, a mí me parece preocupante. El hecho de que personas con determinada ideología no puedan expresar su opinión de forma razonable porque se plantea que esas opiniones no pertenecen a la esfera «de lo universitario», o no es adecuado que se expresen ahí, es un error. La libertad de expresión y opinión me parecen fundamentales, y sobre la cultura de la cancelación, se debe hacer todo lo posible por evitarla. Dentro de esa libertad, hay límites que todos conocemos, claro, pero el problema no se ha debido tanto a que la gente traspasase esos límites como los intentos que sí han ocurrido para silenciarlos.
¿Han quedado obsoletos los funcionamientos de las universidades españolas? ¿Las comunidades autónomas ponen en jaque ese acuerdo entre las administraciones?
Expreso mi opinión, pero basada en los informes de expertos que se han encargado a través de varios gobiernos y en ámbitos extragubernamentales, y todos identificando tres dimensiones o reglas de juego fundamentales: la gobernanza, la financiación y la atracción de talento. Todos los informes coinciden en que esas reglas están equivocadas. Resultan incentivos que dan lugar, en el caso de la financiación, a dar dinero en función del número de alumnos y conduciendo a las universidades a traer mucho alumnado, aunque haya grados que no tengan un buen nivel de empleabilidad, y que se canalicen a grados no muy costosos para la propia universidad. Esa vía es uno de los fallos de nuestro sistema universitario. Tenemos una tasa de repetición y de abandono bastante alta que no se penaliza, y no se hace porque la financiación es mayor si muchos estudiantes repiten y tardan más tiempo del necesario en terminar un grado. ¿Atracción de talento? Pues tampoco hay ningún incentivo para llevarlo a cabo, pues el sistema está diseñado para que las plazas las saque gente de la propia universidad, y de ahí el nivel de endogamia absolutamente desconocido en los países de nuestro entorno y que no beneficia en nada a nuestras universidades. Luego, se habla mucho del sistema de gobernanza, de la elección del rector, de si debería ser elegido por unas reglas mediante las que tuviese que rendir cuentas a la sociedad y no solo ante los votos de la universidad, que pienso que es lo lógico; que rindiera cuentas de su calidad docente, de su cualidad transmisora de conocimientos, de todas las actividades que lleva a cabo. En este momento, las reglas de juego se han definido de tal forma que se excusan en su gran nivel de autonomía, pero eso es un tema distinto, que me parece muy bien, y lo otro es falta de transparencia.
¿Qué opinión le merece el ‘endurecimiento’ de los requisitos en las pruebas de acceso universitarias?
Me parece bien, porque los datos ponen de manifiesto que los alumnos pueden acceder a la universidad a pesar de sus faltas de ortografía y su bajo nivel de conocimiento. La selectividad siempre ha sido aprobada por una cantidad destacable de alumnos, es así desde hace años, pero desde el 2020, que se relajó con las medidas de la COVID-19, hay un nivel de aprobados que no llega al cien por cien, pero casi. ¿Qué pasa? Que si miras los datos, los alumnos que entran con una nota de corte baja, tanto por las notas de bachillerato como por las de la propia selectividad, es muy improbable que sigan después del primer año de carrera. Es un engaño general. ¿Qué sentido tiene que centremos todo en que muchos estudiantes accedan a la universidad aunque tengan un nivel deficiente de formación si al año van a abandonarla? Me parece una farsa. Esa idea equitativa de que todo el mundo titule y entre en la universidad aunque no aprenda, me parece de una lógica perniciosa, para todos; para los estudiantes, para sus familias y para la universidad.
«¿Qué sentido tiene que nos centremos en que muchos estudiantes accedan a la universidad si al año van a abandonarla?»
¿Hemos eliminado, en investigación, la etiqueta de ‘fuga de cerebros’?
Diría que no lo suficiente. No digo que no hayan cambiado y mejorado las cosas, pero no tanto como para decir que las condiciones de trabajo en España, para alguien que quiera iniciar una carrera investigadora, sean diferentes a las de otros países. No solamente por las condiciones económicas, sino por los proyectos que siguen teniendo un elemento de «café para todos» demasiado prevalente, porque se dan más proyectos que en otros países, pero la consecuencia es que tienen unas cuantías menores; entonces, los grupos de investigación realmente potentes, con proyectos de una mayor magnitud que podrían hacer grandes avances no consiguen financiación, a no ser que la consigan de Europa o de otras fuentes. Y tiene, también, mucho que ver con el nivel de exigencia. Esta idea de si rebajar o disminuir el nivel de exigencia para hacer un bien a todo el mundo, al final desemboca en algo inservible, hablando de cualquier etapa del sistema educativo, simplificando mucho y sin ofender.




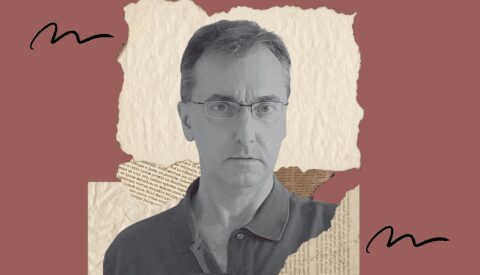
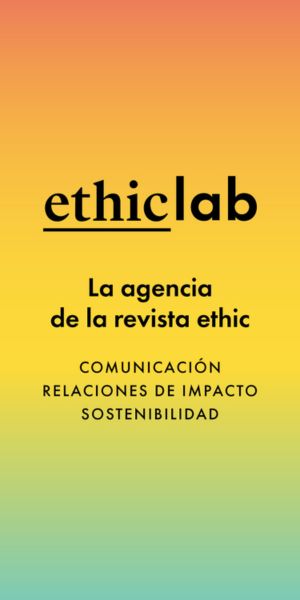




COMENTARIOS