Cristina Oñoro
«Hasta hace poco no se sabía que había existido una versión femenina de la Residencia de Estudiantes»
La escritora e investigadora publica el libro ‘En el jardín de las americanas’, sobre Alice Gulick y la Residencia de Señoritas.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
La luna de miel de Alice Gulick empezó en 1871 el puerto de Boston, donde se embarcó para hacer un viaje transatlántico que la iba a traer a España. Acompañaba a su marido, un misionero protestante que venía a transmitir su fe al país. 150 años después, la investigadora Cristina Oñoro (Madrid, 1979) se montó en un avión en la dirección contraria, gracias a una beca Leonardo de creación literaria de la Fundación BBVA, para adentrarse en los archivos estadounidenses que custodian los fondos de esta aventura. La verdad, si convirtieron a alguien o no es bastante poco relevante. Lo interesante es que Gulick se lanzó desde Santander primero, San Sebastián después y finalmente Madrid a educar a la moderna a las jóvenes españolas. Su Instituto Internacional –que aún existe– se convirtió en el cambio de siglo en uno de los ejes de la revolución educativa: tanto, que su historia está estrechamente entrelazada con la de la Residencia de Señoritas. Todo esto lo cuenta Oñoro ahora en ‘En el jardín de las americanas’ (Taurus).
Leyendo este ensayo no paraba de pensar cuántas historias hay aquí que podrían ser novelas, miniseries o películas. ¿Es este jardín de las americanas una mina de perfiles y de historias relevantes y un tanto olvidadas?
Sí. Siempre me atrajo esta historia por la contribución decisiva que hacían sus protagonistas a la historia de la educación femenina y al feminismo, tanto español como internacional, pero también me cautivó esa dimensión literaria. No soy historiadora, procedo de la literatura, así que siempre me pareció que la trayectoria de este grupo de americanas que habían venido a España para luchar por la educación femenina podía parecer una novela. Fue un poco lo que intenté: utilizar esos recursos más literarios que ya me daba la propia historia para atraer al lector para contarle un episodio fundamental de la historia española y estadounidense.
Alice Gulick y estas mujeres llegaban a España en el marco de misiones protestantes. ¿Crees que esto ha hecho que la historia sea ahora menos visible?
Creo que no ha pesado tanto la connotación religiosa, porque pronto la perdió –el Instituto Internacional como corporación no tenía una denominación de ninguna iglesia, porque, si no, no hubieran podido adquirir los edificios–, sino que lo que más ha pesado ha sido el propio olvido en el que ha estado sumida hasta hace poco tiempo la historia de la Residencia de Señoritas. En los últimos 15 años, han cambiado mucho las maneras de contar la historia de las mujeres. Fue el centenario de la Residencia de Señoritas y se inauguró una primera exposición. Después [llegaron] el fenómeno de las SinSombrero y más reciente Ellas, de Encarnación Lemus. Hasta entonces, muchas personas ni siquiera sabían que había existido esa versión femenina de la Residencia de Estudiantes. Pasa con esto y con otras muchas esferas de nuestra cultura.
Y, siguiendo con Gulick y como pasó de las misiones a centrarse sobre todo en la educación de las mujeres, al final esta mujer ¿también fue una pionera en el feminismo en España?
Sí, Alice Gulick pertenecía al entorno vinculado a las misiones en el extranjero, pero también al mundo de las instituciones educativas de mujeres. Ella se educó en Mount Holyoke, donde también estudió Emily Dickinson, y conoció de primera mano otros centros como el Wellesley College o Vassar, todas estas universidades que se crearon en la costa este de Estados Unidos para permitir a las mujeres acceder a una formación superior. En este sentido, venía de un entorno muy pionero, donde el feminismo no estaba reñido con ese puritanismo religioso, sino que más bien unían fuerzas en una visión reformista de la sociedad.
Cuando llegó a España, vino para acompañar a su marido en la misión protestante de la que habían tomado posesión, pero poco a poco la educación de las niñas empezó a ser uno de sus objetivos. Empezó con un pequeño internado en Santander y se acabó convirtiendo en el objetivo de su vida y a lo que le dedicaron ambos la mayor parte de sus esfuerzos. Acabaron fundando el Instituto Internacional y lo establecieron en Madrid. Al final, dejaron ese legado en la historia del feminismo y sí, para responder a tu pregunta, traía ideas más avanzadas de las que había en el momento a propósito de la educación de las mujeres y de la importancia que tenía sacarlas de la ignorancia y darles una formación parecida a la que tenían los hombres. En ese sentido, del Instituto Internacional en San Sebastián salieron algunas de las primeras mujeres que obtuvieron el título de bachillerato y fueron a la universidad a finales del XIX. Esas mujeres pioneras estaban formadas por mujeres. Es un matiz importante. No eran mujeres que habían sido formadas por profesores de instituto varones, sino que formadas por mujeres alcanzaron el título de bachillerato y después fueron a la universidad, cuando aún había muchos obstáculos.
«Eran mujeres que, formadas por mujeres, alcanzaron el título de bachillerato y después fueron a la universidad»
Siempre pensamos que la vanguardia educativa –y la vanguardia en general– era algo que se estaba haciendo en Madrid, y olvidamos que podía estar pasando en cualquier otro lugar. Esta es una historia que empieza en Santander. ¿Deberíamos empezar también a recuperar la historia de lo que estaba pasando fuera de Madrid?
Y acaba en Santander, con la Universidad Internacional, en el año 36. Realmente, para ser honestas, escogieron Santander un poco por casualidad. Luego llegarían a tenerle mucho cariño y siempre pensarían en la ciudad como el origen de la aventura, pero cuando llegaron no era fácil encontrar un lugar donde establecer la misión. Llegaron en un momento de gran convulsión política, en el Sexenio Revolucionario. La guerra carlista les impidió situarse en Bilbao, que era la ciudad que preferían. En Santander, vivieron bastantes hostilidades. Aunque vinieran auspiciados por la libertad de culto, encontraron persecuciones. No era fácil hacerse un lugar en aquel momento en España. Fue más en San Sebastián luego donde empiezan a dar sus frutos los lazos con los krausistas y la Institución Libre de Enseñanza, que son los que resultan decisivos para que escojan Madrid para establecerse. Donde pudo florecer su proyecto fue en Madrid, donde estaban en el mismo barrio que la propia ILE.
Ya que hemos viajado a Madrid, la obsesión de Alice Gulick era crear un college como los estadounidenses. No lo hizo exactamente, pero la Residencia de Señoritas se le parece bastante.
Sí, efectivamente. Mi idea cuando empecé a escribir este libro era centrarme exclusivamente en la relación entre la Residencia y el Instituto Internacional. La Residencia se fundó en 1915 y mi libro va mucho atrás, porque cuando empecé a escribir me fascinó la historia de estas americanas. Lo que muestra En el jardín de las americanas es de dónde vienen esa colaboración y esos vínculos, esa amistad que va a ser tan fructífera.
Gulick muere cuando el Instituto se ha establecido en Madrid y llegan nuevas americanas para ponerse al frente del proyecto, quienes se encuentran en la misma manzana la Residencia de Señoritas. María de Maeztu, que la dirige, ya había colaborado previamente con el Instituto Internacional como conferenciante y profesora. La amistad está en la raíz [de esa colaboración]. Más adelante, el Instituto Internacional les cede espacios y acaba vendiendo el edificio de Fortuny al Estado español en 1923 para que pueda dedicarlo a la educación femenina. Se parecían mucho, eran instituciones que compartían proyectos, un edificio y un jardín. Había mucha afinidad de partida.
Y una aspiración a la excelencia. En el libro cuentas como las estudiantes de Farmacia se quejaban de que no podían acceder a las prácticas en la facultad y cómo les crearon el pionero laboratorio de la doctora Foster, que era seguramente mejor que ese que no conseguían pisar.
Sí, aspiraban –el Instituto y la Residencia de Señoritas, que a partir de cierto momento es difícil saber dónde empezaba uno y terminaba el otro– a una formación de enorme calidad. Como [pasaba en] todas las creaciones de la Junta de Ampliación de Estudios, de la que dependía la Residencia de Señoritas, como la de Estudiantes masculina. Se intentaban poner en práctica los métodos más avanzados pedagógicamente, como acompañar la formación más tradicional de excursiones, introducir la Educación Física gracias a profesoras de Estados Unidos o el aprendizaje de idiomas. En ese sentido, eran muy afines en cuanto a esas metodologías muy innovadoras, muy avanzadas y que reflejan esa reforma de la educación que tuvo lugar esos mismos años.
«En el período de Entreguerras, confiaban en que se construía la paz propiciando el intercambio entre países»
Y también se iban de Erasmus antes de los Erasmus, con todos esos intercambios con Estados Unidos. Es un matiz internacional en esa educación, y tan moderno.
Sí, uno de los principales frutos de la colaboración entre el Instituto Internacional y la Residencia de Señoritas es que lanzaron los primeros intercambios académicos de mujeres en Estados Unidos. El libro empieza en 1870, en el mundo de Louisa May Alcott y Mujercitas, con las protestantes misioneras, pero acaba en los años 20 y 30 en un mundo muy distinto, más moderno y cercano a nosotros. Lo que quería destacar era cómo unieron fuerzas con una visión muy internacional de la educación.
En el período de Entreguerras, confiaban en que se construía la paz propiciando el intercambio entre países, un tema que hoy está de rabiosa actualidad ya que nos vamos justo a lo contrario. Aquella época pensaba, como también la Erasmus, que conocer otros países, aprender su lengua o hacer amigos de otros lugares era la mejor educación para construir una cultura de paz. Me pareció superinteresante el diario de Carmen Castilla, que me permitió reconstruir ese año en Estados Unidos, y las huellas que han dejado en los archivos las profesoras y las estudiantes, también en la Residencia de Señoritas. Me pareció muy interesante por lo pionero y también como uno de los frutos que no son inmediatos, uno de los resultados indirectos de esa labor que Gulick comenzó. Quise que el libro tuviera algo de épica colectiva, de aportaciones que van sumando generaciones.
Leyendo sobre estas mujeres y los valores detrás de lo que hacían, que eran ideales de democracia, compartir conocimientos o igualdad, me preguntaba si es todavía más importante recuperarlas ahora que lo que podría haber sido hace diez años, dado el contexto actual de polarización.
Sí. Creo que es un momento especial, porque el libro también intenta recuperar lo que la tradición liberal, reformadora y progresista de Estados Unidos ha contribuido a avanzar la situación de las mujeres. Recuperar estas historias es más urgente que nunca en el momento actual, porque parece que en Estados Unidos se están dando pasos atrás y también por ese clima que mencionas de polarización, de vuelta de los nacionalismos. Me hacen ver esta historia como especialmente inspiradora, porque es una profundamente internacional y transatlántica y que recupera justamente los vínculos de colaboración, de apoyo, de lucha común. En el caso de este libro, es la lucha feminista por el acceso de las mujeres a la educación superior. Cuenta cómo dos países sumaron fuerzas para lograrlo.
«Pensaban que conocer otros países y aprender su lengua era la mejor educación para una cultura de paz»
También es una historia muy española. También se estaba trabajando en España por estos ideales de democracia, conocimientos o acceso de las mujeres a la universidad. ¿Estamos recuperando igualmente una historia propia muy invisible?
Sin duda. El libro intenta ir de un lado al otro del Atlántico, recuperando en cada momento lo que se hacía en los dos lados para dar un contexto. Aparecen Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán o María Goyri. Algunas, como Goyri, tuvieron una relación estrecha con estas americanas.
El libro comienza con una visión de estos misioneros un tanto paternalista de España, una visión románica e idealizada pero que consideraban muy atrasada. Lo que más me emocionó al ir escribiendo el libro fue ir dándome cuenta de cómo esa imagen iba evolucionando, sobre todo a partir de comienzos del siglo XX. La siguiente generación de americanas tiene una genuina admiración por España y por la Institución Libre de Enseñanza. Susan Huntington, que fue directora del Instituto Internacional, era amiga de Giner de los Ríos, a quien consideraba una persona excepcional. Según se va avanzando en el tiempo, surge el hispanismo norteamericano, un conjunto de profesoras que dedican su vida al estudio de la cultura y literatura españolas. Esa relación entre países se va igualando. Esas relaciones de amistad, de tú a tú, entre americanas y españolas, me parecían muy significativas. Son una parte fundamental de la historia de España.
En el jardín de las americanas se suma a otras publicaciones que han surgido en los últimos 15 años sobre la Edad de Plata y lo que aporta es ofrecer esa dimensión transatlántica que quizás no se había contado tanto, esa relación entre la Residencia de Señoritas y el feminismo estadounidense.
Porque además en el libro también cuentas que no eran solo las profesoras que venían, sino que también había un flujo en la otra dirección, de chicas que se habían formado en este colegio y acabaron en Estados Unidos. Me pareció fascinante Carolina Marcial Dorado, que merecería una biografía.
Es una figura fascinante. Se le ha dedicado a algún programa de radio y yo he podido recuperar algunas informaciones, pero es poco para todo lo que ella representó y lo interesante que es su historia. Viajó a Estados Unidos en una fecha muy temprana, a principios de siglo, muy joven. A ella la amadrinaron la Liga Internacional y querían ver los resultados de su formación [Marcial Dorado fundó el departamento de español en Barnard y fue una activa divulgadora de la cultura española en EEUU en las primeras décadas del siglo XX]
Luego, algunas de las españolas que se formaron en el laboratorio de la doctora Foster en el exilio encontraron acomodo en EEUU gracias a esa formación y esos vínculos. Es una parte que parece siempre interesante subrayar, no solo la dimensión literaria que tiene la historia sino también la importancia posterior. Gracias a esos vínculos, se facilitó el exilio de muchos intelectuales después de la Guerra Civil, como Pedro Salinas o Zenobia Camprubí.



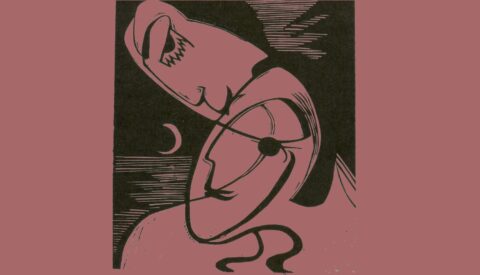



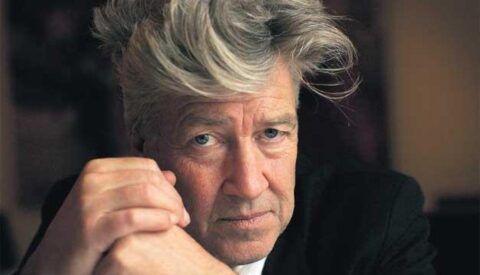



COMENTARIOS