Contener el Trumpismo pasa por encontrar su causa real: la pobreza alimentaria
Para la mitad de los hogares españoles el coste real de la comida es superior al ingreso; el resultado no es solo pobreza, sino polarización.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Hoy habitamos un planeta con 420 ppm de CO₂, un nivel que en el pasado geológico acompañó mares altos y climas más cálidos, pero nunca un escenario con 8.000 millones de humanos y una economía que moviliza flujos de energía y materiales diez veces mayores que los ciclos renovables de la biosfera. El contraste es evidente: en el Plioceno éramos apenas una rama menor de primates; hoy somos una superpoblación interconectada, dependiente de combustibles fósiles y de un sistema alimentario que agota suelos, agua y biodiversidad.
A diferencia de aquellas épocas, los bienes comunes ya no están bajo control comunitario: océanos sobreexplotados, la atmósfera convertida en vertedero, selvas transformadas en monocultivos. La biodiversidad, que antes amortiguaba cambios, se encuentra en mínimos históricos. La modernidad, lejos de representar progreso, se ha convertido en una metástasis: un crecimiento sin freno que coloniza cada rincón del planeta, convirtiendo el excedente en entropía social y ecológica.
Y en este momento crítico, cuando deberíamos haber abandonado esa modernidad metastásica, ha aparecido un fenómeno que puede desestabilizarnos incluso antes que el propio clima: la polarización política. Pero esa polarización no surge de las ideas; surge del plato.
El espejismo americano
La primera batalla de la «Guerra contra la Pobreza» de Lyndon Johnson se libró en 1964 en los despachos: Mollie Orshansky fijó la línea de pobreza en función del gasto en comida. Si superaba el 15 % del ingreso, se era pobre. Hoy, esa regla está destrozada.
En Estados Unidos, los datos oficiales dicen que el hogar medio destina un 10,6% de su ingreso disponible a la alimentación. Pero la Fundación Rockefeller mostró en 2021 que el coste real del sistema es tres veces mayor: un 31% del ingreso en promedio, y hasta un 98% en el quintil más pobre. La prensa lo advirtió: en 2024, The New York Times y The Washington Post informaron de que más del 70% de los estadounidenses quería derribar al gobierno porque no llegaba a fin de mes. Lo mismo en Brasil, Argentina, Italia, Francia o Alemania. ¿Por qué tanta furia si había pleno empleo? Porque la factura de la comida empobrece silenciosamente. Y nadie señala a los culpables: corporaciones alimentarias, estados que externalizan costes y una prensa que rara vez conecta los puntos.
De hecho, el concepto mismo de polarización empieza a quedarse corto. Lo que emerge en Estados Unidos y se expande como reguero de pólvora en Brasil, Argentina, Italia, Francia o Alemania no son dos polos en equilibrio, sino una deriva autoritaria uniforme: el trumpismo global. Los pobres, incapaces de sostener el coste real de la vida, buscan cobijo en esos discursos porque los gobiernos se resisten a tocar la raíz del problema: un sistema alimentario que devora salarios, ecosistemas y democracia.
España: el plato como frontera social
En España la situación es aún más grave. La mitad de los hogares ingresa menos de 1.280 euros al mes, mientras que el coste real de la alimentación —según la FAO y la Universidad de La Laguna— supera los 1.300 euros por familia. Dicho claro: ese 50% ya vive en exclusión funcional, porque comer en casa cuesta más de lo que entra en sus cuentas.
Hasta un 70% de los hogares vive bajo una presión alimentaria insostenible
Pero la presión no se limita a los más pobres. Existe un umbral internacional de asequibilidad: cuando la alimentación supera el 20% del ingreso, el presupuesto doméstico se vuelve frágil. En España, no solo la mitad de la población está atrapada por la brecha entre ingresos y costes; incluso buena parte del 50% restante dedica mucho más de ese 20% a comer. En total, hasta un 70% de los hogares vive bajo una presión alimentaria insostenible.
Lo que se presenta como normalidad es, en realidad, un mecanismo de exclusión masiva que erosiona salarios, compromete la salud y debilita la democracia. El acto cotidiano de llenar la cesta de la compra se convierte en la escena del crimen social y ecológico.
Y no solo es un problema de pobreza. El sistema alimentario es también el principal motor del cambio climático en España: representa más de la mitad de la huella de consumo nacional, por encima del transporte o la electricidad. Comer, tal como lo hacemos, se ha convertido en el mayor acto climático de la vida diaria.
Ningún subsidio ni reforma superficial puede resolverlo. La magnitud del problema exige un plan protector nacional, capaz de reorganizar la vida desde lo esencial: la comida.
Un plan basado en biocapacidad
Ese plan parte de una premisa simple: usar la biocapacidad del territorio para garantizar soberanía alimentaria sin superar los límites energéticos. Con seis millones de hectáreas dedicadas a cereales y legumbres, con tractores impulsados por aceites vegetales en lugar de combustibles fósiles, y con una organización comunitaria de la producción y el consumo, España podría alimentar a toda su población de manera estable y eficiente.
Aquí cobran sentido los Termopolios ostromianos, inspirados en la obra de Elinor Ostrom, Nobel de Economía por demostrar que las comunidades son capaces de gestionar bienes comunes mejor que los Estados o los mercados.
Un Termopolio no es un comedor social ni una cocina centralizada, sino una infraestructura comunitaria que organiza el metabolismo de unas 120 personas en un horizonte social de 500W per cápita. Este modelo reduce de forma drástica el consumo energético total sin sacrificar calidad de vida.
El impacto económico sería inmediato: alimentarse en un Termopolio cuesta muy por debajo de 200 euros al mes por hogar, lo que transforma la catástrofe actual en un superávit social.
Una tierra de millones
El problema no está en las ideologías enfrentadas ni en las banderas. El problema está en el plato: en un sistema alimentario que devora salarios, ecosistemas y democracia. Y la solución tampoco reside en más mercado o más Estado, sino en comunidad.
Los Termopolios pueden convertirse en la semilla de una reorganización a gran escala. Lo que se vislumbra no es una tierra de miles de millones, imposible en nuestro estado actual, sino de decenas o centenares de millones: comunidades suficientes, organizadas desde abajo, capaces de sostener vida digna dentro de los límites.
Hoy sabemos que los costes ocultos de la comida son la raíz de la crisis social y climática. También sabemos que existe una alternativa viable: el plan protector y los Termopolios ostromianos. Lo que falta es decisión política y colectiva.
Cuando alimentarse exige la renta entera, no hablamos ya de pobreza: hablamos del colapso de la democracia misma.
Jesús Pagán Durán es director general de Foodtopia



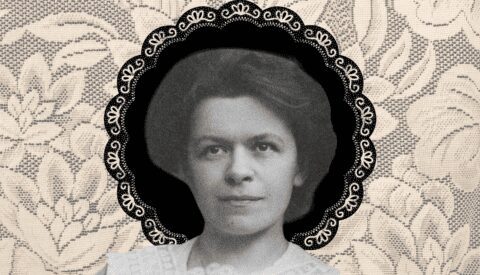






COMENTARIOS