Josep Ramoneda
«El mal es la negación de la libertad del otro»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
‘Poder y libertad. Refexiones en un cambio de época’ (Galaxia Gutenberg) especula sobre el complicado pero necesario maridaje entre dos conceptos que conforman las sociedades. La cuestión es, según su autor, el periodista y filósofo Josep Ramoneda (Cervera, 1949), si la libertad es compatible con las democracias liberales, si esta irrupción mundial del nihilismo (Netanyahu, Trump) pone en entredicho la capacidad ilustrada de una Europa en jaque, si los totalitarismos conseguirán devastar lo común (el proyecto democrático) frente a una libertad que no es tal sino, como diría La Boétie, una servidumbre voluntaria.
¿Cómo equilibrar ese binomio que titula el libro? ¿Cómo se conjugan poder y libertad?
No es cómo se conjuga, es que no hay opción más que hacerlo. El poder es factor constitutivo de la sociedad; por otro lado, no hay dos personas iguales, y cualquier relación entre personas pasa por una diferencia de potencial. La diferencia de potencial construye la relación entre las personas y, por tanto, los distintos espacios de la sociedad, que a su vez generan una serie de figuras que condicionan de alguna manera el ejercicio de la libertad en ese espacio que es un espacio de poder. Esta es la cuestión. A partir de aquí sale todo, la familia, las organizaciones de cualquier tipo, el Estado, la escuela… de aquí salen los discursos reguladores, ideológicos, etcétera. En esta relación se construye la libertad, que no es otra cosa más que la capacidad de pensar y decidir por uno mismo, capacidad que ha de ejercerse de manera responsable y que, por tanto, tiene sus límites.
«Hoy en día la libertad exige un cierto coraje, es más cómodo dejarse llevar, que otros piensen y actúen por ti»
Si libertad es, en el decir de Beauvoir, a quien usted cita, el «rechazo a lo que nos viene dado y la potestad de interrogación», no pareciera que estemos muy próximos a ella…
Evidentemente, hay muchos factores que intervienen en este problema. Para empezar, hay que reconocer que hoy en día la libertad exige un cierto coraje, es más cómodo dejarse llevar, que otros piensen y actúen por ti. Pero la libertad es esencial, puesto que nos constituye como sujetos autónomos y, por tanto, como figuras responsables. Es una cuestión capital la ser libre, tener la capacidad de pensar y decidir por sí mismo y saber hasta dónde puedes llegar. La libertad solo tiene un criterio: renunciar a poner en riesgo a los demás o a ti mismo.
¿Cuándo el poder (constitutivo de lo social) se vuelve perverso?
La cuestión clave para esto es la noción de límites. Cuando se pierde la noción de límites estamos perdidos, aparece el nihilismo, que es algo que está muy presente hoy, un factor que marca los conflictos. La convivencia humana exige un marco de límites, de actos a los que renunciar, aunque los pudieras hacer. Cuando se pierde esta noción, y ahora estamos en ello, se pierden los límites y aparece lo salvaje, el caos. Netanyahu encarna el comportamiento nihilista por excelencia; en otro estilo, también Trump. En el fondo, algo tan conocido como los totalitarismos no dejan de ser la elevación de la quinta esencia de la pérdida de la noción de límites que acaba en la paradoja de que también atrapa a quienes negaron esos límites.
«La convivencia humana exige un marco de límites, de actos a los que renunciar, aunque los pudieras hacer»
El consumo como cultura de la resignación nos lleva a pensar (no sé si esto es en exceso derrotista) que hay más resignación que coraje. ¿Por molicie, cobardía, falta de imaginación, de ganas…?
Es una suma de muchas cosas. De alguna manera, falta de coraje en determinadas circunstancias, pero hay espacios en los que los límites son tan grandes que el coraje se convierte en un valor heroico y esto no tendría que ocurrir. En una sociedad libre no debería haber una presencia obsesiva del coraje para que los ciudadanos sean libres. Lo que pasa es que, en la mayoría de las sociedades, hay limitaciones tan grandes que la libertad exige un punto significativo de coraje. La sociedad, entonces, no está a la altura. Si esto ocurre, la sociedad no es libre. Tampoco olvidemos que, en un sentido absoluto, hay pocas sociedades libres.
El proyecto ilustrado, ¿será capaz de combatir el determinismo del algoritmo, podrá rescatarnos de ser algo más que lo usted califica como ciudadanos NIF, personas al albur del poder?
Este es uno de los grandes desafíos del presente. Estamos entrando en una capacidad tecnológica que desborda potencialidades humanas y que está en manos de un número reducido de personas, de grandes compañías, y que deja a la ciudadanía en una situación de riesgo. Como siempre, la cuestión es el difícil equilibrio entre la utilidad de las grandes prótesis que empleamos, prótesis tecnológicas en este caso, y la condición humana. La IA es un instrumento extraordinariamente útil hasta que despliegue formas que condicionen nuestra capacidad de decidir y pensar, y en esto nos encontramos casi todos: los límites de las nuevas tecnologías han de colocarse allí donde respeten la autonomía de la persona humana, su singularidad. Esto es la base del humanismo. Si nos llega todo determinado por distintos poderes, estaremos en un serio peligro. La ausencia de tecnología nos limitaba, pero la potencialidad tecnológica puede llegar a unas capacidades de abuso que limitan. Resulta una dialéctica muy compleja, no renunciar al progreso tecnológico, pero respetando la condición humana. Esto es extraordinariamente difícil. Por lo general, unos pocos acumulan mucho para acabar con los más débiles.
¿Es posible pensar por uno mismo entre tanta paparrucha (lo que llaman fake news) y los productos de la inteligencia artificial?
Es un problema, desde luego, y nos plantea la cuestión de si la democracia es viable en el actual sistema político y económico. La democracia encontró un acomodo en el capitalismo industrial, más o menos, aunque olvidamos que en, la fábrica, propietario y trabajadores se encontraban cada día, podían mirarse a la cara, esto es imposible ya. Hemos pasado del capitalismo industrial, en donde fueron posible, en algunos países, formas de democracia liberal razonables y con espacios libertad, con sistemas de comunicación precisos, el periodismo de prensa escrita y radio, al actual capitalismo económico y financiero, con otro sistema de comunicación: las redes. La pregunta es si la democracia es compatible con este sistema, o iremos perdiendo calidad democrática. Es alarmante lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay voces con mucha repercusión que están diciendo que son incompatible la libertad con la democracia y que hay que sacrificar la democracia a (su idea) de libertad.
«La ausencia de tecnología nos limitaba, pero la potencialidad tecnológica puede llegar a unas capacidades de abuso que limitan»
Las necesidades sociales son difícilmente compatibles con la lógica mercantil. ¿Nos harán creer, como intentó Thatcher, que la sociedad, que la comunidad, lo común, no existe, solo los individuos?
Este es la idea fundacional de la crisis de las democracias. Si la sociedad no existe, quiere decir que no hay proyecto común y que a cada cual todo le está permitido. Ha tenido efectos muy nocivos, como vimos en Inglaterra, y como vemos en países tan importantes como Estados Unidos. La primacía de lo individual sobre lo compartido puede conducir a derivas catastróficas. Una cosa es la dignidad y autonomía de la persona, otra cosa que a una persona le esté todo permitido.
Pienso en la comparsa a la que ha quedado reducida Europa, tanto en el tema de Ucrania como en Gaza. O Europa pierde su sentido de lo racional, cayendo en el odio y la barbarie, o recurre al heroísmo de la razón para renacer. ¿Cuál es su apuesta?
Esto es una de las cosas que están sobre la mesa; la libertad es una capacidad, pero como toda capacidad tiene sus límites, y esta es una cuestión fundamental. Nos enseñó Tocqueville que quien busca en la libertad otra cosa que no sea ella misma está hecho para servir. Esta idea es capital, porque la libertad nos dignifica como personas y nos construye como seres singulares, diferenciados de los demás. Una de las figuras que mejor reflejan los límites y el problema de la libertad individual es el concepto de «la servidumbre voluntaria» de La Boétie.
Pienso en la cesión temeraria de datos personales que realizamos casi en cada gesto cotidiano. Si la servidumbre es voluntaria, como nos enseñó La Boétie, ¿puede hablarse de libertad?
No. Precisamente la servidumbre voluntaria, como explica La Boétie, es el principio del fin de la comunicación de la libertad, la punta de salida a la claudicación de la libertad.
¿Por qué somos incapaces de imaginar una alternativa a este sistema que mina la convivencia, que arrasa con el planeta?
El problema es la relación libertad poder, y la libertad se juega en el territorio de la especie humana, construido sobre la base de relaciones de poder. Y según el camino en el que se formalicen esas relaciones de poder se irá empequeñeciendo la libertad y apareciendo los regímenes totalitarios, en los que el abuso de poder convierte a la libertad en un límite. No olvidemos que en nuestro mundo predominan los espacios con restricción de libertad frente a los espacios con una libertad razonable; de ahí que el número de democracias en el mundo sea escaso.
Esta pérdida de la noción de límites, este nihilismo, ¿tiene que ver con la pérdida de lo sagrado?
No, creo que no. Siempre se construirán discursos que pueden ser más o menos fabulaciones, proyectos aparentemente racionales, para articular las sociedades y, por tanto, poner límites. El paso del límite que hace la libertad más confortable al límite que destruye la libertad es evidentes hoy en día, y si se entra en esta fase todo está permitido. En una sociedad en la que todo está permitido surge el caos nihilista absoluto.
«El mal en parte es constitutivo de la sociedad porque es frente al mal que nos sumamos»
¿Lo que está ocurriendo en Gaza apunta al fin de la civilización tal y como la conocíamos?
Me descoloca mucho, habiendo el elevadísimo nivel de comunicación que tenemos sobre la guerra, la reacción de las sociedades occidentales, la de sus responsables políticos, tan tímida, tan tímida ante un genocidio. Esto nos habla de las dificultades de la comunidad humana para reaccionar cuando los poderes pierden la noción de límites. Cómo se explica, si no, que los responsables de los partidos europeos, adscritos a las libertades, tan democráticos, tengan miedo a plantar cara a quien está llevando a cabo un genocidio sin paliativos, destruyendo una comunidad. Hay muchas señales que nos avisan de que los derechos adquiridos en las democracias liberales se están esfumando.
Usted habla de un libro tan hermoso como peligroso, El manantial (magnífica película, por cierto, con Gary Cooper y Patricia O’Neill). ¿Es compatible la belleza con el mal?
Por un lado, no hay peor error que la negación del mal, porque el mal existe, sabemos que existe y no podemos claudicar ante él, somos responsable si no reaccionamos a tiempo; el mal en parte es constitutivo de la sociedad porque es frente al mal que nos sumamos, nos unimos, nos protegemos, es una forma de cohesión más poderosa del bien, pero en la práctica es muy difícil que se reaccione como se debe ante el mal. Ya hemos mencionado el nihilismo que propicia los totalitarismos. La libertad es una condición de posibilidad con todas sus dificultades y el mal existe. Y el mal es la negación de la libertad del otro.







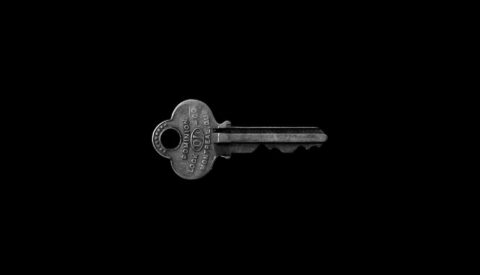



COMENTARIOS