Elogio de la lectura y el libro
No solo habitamos el mundo que nos circunda, sino también el de nuestra más íntima interioridad. Y no solo eso: ambos encuentran su perfecta correspondencia en el libro.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
Desconozco el punto exacto de mi vida en el que aprendí a leer. Sin embargo, sí recuerdo con exactitud los ritos que me iniciaron en la lectura. Son momentos distintos, y es importante diferenciarlos. La primera vez que un niño o una niña se sitúan ante las páginas de un libro, no saben descifrar los signos y símbolos que allí ven plasmados.
En esa primera toma de contacto, el libro es un objeto casi rudimentario, un objeto por explorar pero imposible de conquistar o domeñar. Por eso los niños juegan con ellos, les dan vueltas, los tocan y manosean a su antojo, como si quisieran desvelar un secreto que intuyen pero que aún no son capaces de descubrir. Quienes amamos los libros, también de adultos seguimos manipulando nuestros volúmenes, observándolos, disfrutando de su presencia puramente física; la materialidad del libro es igualmente fundamental, por cuanto esa misma materialidad nos remite a un más allá, a aquello que los propios libros contienen y sugieren sin que aún los hayamos abierto siquiera. Cuántas veces me habré situado delante de mi biblioteca, en casa, y he esperado escuchar, a través de esa materialidad, que alguno de los volúmenes reclamara mi atención; quizás los libros no solo hablen a través de nuestra lectura, sino que también posean su propia voz, mediante la que nos reclaman en instantes puntuales de nuestra vida a través de una extraña y misteriosa mecánica de afinidades electivas.
Las letras son trazos o dibujos que apuntan a un significado que solo con la experiencia y el ejercicio nos resultan accesible. A la vez, volviendo a nuestra etapa de niños y en referencia a esa materialidad que remite a un más allá de sentido, en aquellos primeros encuentros con los libros, los dibujos son profundamente importantes; esas ilustraciones y guías que, al principio, nos indican un camino incipiente hacia la interpretación visual de lo que otros nos cuentan a través de la palabra.
«Los griegos se criaron al amparo de la ‘Ilíada’ y la ‘Odisea’ para transitar las difíciles peripecias y recodos de la existencia»
Y qué fundamental es este otros: cuando aún no sabemos leer, son nuestros padres, madres, abuelas, abuelos o hermanos quienes nos relatan las primeras historias que habitamos. Son los otros quienes, con nosotros, crean una comunidad de relatos compartidos. Los griegos se criaron al amparo de la Ilíada y la Odisea para transitar las difíciles peripecias y recodos de la existencia; y para hacerlo en comunidad, para participar en y de un imaginario que les imprimiera un sentido de lo común, de lo pasado, de lo presente y de lo porvenir. Hasta hace poco, una mesa no se tenía por puesta del todo si en ella no se había servido el pan. «Com-panio» es la compañía en y con la que se comparte el pan. Por eso, sentarse alrededor del pan es un acto –casi sagrado, y muy humano– de lucha común contra la muerte y el hambre. También lo es compartir historias y, por extensión, la lectura.
Porque no solo habitamos el mundo que nos circunda, sino también el que portamos, en expresión de san Agustín, en nuestra más «íntima interioridad». Ambos, el afuera y el adentro humanos, encuentran su perfecta correspondencia en el libro. Compartimos carnalidad y vulnerabilidad, somos cosa u objeto, pero también somos historia, relato, crónica y narración. Quizás nuestro cuerpo no sea más que eso, la caja de resonancia de esas historias, tanto de las compartidas como de las propias. Qué son las arrugas, las cicatrices o las canas sino el signo del paso del tiempo en nuestro cuerpo; un paso que justamente pasa en el desarrollo de su narración. Si bien sabemos, con Aquiles, que los actos y las palabras pueden perdurar en el futuro aunque el cuerpo desaparezca. O también con Pericles, en su discurso fúnebre (probablemente inspirado por su amante Aspasia), que en el pasado han existido actos y palabras dignos de recordar aunque el cuerpo desaparezca. O con Hannah Arendt que, en el presente, los actos y las palabras que pronunciamos y llevamos a cabo importan mucho aquí y ahora, aunque se pronuncien y se lleven a cabo desde un cuerpo sujeto a la finitud. Somos, por todo ello, seres liminares; seres que existen a caballo entre la conciencia de su fin y la responsabilidad de una tarea inagotable: la memoria de los actos y las palabras nos sobrevive, por mucho que nuestro cuerpo ya no esté. Aunque, bien pensado, ¿hay manera más tangible y real de estar que ser recordado por nuestros actos y palabras?
Pero volvamos a la digresión anterior, a nuestra semejanza física y anímica con los libros. Quizás por eso, a causa de esta semejanza, cuando somos pequeños encontramos tanto sosiego y serenidad en la ceremonia de la lectura, auspiciada habitualmente por los momentos previos al sueño, como si leer o el propio libro fuera una entrada privilegiada al mundo onírico; más aún, al momento del descanso. He dicho que no recuerdo bien cuándo aprendí a leer, pero sí me vienen a la mente numerosas imágenes relacionadas con el momento último del día, cuando mi padre o mi madre se sentaban o tumbaban conmigo en la cama y me contaban historias que, al parecer, estaban encerradas en aquellos objetos: los libros.
«No solo habitamos el mundo que nos circunda, sino también el que portamos, en expresión de san Agustín, en nuestra más «íntima interioridad»»
Mucho antes de que yo pudiera leer, cuando llegaba de trabajar, mi madre me traía cómics de superhéroes a los que, a través de sus imágenes, yo mismo ponía diálogos. Manoseaba e incluso rompía (aún los conservo) aquellos delgados tebeos que todavía hoy preservan el olor de la novedad, el olor del regalo. Sigo asociando, con mis 37 años, el aroma de lo nuevo y de lo libresco a aquellos cómics. También recuerdo que, con mucho esfuerzo, mi padre coleccionó para mí una enciclopedia infantil, absolutamente ilustrada, con la que yo me entretenía cada noche antes de dormir.
Nunca dormí abrazado a muñecos o peluches; no tuve apego por ellos, e incluso me inquietaban: eran seres con apariencia de vida que, sin embargo, no estaban vivos. Pero, como mis padres me han contado tantas veces, sí dormía junto con mis libros. No sólo eran el sustitutivo materno o paterno que cualquier niño o niña necesita para aquietar sus miedos nocturnos; esos libros también eran los compañeros que yo prefería y que, más importante aún, contenían la voz de mis padres. Los libros contenían la palabra, las historias, gran parte de mi mundo. Incluso cuando no sabía leer.
Y esta es una firme convicción de quien escribe: la experiencia de la lectura comienza al abrigo del objeto que es el libro. Antes de saber qué contiene, nos situamos ante él y con él, lo sobamos y hasta maltratamos, y con ello se nos hace cotidiano. En un entorno como el actual, en el que todo es máquina, en el que todo es instrumento tecnológico, la presencia casi mágica del libro se hace más relevante y reveladora que nunca. El libro, como nosotros, es vulnerable, se daña, se moja y deteriora, muestra las arrugas y desperfectos de antiguos propietarios, se subraya y anota, incluso adquiere el olor de los hogares de sus dueños. El libro es, por eso y también, memoria. Y lo que es más importante, memoria compartida. Qué extraño y a la vez emocionante encuentro adquirir un volumen cualquiera en una librería de viejo y, al comenzar a leerlo, encontrar un objeto o un signo fehaciente de que perteneció a otra persona: una flor seca empleada como marca páginas, un bono bus, una factura de la luz, una estampita de la virgen, un ex libris, la fecha de compra o de lectura, los subrayados y glosas… Y, ay, las dedicatorias: cuántos libros han pasado por cartas de amor o por declaración de intenciones. Las librerías de viejo están repletas de amores consumados, fallidos o deseados, pero de amor en cualquier caso. O más aún, de pasiones.
Pero regresemos a la infancia. Al tratarse de una experiencia compartida, en aquellos incipientes rituales de lectura no solo había un espacio común, sino también un tiempo común. El tiempo de la lectura, cuando se es pequeño, es un tiempo compartido. Cuando todavía no se sabe leer, necesitamos a alguien que nos oriente entre aquellos símbolos que para nosotros son ininteligibles. La referencia aquí a la ceguera de Edipo puede ser ilustrativa. De igual modo que el personaje mítico conocía su destino, del que sin éxito trató de huir desesperadamente, la lectura, cuando es descubierta, se convierte también en un destino inexorable, inevitable, cuando no sólo se asocia a un espacio, sino sobre todo a un tiempo. El tiempo que transcurre en la experiencia de la lectura es distinto de cualquier otro; seamos nosotros quienes leemos o sean otros quienes nos lean, siempre hay uno más. El libro pierde de este modo su categoría de objeto, o al menos se evapora y se trueca en compañero, en compinche y colega con quien se comparte el tiempo. Cuántos de nosotros hemos abrazado en alguna ocasión algún libro, lo hemos estrujado contra nuestro pecho como queriendo hacerlo nuestro, como queriendo vivir (o desvivir) las aventuras de un personaje cualquiera, o hemos sentido que un ensayo nos permitía descubrir nuevos horizontes de sentido y, como para entender todo mejor, nos hemos acercado el libro a la cabeza, o hemos cogido el volumen y, directamente, le hemos interpelado, maravillados ante la experiencia, siempre asombrosa, de descubrir algo nuevo.
«Las librerías de viejo están repletas de amores consumados, fallidos o deseados, pero de amor en cualquier caso»
Vivimos una época en la que el tiempo, justamente, se ha desdibujado. Todo lo queremos ya, aquí y ahora. Los niños cada vez cuentan con menos herramientas para dilatar la realización de sus expectativas. Entre el deseo y su satisfacción ya no hay, o no puede haber, dilación. Nos han arrebatado el tiempo del deseo. El libro, y la lectura en general, nos devuelve a ese tiempo de la espera, en el que la víspera, lo siempre por llegar, no es un espectro que hay que ahuyentar, sino, al contrario, el motor de nuestra acción. Si leemos es porque queremos saber más. Más y mejor. Y por eso, la espera tiene un valor incalculable. Hoy nos lo venden todo en resúmenes (podcasts para no leer libros enteros; cursos para memorizar más rápido o para aprender un idioma en 1.000 palabras). Pero hay experiencias que no se pueden resumir: la lectura, el amor, el juego. Nos están arrebatando el tiempo de desear (y disfrutar) despacio.
La lectura, desde el comienzo, nos sitúa frente a la experiencia del tiempo. O aún más. Frente a su no experiencia. Cuando mis padres me leían, no tenía conciencia de que el tiempo estuviera transcurriendo. Vivía, en terminología medieval, en el nunc stans, es decir, en un presente eterno, inacabable, infinito. Sin embargo, y en contraste, sí tenía conocimiento de que ese tiempo era insustituible, pues no quería que pasara. Con el fluir de los años, esta experiencia compartida de la lectura se me ha hecho patente en muchas otras ocasiones. Ahora se nos hace muy usual la experiencia de la lectura individual y en silencio, pero hasta no hace mucho, la lectura fue un ejercicio en el que palabra y voz estaban unidas, y el libro era considerado un artefacto del que emanaban efluvios auditivos. Porque las palabras tienen un ritmo, tienen una cadencia, y ese ritmo y esa cadencia quedan impresos en nuestra vida cuando se lee en alto.
Pero también en clase, con mi alumnado, he experimentado este extrañísimo e hipnotizador estado de ensoñación en el que el tiempo pasa pero en el que su paso no se siente. Cada año procuro leer en clase una obra breve de la historia de la filosofía. Este año fue el turno de El Banquete, de Platón. Escuchar en la voz de mis alumnos y alumnas los discursos de Sócrates, Erixímaco, Fedro o Diotima –aunque la lectura se dé en un entorno académico– hace renacer aquellas palabras que escribió Platón. Las actualiza, las trae a nuestro presente y las hace relevantes, las convierte en vida. La voz hace vida. La lectura hace vida.
Creo firmemente que una de las mejores vías para hacer revivir la pasión por la lectura es llevarla a cabo en alto; por otro lado, y en paralelo, vincularla al puro disfrute, sin olvidar que se trata de una labor intelectual. Haciendo mirada retrospectiva, si intento rememorar aquellos actos que me han empujado a leer a lo largo de mi vida, han sido aquellos en los que no se me obligaba a hacerlo; es más, siempre me incitaron a leer quienes hacían de la lectura algo absolutamente cotidiano, casi insignificante, por cuanto no estaba sujeto a la prescripción, a la obligación. A veces recuerdo a mi abuela murciana, Soledad, en el momento de la siesta o a media mañana, en algún ligero descanso de sus tareas, cuando se sentaba a leer y movía los labios para seguir mejor el texto. Y ahora me doy cuenta de que me enseñó algo fundamental: a dialogar con los libros, a estar con ellos, a pasar mi tiempo con ellos. O mi otra abuela, la madrileña, Florencia, que siempre ha sido una apasionada lectora; ya fuera la revista del corazón de turno, la última novela de ocasión, el clásico más manido o el más rompedor best seller, siempre recuerdo a mi abuela leyendo. Ambas, Soledad y Florencia, con su actuar apenas intrascendente, totalmente liviano y corriente, fueron en parte quienes más hicieron por que yo me aficionara no tanto a la lectura como a la actividad de leer.
«Mi abuela me enseñó algo fundamental: a dialogar con los libros, a estar con ellos, a pasar mi tiempo con ellos»
Porque todos, sin excepción y en algún ocasión, nos hemos aburrido leyendo, o alguna lectura se nos ha hecho pesada, y no por ello dejamos de leer para siempre. Otras actividades, cuando nos agotan, las desechamos y no volvemos a retomarlas; la lectura, al revés, siempre se renueva en su permanente ser distinta. Incluso cuando hemos intentado acometer algún libro que, por la razón que sea, se nos ha hecho infumable en un momento determinado de nuestra vida, decidimos retomarlo más adelante con la esperanza de que ese sí sea el momento, de que esa sí sea la circunstancia proclive para emprender su lectura. Bella metáfora, por cierto, la de la lectura como esperanza. Porque si etimológicamente esperanza viene del latín esperare, la lectura no deja de ser una actividad en la que –y mediante la que– se espera. En ella, el presente se dilata; tanto como a aquel ilustre y afamado hidalgo de La Mancha, a quien «se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio»; a veces, cuando estamos embebidos en la lectura, alzamos la vista, miramos el reloj y quedamos asombrados por el rápido paso del tiempo. La lectura es una espera de lo que no se espera en la que el tiempo queda diluido. Facilita una quiebra en el tiempo de Cronos, en el tiempo cronológico que devora y que nos devora, y es una invitación a habitar el tiempo kairológico, el tiempo del desvelamiento, de la fulguración, casi de la epifanía.
Ya apunté antes que la lectura también está vinculada al recuerdo, a la memoria. Con apenas 18 años, y casi recién entrado en la Facultad, decidí leer La montaña mágica, de Thomas Mann. Como es sabido, se trata de una lectura enjundiosa, muy honda y de dimensiones mamotréticas. Quizá en otro momento de mi vida no hubiera podido acometer su lectura, pero en aquellos días yo estaba comenzando a enamorarme, y las palabras de Thomas Mann y de sus personajes hacían que me entendiera mejor a mí mismo. Es más, me hacían no sentirme solo. O dicho en positivo: me hacían sentirme acompañado. Cuando, alguna semana después de comenzar La montaña mágica, conseguí besar a aquella chica por la que yo suspiraba, agarré mi volumen, volví a casa en metro y, entre ilusiones y delirios de amor, consideré aquel objeto como un compañero que me había guiado hasta aquella mujer; como un camarada que, sin yo saber muy bien cómo, había entretejido la red por la que yo había querido amar a aquella chica en aquel momento y no a otra en cualquier otro. Sólo he vuelto a extraer de mi biblioteca aquella edición de La montaña mágica para citar algún fragmento o para leer algún subrayado, pero nunca la he releído. Porque sé que, de alguna forma que yo desconozco, aquella primera lectura estuvo vinculada a una experiencia de lo sagrado, de lo trascendente. Y si se me permite esta confesión, siento que, si volviera a leer este libro, al menos en la edición que tengo en casa, podría romper una suerte de sortilegio que hace casi 20 años me permitió ver, sentir, observar y conmoverme con la realidad de una manera distinta a como lo había hecho antes de haber leído La montaña mágica.
«La lectura es una espera de lo que no se espera en la que el tiempo queda diluido»
Esta peripecia me permite referirme brevemente a otro aspecto de la lectura: a su relación con la experiencia de lo sagrado. Siempre fui un niño muy inquieto, hiperactivo e incluso poco manso. Eran escasas las ocasiones en que detenía mi ritmo frenético. Una de estas pausas estaba en estrecha relación con mis incursiones en la iglesia. Nunca he sido, ni soy, un católico ortodoxo; más bien me declaro, si es cuestión de declararse, como cristiano heterodoxo interesado en todas las religiones. Pero mi abuelo murciano, Pepe, sí estuvo muy vinculado a la Iglesia, e incluso tenía potestad, como ministro laico de esta institución, para repartir la comunión. Cuando yo iba al pueblo, siempre me gustaba acompañarlo en todas sus ocupaciones eclesiásticas: preparar el instrumental para la liturgia, despachar con el sacerdote, hablar con la feligresía y, en fin, toda una serie de actos que, de nuevo, estaban envueltos con el halo del ritual. Como digo, una de aquellas treguas que conseguían amainar la fuerza pujante del niño que fui tenía que ver con la escucha de la lectura en voz alta. Ya fuera en calidad de monaguillo aventajado o de orgulloso nieto de su abuelo desde los primeros bancos del templo, observaba con enorme asombro la solemnidad y la ceremonia con las que las gentes del pueblo quedaban en silencio, casi subyugadas, cuando alguien subía a leer hasta el altar, culto que tanto contrastaba con el ruido y barullo de los momentos previos al entrar en la iglesia, cuando los convecinos se saludaban y armaban no poco estruendo al arremolinarse en domingo para atender a sus obligaciones espirituales. Todo se transformaba cuando aquellas personas accedían al templo, se sentaban (y aquí el verbo es fundamental) a «escuchar» misa.
Sentía que aquella experiencia poco tenía que ver con los instantes en los que yo leía solo en mi habitación; quedaba impresionado ante ese respeto íntimo, que se hacía colectivo y común, ante la palabra compartida. Poco tiene que ver aquí que se tratara de una iglesia: bien podría haber sido una pagoda, una sinagoga o una mezquita; el hecho relevante es que la lectura quedaba transformada en elemento transmutador. Alguien leía y todos callaban, todos escuchaban. Este hecho quedaba magnificado ante la lectura del Evangelio, cuando el sacerdote tomaba la palabra y, entonces, la feligresía no sólo escuchaba, sino que se levantaba en señal de respeto ante lo leído. Este gesto fue, ha sido y será siempre uno de los elementos fundamentales de mi relación con la lectura: en su ejercicio hay algo que nos trasciende, que no queda anclado a la experiencia del momento presente.
En definitiva, por estas y muchas otras razones que ahora no ha tiempo ni espacio para señalar, la lectura es una forma de terapia que nos salva de numerosos malestares contemporáneos. Ralentiza la aceleración en la que nuestras vidas están sumidas, fortalece la concentración y la atención, alimenta la imaginación y potencia los lazos sociales al querer compartir lo leído. Leer despacio y en alto sana multitud de males contemporáneos. Sobre todo, las prisas. Incluso convierte la lectura en un actividad intelectualmente erótica. Cuánto debemos a las maestras y a los maestros que nos enseñaron, con tanta paciencia, a leer. Después, lo que hacen los buenos profesores es ayudar a ahondar y perseverar en esa experiencia de la lectura: sean ecuaciones matemáticas, fórmulas físicas, un cuadro o un texto literario o filosófico.
La mejor enseñanza que se puede proporcionar en el colegio y en las casas en edades tempranas es el hábito de la lectura. El libro, y la lectura como acción a él asociada, es un elemento fundamental de resistencia frente a la tiranía del aceleracionismo y de la hiperestimulación. Porque, a pesar de lo que nos digan, leer es poder.










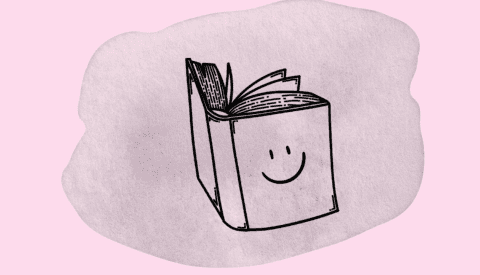

COMENTARIOS