Atención radical
En una era de estímulos constantes, la atención se vuelve un bien más por el que luchar. En ‘Atención radical’ (Alpha Decay), Julia Bell plantea las cuestiones esenciales a través de las cuales transformar nuestras percepciones.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2021
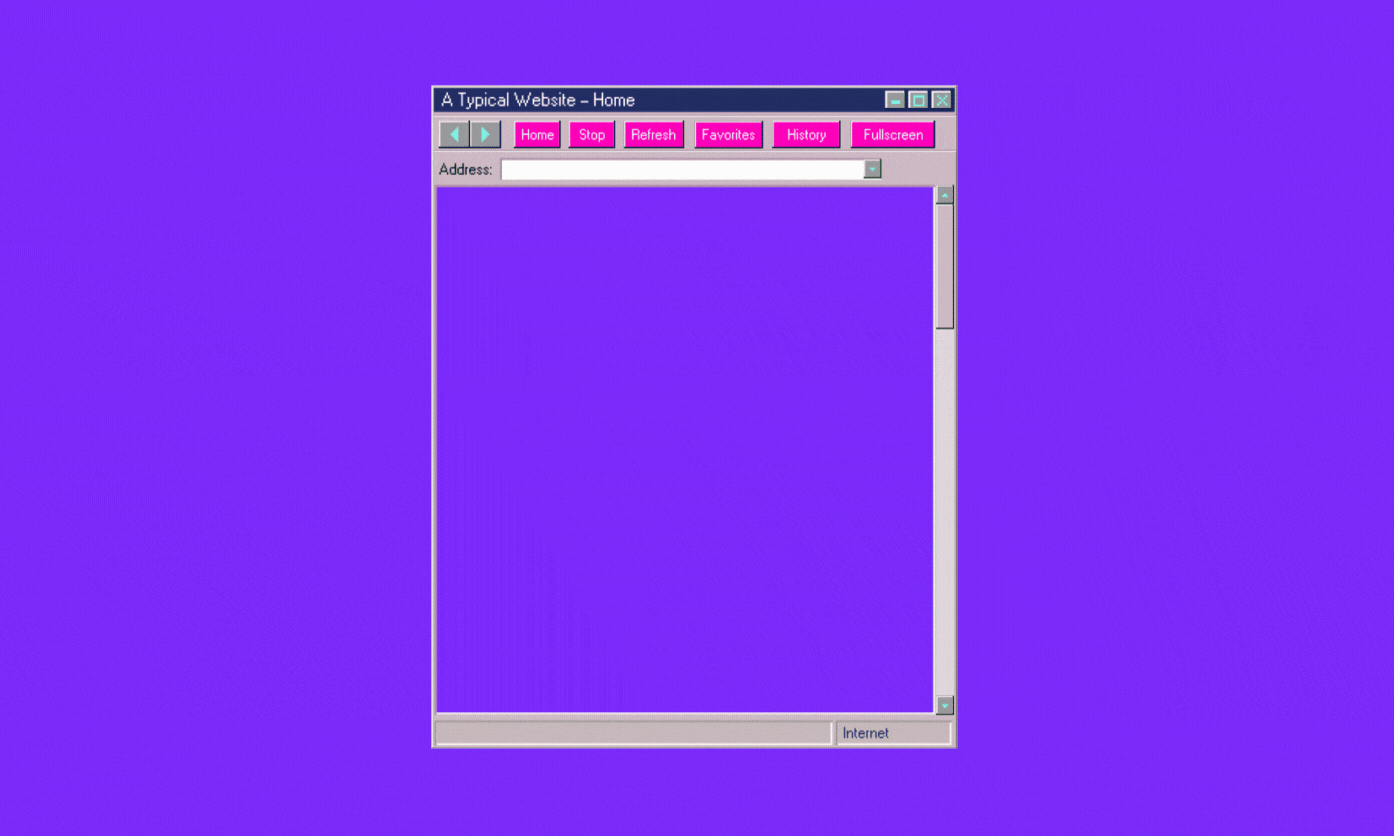
Artículo
Nos mueve el afán de recibir atención. Está en nuestra naturaleza. Desde el día en que nacemos necesitamos el contacto con los demás. Gracias a las investigaciones de Winnicott, entre otros, sabemos que un desarrollo cognitivo sano depende en parte de recibir una atención suficiente de nuestros cuidadores principales. Aprender a modular esa necesidad de atención es uno de los pasos necesarios para alcanzar la madurez. Si queremos torturar a alguien, lo encerramos en una celda de aislamiento. Hacer el vacío es una forma típica de maltrato. Hay algo profundamente atávico en que nuestros cuerpos necesiten ser percibidos por otros cuerpos humanos, aunque solo sea para confirmarnos que existimos. Tal y como señaló Hannah Arendt: «La presencia de otros que ven lo que vemos y oyen lo que oímos nos asegura de la realidad del mundo y de nosotros mismos». Somos criaturas sociales, nacidas a una interpelación vital con otros humanos. Internet nos ofrece formas nunca vistas de conectar con los demás. ¿Cómo es posible, entonces, que en esta vorágine de conexiones, nos veamos inmersos en una epidemia de soledad?
Italia: un hombre envía una solicitud de amistad a una mujer en Facebook. Como consecuencia, las agencias de inteligencia que monitorizan la cuenta de esa mujer suponen que él es su marido –un conocido narcotraficante–, que intenta conectarse con ella mediante un pseudónimo. El hombre declaró: «Si pudiera dar marcha atrás en el tiempo, me cortaría el dedo con el que envié la solicitud de amistad a esa mujer. ¿Cómo iba a saber que era la mujer de Mered? Me pareció simpática y ya está. Ese contacto de Facebook me puso en esta situación absurda». El hombre acaba de ser puesto en libertad tras cumplir tres años de condena en una cárcel siciliana.
La tecnología se ha convertido en una metáfora de cómo pensamos sobre el cuerpo: el ‘software’ de la mente procesado por el ‘hardware’ del cuerpo
En Neuromante, la influyente novela ‘ciberpunk’ de William Gibson publicada en 1984 –y que se anticipó a internet y hasta cierto punto lo prefiguró–, el protagonista principal, un hacker llamado Henry Dorsett Case, es envenenado. Se le administra una toxina que paraliza su sistema nervioso y le impide acceder a la ‘Matriz’: «Atado a una cama en un hotel de Memphis, el talento se le extinguió micrón a micrón y alucinó durante treinta horas. El daño fue mínimo, sutil, y totalmente efectivo. Para Case, que vivía para la inmaterial exultación del ciberespacio, fue la Caída. En los bares que frecuentaba como vaquero estrella, la actitud distinguida implicaba un cierto y desafectado desdén por el cuerpo. El cuerpo era carne. Case cayó en la prisión de su propia carne».
Para Case, estar atrapado en su propio cuerpo es un destino peor que la muerte: su mente ha sido desterrada del paraíso etéreo del ciberespacio. La trama de la novela gira en torno a su regreso al ciberespacio para hacer un último trabajo que deberá liberarlo del dolor de verse atado al mundo de carne y hueso. El desarrollo de internet ha hecho que ese ‘tecnodualismo‘ sea cada vez más explícito. La tecnología se ha convertido en una metáfora de cómo pensamos sobre el cuerpo: el software de la mente procesado por el hardware del cuerpo.
La conclusión lógica de todo ello es la creencia en la ‘singularidad‘, esa fusión casi espiritual de lo humano y la máquina. La idea goza de gran predicamento entre algunos representantes de la élite de Silicon Valley: Elon Musk y Peter Thiel son creyentes. La teoría es que, más pronto que tarde, los humanos se fusionarán con las máquinas y se convertirán en criaturas virtuales e incorpóreas con la conciencia almacenada en algún recoveco de la Nube. Tal vez solo en un sitio como Silicon Valley –donde los cuerpos viven rodeados de mimos y privilegios y que, según todos los parámetros, es una de las regiones más ricas del planeta–, podían surgir estas fantasías transhumanistas. El dinero y el poder siempre han producido sueños de inmortalidad.
La ‘singularidad’, esa fusión casi espiritual de lo humano y la máquina, goza de gran predicamento entre algunos representantes de la élite de Silicon Valley
Me crié en una familia religiosa, de modo que esas fantasías de trascendencia no son nada nuevo para mí. Si acaso, las veo como una versión profana de una escatología que conozco bastante bien. Durante milenios, las creencias religiosas –especialmente las que encontramos en las religiones abrahámicas– han promovido la idea del que el cuerpo es pecador y que Dios, situado en las nubes como un centinela, a veces puede perdonarnos y en todo caso al final vendrá a librar al creyente de la prisión de la carne. En todas ellas, el razonamiento se externaliza a Dios. Ser persona es, para el creyente, condicionar y orientar el comportamiento según ese sistema metafísico al tiempo que se desatiende el cuerpo físico e incluso se validan el desdén y la crueldad con respecto al mismo.
Sesenta años atrás, Hannah Arendt señaló de forma penetrante en La condición humana: «El hombre del futuro –que los científicos fabricarán antes de un siglo, según afirman– parece estar poseído por una rebelión contra la existencia humana tal como se nos ha dado, gratuito don que no procede de ninguna parte (materialmente hablando), que desea cambiar, por decirlo así, por algo hecho por él mismo».
¿Acaso estas ideas de trascender nuestros cuerpos animales, de una unión sublime con la tecnología, no son en el fondo una versión moderna de una hybris antigua? ¿Como la que construyó las pirámides, escribió los textos sagrados o nos dijo que todos terminaríamos viviendo en la Luna? A lo largo de la historia escrita, los seres humanos, ante las imposibles paradojas de la existencia –¿quién soy yo?; ¿de dónde vengo?; ¿por qué estoy vivo?–, han intentado explicar y refutar esos misterios, en vez de aprender a convivir con la incomodidad del no saber. Ser capaz de vivir con esa incertidumbre es una de las artes del vivir.
¿Acaso estas ideas de trascender nuestros cuerpos animales, de una unión con la tecnología, no son en el fondo una versión moderna de una ‘hybris’ antigua?
Los cuerpos reales, como los desfavorecidos han sabido siempre, son problemáticos. Los cuerpos de los refugiados ocupan un espacio que pertenece a los privilegiados; los cuerpos queer perturban las normas de género; los cuerpos negros desafían la supremacía estructural de los cuerpos blancos; los cuerpos discapacitados o enfermos son castigados por su incapacidad para producir capital; los cuerpos hiperfeminizados se objetivan y se usan para vender cualquier mercancía, desde un coche a un champú. Nuestros cuerpos son contingentes, difíciles, inexplicables, confusos, mortales. En vez de enfrentarnos a esas complejidades, resulta mucho más fácil fingir que estas no existen.
No hace mucho, un amigo murió de un tumor cerebral. Estaba postrado en una cama de hospital, en muerte cerebral, pero conectado a máquinas que mantenían sus órganos con vida. Gracias a esas intervenciones, su corazón todavía bombeaba sangre en su cuerpo y el oxígeno seguía llenando sus pulmones. Encima de su cama, había imágenes de un escáner cerebral en el que se apreciaba la masa negra de su cerebro muerto. Murió en cuanto lo desconectaron. Las máquinas habrían podido mantenerlo con vida, pero no hacerlo vivir.
Los patrones afectivos se fundan en los primeros años de vida como producto de las relaciones que el niño mantiene con sus cuidadores principales. Para crecer hasta convertirnos en adultos con afectos estables, es preciso que nuestras primeras necesidades hayan sido satisfechas mediante una presencia constante –individual o múltiple– que nos tranquilice y nos alimente, y que nos preste atención a medida que nos desarrollamos hasta convertirnos en las personalidades humanas que, como adultos, pueblan este mundo. Cuanto más seguro se sienta el bebé, más probable será que termine formando afectos sanos cuando crezca.
Los niños nacidos en el capitalismo tardío llegan al mundo en un entorno de competitividad individualista, donde el capital erótico y económico pesa más que los lazos familiares
La neurociencia lo corrobora: a medida que se desarrolla, el cerebro infantil adquiere un modelo operativo interno que le prepara para enfrentarse al mundo cuando encuentre problemas. De ahí que sea probable que un progenitor caótico, inconstante o indiferente –o que oscile entre esas posiciones– dé lugar a un niño que presente dificultades para expresar de forma adecuada sus necesidades de atención o afecto, así como en su respuesta al rechazo o el conflicto.
A ello se le suma el hecho de que los niños nacidos en las condiciones del capitalismo tardío llegan al mundo en un entorno de competitividad individualista, donde el capital erótico y económico pesa más que los lazos familiares. En particular, Tinder y Grindr se basan en una economía del atractivo físico. Delgado mejor que gordo, capacitado más valioso que discapacitado, alto mejor que bajo, blanco que negro, cis que trans. Así, el apego humano, además de estar forjado neurológicamente por la lotería de las experiencias infantiles, se ve sometido a la presión de la autoridad anónima del capitalismo, en la que la explotación de los demás en beneficio propio representa el principal modelo de éxito. Las apps de citas nos presentan la promesa de un abanico casi infinito de opciones, mientras que la objetivación desmesurada de nuestros semejantes nos ha vuelto espantosamente selectivos. En este entorno, los candidatos a pareja perfecta desfilan a velocidad de vértigo para desaparecer de inmediato. Hay que seguir pasando perfiles en la pantalla, sin tregua.
Una vez, hacienda cola en Berlín, conocí a un chico de Estados Unidos que había vivido en Bali. Me enseñó su torso, una masa informe de tatuajes azules y piel plateada fina como el papel. Su novia lo había abandonado por otro hombre que había conocido por internet y se había llevado al niño que tenían en común. Destrozado e incapaz de asimilar aquel rechazo, se agarró una borrachera de tres días, se echó un bidón de gasolina encima y se prendió fuego.
Este es un fragmento de ‘Atención radical‘ (Alpha Decay), por Julia Bell.




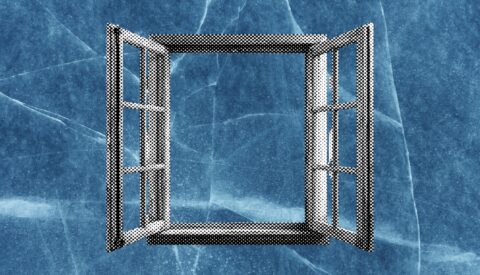



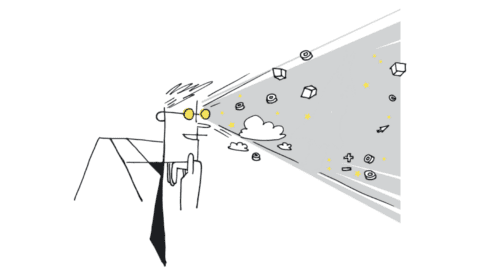


COMENTARIOS