La expropiación del mundo
Todo comienza por el lenguaje, y en un mundo dictado por la gramática neoliberal cabe señalar la transformación de nuestro mundo en una cuestión meramente transaccional y económica.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2023
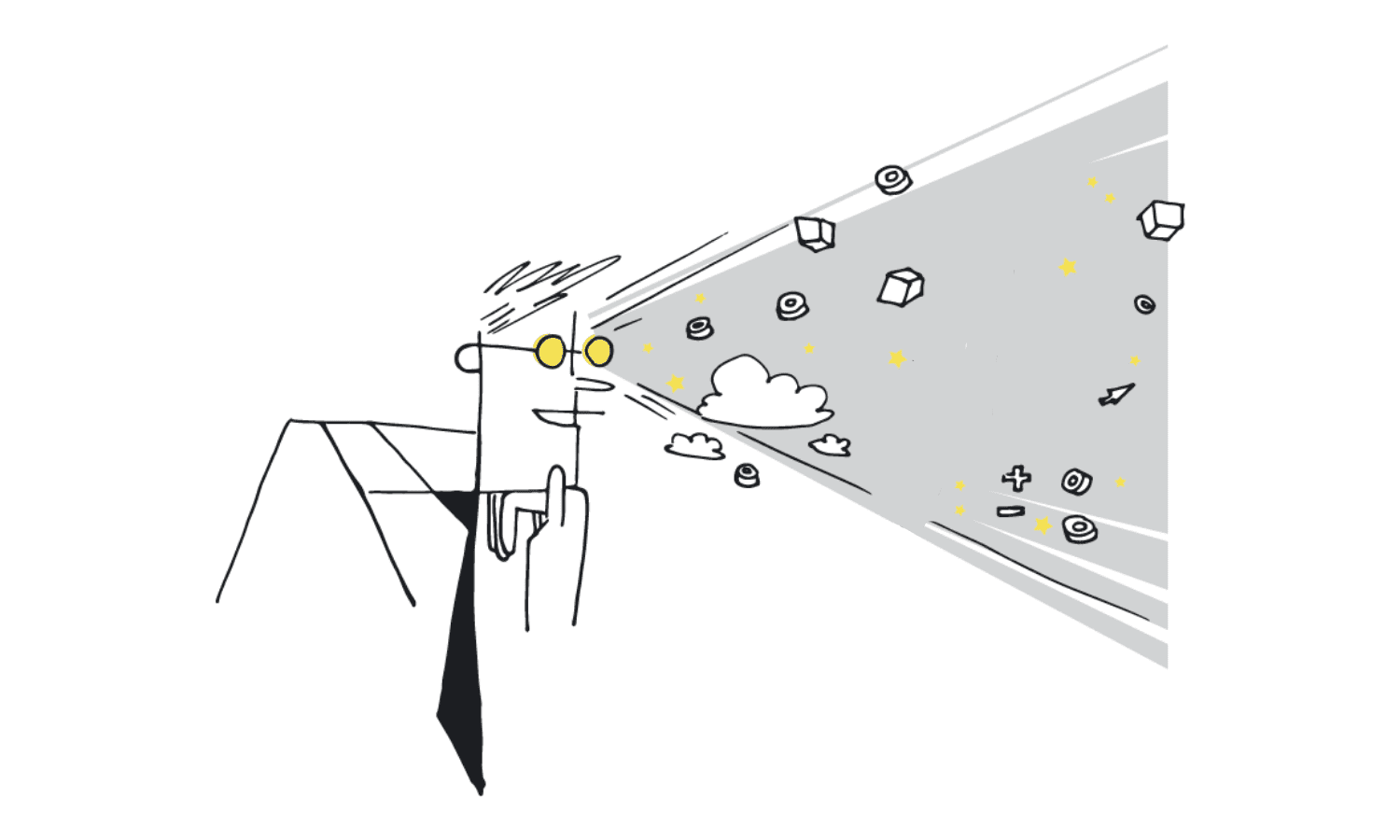
Artículo
Últimamente he leído un libro, tan breve como relevante para nuestra actualidad, que me ha hecho pensar en los sesgos y barreras de nuestros conceptos más habituales a la hora de acercarnos a la salud mental y al sufrimiento anímico en nuestra cultura del capitalismo neoliberal, donde todo se define y acota mediante formulaciones económicas, en términos de transacción, de pérdida o beneficio. Se trata de Los límites de mi lenguaje (Katz), de la escritora, artista, cantautora y filósofa Eva Meijer. En este enjundioso, descarnado y cálido texto, Meijer intenta explicar, a través de su experiencia, la realidad de la depresión, un trastorno que, en sus palabras, «pone en duda la conexión entre el yo y el mundo: no sólo ya no te sientes en casa, sino que también comprendes que no hay tal cosa como un hogar, un lugar seguro».
Ramiro Calle, respetado maestro yogui y autor de numerosos volúmenes de éxito, ha expresado en numerosas ocasiones que si queremos llegar a sanar a alguien, a ayudar y prestar nuestro auxilio, antes debemos haber enfermado. Es una vieja tesis que ya defendió, por ejemplo, el filósofo Arthur Schopenhauer: únicamente quien ha experimentado el sufrimiento en sus propias carnes puede llegar a comprender el de los demás y, llegado el caso, a intentar mitigarlo. No se trata de oponer una comunidad doliente a otra colectividad que omite o soslaya el sufrimiento propio y ajeno, en una suerte de huida hacia delante (instigada por el mismo sistema neoliberal, en el que las crisis son vendidas como oportunidades), sino de hacernos cargo de una realidad profundamente humana: el dolor físico y el sufrimiento anímico. Pero, y esta es la cuestión que me interesa poner de relieve, ¿podemos llegar a expresar el dolor y el sufrimiento si la única retórica que nos resta es la jerga económica?
Lo cierto es que hablamos poco del lenguaje, de cómo lo empleamos y de la manera en que su uso moldea nuestras concepciones vitales. El argot económico se ha adueñado del universo simbólico de las emociones y, desde diversas instancias, se nos invita a «crecer», «sacar provecho», «optimizar», «gestionar» o «rentabilizar» los momentos difíciles y onerosos de nuestras biografías. Se trata de un giro perverso y muy bien urdido en virtud del cual lo emocional queda subsumido por el afán productivista de nuestra cultura del éxito económico y del progreso personal. Dicho brevemente: nuestro dolor y nuestro sufrimiento han sido absorbidos por una maquinaria, la económica, que los considera como tesituras normales e incluso inevitables dentro de un escenario competitivo y hostil, en el que sobrevive y medra quien es capaz de continuar a pesar de todo (aunque el “todo” sea inhabitable).
«Nuestro sufrimiento ha sido absorbido por la maquinaria económica, que lo considera como una tesituras normal e inevitable dentro de un escenario competitivo»
Si nuestras emociones quedan secuestradas por el lenguaje económico, también se estrechan los límites de nuestro mundo. Ya escribió Wittgenstein que «el mundo es lo que es el caso». Y el caso, en este punto, es dictado por la gramática neoliberal. Es decir: nuestro mundo se ha transformado en una cuestión meramente transaccional, económica. Con ello, nuestra vida ha sido convertida en una negociación: a cambio de seguir adelante, en muchas ocasiones de manera precaria (en términos laborales y psicológicos), entregamos nuestro derecho a la resistencia. El lamento, la protesta o la reclamación es cosa de los desheredados por el sistema económico: es asunto de pobres, de malhadados y desgraciados a quienes el propio sistema ha expulsado de su retórica y funcionamiento. No supieron «crecer», «gestionarse» o «rentabilizarse». La queja, la denuncia o la oposición son para los fracasados.
Convertir el lenguaje en ideología ha supuesto una de las grandes victorias de nuestro sistema económico. No existe estructura de control y vigilancia más efectiva que la limitación e imposición de un lenguaje que, en nuestro caso, se ha convertido en una cárcel ideológica. Gran parte de los libros de autoayuda están repletos de recetas que nos muestran las claves para «sobrellevar» las dificultades de nuestros tiempos mientras «administramos eficazmente» nuestras emociones; por su parte, los coaches emocionales nos exhortan con fórmulas propiamente neoliberales: «explota tu motivación interior», «alcanza la autorrealización», «sé merecedor del éxito». Desde el mindfulness nos instan a hacernos conscientes de nosotros mismos mientras dejamos de lado los aspectos sociales y estructurales: lo importante es estar en armonía con uno mismo. Todo ello no son más que pérfidas derivas del cuidado de sí foucaltiano; pero en Foucault, no lo olvidemos, el cuidado de sí deriva de y aboca en una ética de la comunidad, en un sistema social en el que los unos nos pre-ocupamos por los otros, al igual que en Aristóteles: la ciudad es el lugar de quienes se reúnen para responsabilizarse del bien común (kοινόν), de quienes van más allá de los asuntos privados de la casa (οiκος).
«Romantizar el sufrimiento esconde el silencioso y desagradable precio de llegar a adorarlo como un bien necesario»
Todo este tipo de técnicas disciplinarias, que están en sintonía con el modo transaccional de vida más arriba expuesto, nos expropian del lenguaje y, por extensión, de nuestro mundo. No se trata de vilipendiar de manera pueril e inocente el sistema económico, sino de hacernos conscientes de los vicios que hemos adquirido a fuerza de aplicarlo en todas las facetas de nuestra vida. “¡Resiliencia o muerte!”, nos invitan a aguantar todo tipo de gurús. Pero lo grave y sobre lo que debemos reflexionar, como sostiene muy atinadamente Eva Meijer, es que “no todos se hacen más fuertes por soportar algo así, y no todos pueden soportarlo”.
Romantizar el sufrimiento esconde el silencioso y desagradable precio de llegar a adorarlo como un bien necesario. Digámoslo con claridad: el sufrimiento no nos dignifica ni nos hace mejores. Muchos de aquellos gurús aseguran que «uno elige cuánto sufrir», como si las condiciones estructurales, económicas y sociales de nuestra vida fueran irrelevantes, prescindibles o insignificantes. Además, romantizar el sufrimiento o entenderlo como síntoma propio de una determinada clase social significa perpetuarlo. Hacer sufrir –e invitar a aceptar gratuitamente el sufrimiento– encierra la tiranía de imponer un ritmo ajeno. Y todo, siempre, comienza por el lenguaje.







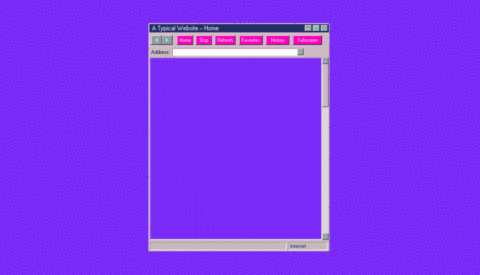




COMENTARIOS