El laberinto de las emociones
En un momento en el que la salud mental se ha resentido por la pandemia, aprender a reconocer nuestras propias emociones puede ser de gran ayuda para afrontar la incertidumbre o la imposibilidad de pensar a largo plazo.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2020

Artículo
«No sé qué siento exactamente». Durante cada segundo del día, toda persona está viviendo una emoción. Puede ser alegría, tristeza, ira, desazón, sorpresa, culpabilidad aburrimiento… aunque no seamos conscientes todo el tiempo de ello, nuestro abanico de emociones varía de un momento a otro. No obstante, en algún momento, todos hemos expresado esa frase que puede traducirse en ese no ser capaces de encajar muy bien qué es lo que estamos sintiendo en un instante preciso. Nuestras emociones afectan, como cabe esperar, a nuestro estado de ánimo, pero también a nuestra forma de interactuar con el mundo y realizar nuestras rutinas. Desde el inicio de la pandemia provocada por el coronavirus, las Naciones Unidas han hecho especial hincapié en la importancia de vigilar la salud mental, poniendo de manifiesto el rol de los servicios sanitarios correspondientes como parte esencial en todas las respuestas gubernamentales al COVID-19. La adversidad y la angustia generalizada están suponiendo todo un reto en nuestro día a día. Todo ha cambiado, por lo que es lógico sentir esa sensación rara e imposible de definir.
Es precisamente aquí donde entra en juego la gestión emocional, descrita como la capacidad para reconocer las emociones, tener en cuenta la información que proporcionan y trabajar desde ellas. Como en un laberinto, en esa tarea seguimos distintos caminos, diferentes opciones y encontramos múltiples senderos a la salida. A veces también llegamos a un punto muerto y hay que volver a empezar, pero es importante trabajar en ello hasta que consigamos salir.
Fueron dos psicólogos, Salovey y Mayer, los que dieron en 1990 con el concepto de «inteligencia emocional». Daniel Goleman, en esa misma década, lo popularizó en el discurso social con su libro homónimo, definiéndola como «la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y las de los demás, discriminar entre diferentes sentimientos y etiquetarlos». Esta definición y la de la gestión emocional suenan casi idénticas, pero parte de la comunidad de la psicología se muestra reticente a que se relacionen las emociones con una mayor o menor inteligencia en lugar de hacerlo con una serie de habilidades y hábitos que pueden trabajarse.
Como apunta la psicóloga Iria Reguero, el concepto de la inteligencia emocional, tal y como lo definía Goleman, «ha resultado bastante controvertido». La realidad es que, al menos por el momento, «no se ha encontrado que haya una parte concreta del cerebro donde se encuentre la inteligencia emocional. Ahora mismo no se sabe qué condiciones cerebrales habría que tener para presentar mayores niveles de inteligencia emocional». Esta idea, apunta Virginia Martínez, también psicóloga, «engloba la empatía, la autoconciencia emocional, motivación, habilidades sociales o autorregulación emocional», distintos aspectos sumamente diferenciados. Por ejemplo, no es lo mismo carecer de habilidades sociales que de empatía pues, como recalca la experta, en cada caso se trabaja diferente.
Inteligencia vs. gestión de las emociones
Lo que sí puede analizarse es la gestión emocional, que nos permite dar una respuesta más adaptativa o útil en base al contexto en el que nos encontramos. Todas las emociones, en buena medida, nos proporcionan información sobre nuestro entorno para decidir cómo actuar. Incluso las que reconocemos popularmente como «negativas» (miedo, ira, tristeza) sirven para algo: el miedo para protegernos, la ira para saber que algo puede no ser bueno y la tristeza para poder ser conscientes de una pérdida. El problema llega cuando estas emociones son paralizantes y alteran las rutinas con demasiada intensidad o durante demasiado tiempo.
En la década de los 90, el psicólogo Robert Plutchik desarrolló una teorizó sobre la existencia de casi cien definiciones de una emoción que han llevado a las personas a adaptar y evolucionar su mapa emocional tras distintas adaptaciones al entorno a lo largo del tiempo. Surgió así su famosa Rueda de las emociones, un diagrama donde de una emoción primaria considerada de alta intensidad –por aquel entonces éxtasis, admiración, terror, asombro, pena, odio, furia y vigilancia– parten otras tantas en varios niveles. Al ofrecer una carta de emociones tan amplia, la rueda facilita definir con mucha más exactitud qué emoción es la que está presente para poder reconocerla, encontrar su causa y trabajar desde ella.
Todas las emociones, en buena medida, nos proporcionan información sobre nuestro entorno para decidir cómo actuar
A día de hoy, este diagrama cuenta con emociones básicas –ira, miedo, asco, tristeza y felicidad– y más de un centenar de emociones sucedáneas distribuidas en dos niveles. «Entrenar el reconocimiento de las emociones y la autorregulación parece ser una parte clave», destaca Iria Reguero. «Esto implica, por un lado, dedicar tiempo a pensar en cómo pensamos, en nuestros procesos mentales y en las emociones que sentimos. Por ejemplo: ‘Cuando me pasa tal cosa, siento y pienso esto’ o ‘¿El pensamiento va antes que el sentimiento, o al revés’», añade.
En los tiempos que vivimos, aprender a recorrer nuestro laberinto emocional puede ser de gran ayuda para afrontar la incertidumbre y la imposibilidad de pensar a largo plazo. Una vez que hemos evaluado lo que pensamos y sentimos ante emociones concretas, «podemos plantearnos qué oportunidades, ventajas y posibilidades nos dan las emociones que sentimos y qué nos quita… a veces la emoción más útil será la tristeza y, en otras ocasiones, la felicidad. Haber trabajado en saber cómo nos sentimos ante algo y qué ventajas y desventajas nos da esa emoción -y cuáles nos daría otra- puede ayudar a que la siguiente vez sepamos qué emoción sería la más adaptativa», resume Reguero.
Por su parte, Virginia Martínez incide además en «la capacidad de adaptación natural del ser humano para afrontar esto que nos ha sobrevenido, de manera natural. Según la historia del aprendizaje de cada uno, tendremos habilidades más desarrolladas y otras menos». «Por suerte los tiempos cambian y actualmente se tiene menos reparo a expresar las emociones en comparación con generaciones anteriores. Poco a poco estamos normalizando que dentro del cuidado de uno mismo también se encuentra el cuidado psicológico, que llorar no es un signo de debilidad y que la búsqueda de ayuda psicológica cuando una situación nos sobrepasa y no tenemos herramientas para afrontarlo es algo que puede servirnos no solo para ese momento en concreto, sino para afrontar futuros problemas por nuestra cuenta», zanja.
En el laberinto de las emociones, como en cualquier otro, cada persona sigue una lógica distinta para llegar a la salida. Según la historia de aprendizaje de cada uno, habrá habilidades más y menos desarrolladas que llevarán, como apunta Martínez, «a afrontar esta situación de la forma que mejor sabe, que probablemente estará bien». No obstante, si el laberinto te atrapa y necesitas ayuda para salir y verlo con otra perspectiva, no dudes en buscar ayuda profesional: la terapia psicológica puede ayudarte a trabajar los aspectos específicos que estén poniendo en riesgo tu bienestar psicológico o el de algún ser querido y te mantengan preso en tu propio laberinto.
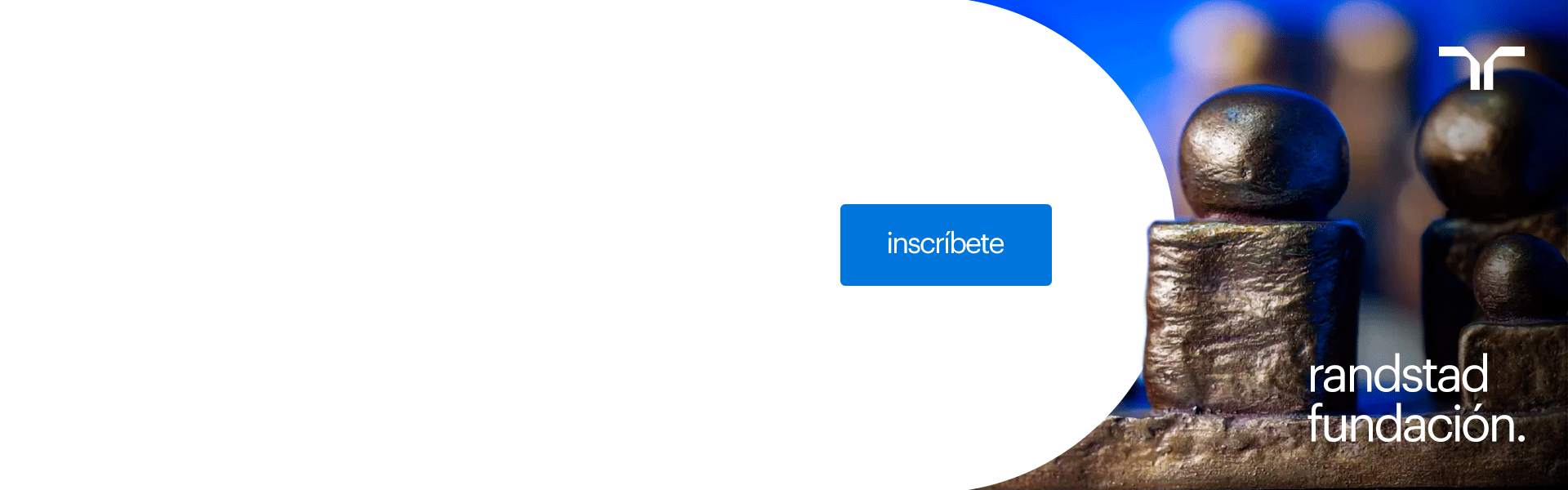








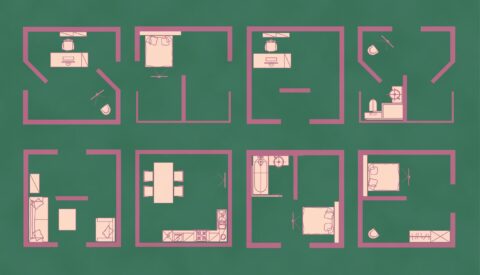


COMENTARIOS