Opinión
Qué hacer con las piedras o la ira creativa en la era del linchamiento
El origen de todas las injusticias es creerse mejor que otra persona, o más aún, creer que por ello tenemos derecho a castigarla. Eso nunca ha cambiado la historia, solo ha dejado montañas de piedras ensangrentadas sobre las que no se puede construir nada.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2020

Artículo
A las entradas y salidas a las comisarías, cárceles y juzgados suele reunirse un tumulto de gente que profiere insultos a los acusados que entran o salen. Yo no había reparado en este curioso fenómeno hasta que mi mujer, que tiene un gran talento para entender la mente humana, me señaló lo absurdo que es. En ocasiones, durante las sobremesas, hemos discurrido sobre quiénes pueden ser esas personas y qué interés tienen en estar allí, y hemos llegado a la conclusión de que no son del entorno víctima, por dos razones: primero, porque creemos que estas estarán demasiado ocupadas apoyándose mutuamente; y, segundo –y más importante–, porque nos dimos cuenta de que este fenómeno es especialmente intenso en los casos de parricidio, donde el círculo de la víctima y el acusado son el mismo.
Es verdad que ocurre también en las redes sociales, pero no es ni comparable a que una persona se levante del sofá, se vista, salga de su casa y vaya a hacer un plantón de varias horas para esperar, como si de una estrella del pop se tratara, a un reo, con la única motivación de gritarle improperios con toda la fuerza de sus pulmones. A mí se me ocurren mejores maneras de invertir el tiempo, como ir al cine, escuchar un concierto, leer un libro o acariciar a alguien hasta que se le ponga la piel de gallina. Pero no, hay gente que prefiere lo otro. ¿Por qué?
Puede que sea la atracción por lo infame, esa misma que a nosotros nos lleva, por ejemplo, a ver documentales de asesinos. Pero mi mujer estaba segura de que no, pues el morbo no es más que una forma –límite– de curiosidad. Ella cree que se trata de la necesidad de sentir que hay alguien peor que nosotros, alguien que nos haga sentir menos malos. Igual, cuando uno se desgañita deseándole una muerte horrible al violador asesino de turno, puede que llegue a sentirse un justiciero, un vigilante heroico de la polis que castiga a los malvados en nombre de todos los demás. Pero, cuidado, que nos haga sentir más justos no significa que lo sea. Cuando en una película vemos una escena en la que una multitud enfurecida lleva a la horca a un acusado, sin pruebas, sin presunción de inocencia y sin derecho a defensa, nos parece una absoluta barbarie. Ocurre, sin embargo, cada día en las redes sociales y lo aceptamos dentro de la normalidad. Me sorprende lo habitual que es leer insultos y amenazas, a veces no tan veladas, a personas que han cometido crímenes repulsivos. Es como si eso nos autorizase a devaluarlas, denigrarlas y humillarlas públicamente, olvidando no solo que lo que se debe probar es la culpabilidad y no la inocencia, sino que lo que se juzga moralmente es el acto y no la persona. Lo que queremos erradicar de la sociedad son los crímenes y los actos injustos, no a las personas que los cometen.
El problema es que los actos no se pueden lapidar. Y cada una de nosotras lleva muchas piedras a su espalda, muchas frustraciones vitales, vicios inconfesables y actos indignos. Tenemos que tirarlas, pero no para calmar nuestra sed de justicia, sino para aligerar el peso de tanta ira. Además, necesitamos sentir, como dice mi mujer, que somos al menos mejores que alguien. Quizá por eso los ajusticiamientos públicos y actos de fe llenaban estadios. Y no era por morbo, no, sino el ansia de que alguien justifique o legitime toda la violencia que sentimos, incluso aunque ese alguien ya esté muerto, como cuando el cadáver de Mussolini y su amante fueron colgados cabeza abajo, lacerados, escupidos, orinados y mutilados a plena luz del día en el centro de Milán.
«Lo que queremos erradicar de la sociedad son los crímenes y los actos injustos, no a las personas que los cometen»
Resulta chocante lo arraigado que está en nuestra cultura –y el poco caso que le hacemos– el pasaje del Evangelio en el que Jesús elude astutamente la trampa de los fariseos diciendo aquello de «aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra». Ojalá fuera tan fácil. Tendemos a considerar que nuestros pecados son minucias irrelevantes, sobre todo comparadas con el acto abominable que ha cometido el otro. Siempre habrá alguien a quien considerar peor. Pero es precisamente esta consideración la que ha ocasionado los crímenes más atroces de la historia, los genocidios, las exterminaciones sistemáticas de otros seres a los que se les negaba el calificativo de humanos. El origen de todas las injusticias es creerse mejor que otra persona, o más aún, creer que por ello tenemos derecho a castigarla.
Estamos deseando tirar la primera piedra, yo el primero. Y he tirado muchas: contra los banqueros, contra los corruptos, contra los políticos ineptos, contra las políticas interesadas, contra los «códigos rojos», como los llama Adela Cortina, del caciquismo miserable que recorre la historia de los pueblos. Lo hice hasta que un día me di cuenta de que había demasiada gente a la que tirar piedras, tantas que no iba a acabar nunca: por los desposeídos en las guerras económicas, por los cadáveres del Mediterráneo, por los excluidos de los pactos sociales, por los tres mil millones de seres humanos sin condiciones para una vida digna. Piedras y más piedras. Demasiado sufrimiento, demasiados crímenes por los que hacer justicia, si es que dejar el mundo sin piedras ni cabezas –parafraseando a Gandhi– es realmente hacer justicia.
Pero las rocas siguen pesando, ¿qué hacer, entonces, con ellas? Hace tiempo que me cansé de arrojarlas. No sofocaba mi ira, solo me indignaba y me frustraba cada día más. Quiero construir algo con ellas, algo que sí ayude de verdad a la comunidad humana, hacer que formen parte de un pilar o una columna, o, aunque sea, de un camino que nos lleve hacia la constitución universal, por la que todos las personas que habitan este planeta formen parte del mismo acuerdo y nazcan con los mismos derechos y las mismas libertades.
Los adalides de la razón perezosa, estúpida y catastrofista, esos que no creen en la perfectibilidad del ser humano y prefieren seguir castigando sus vicios y defectos con la Ley del Talión, dirán que soy un idealista, cándido para unos, inicuo para otros. Pero me da igual, porque esa es la misma forma de pensar que hace que alguien se desplace a una comisaría solo para lanzar insultos, la misma que llenaba las plazas en los ajusticiamientos, o la que riega de odio las redes sociales. Esa razón nunca ha cambiado la historia, nunca ha sido capaz de aportar absolutamente nada, solo nos ha dejado pesadas montañas de piedras manchadas de sangre, con las que ya no se puede construir nada, y mucho menos un edificio tan sólido y delicado como el de la justicia universal.
(*) Samuel Gallastegui es doctor en Arte y Tecnología por la Universidad de País Vasco.



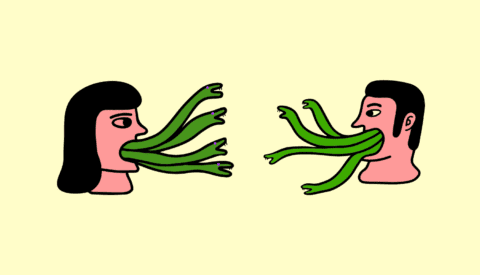
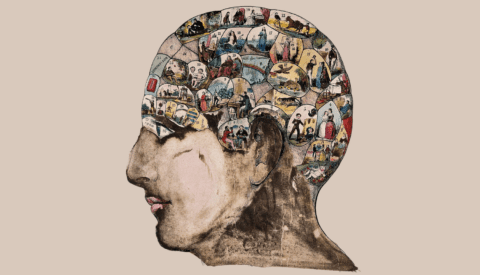






COMENTARIOS