Conflicto israelí-palestino
Humanismo y ley internacional después de Gaza
Para preservar la autoridad de categorías como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad en el contexto actual, no deben desestimarse las preocupaciones sobre el uso popular que se les da en este momento.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Poco a poco, el debate en torno a la acusación de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra Israel se ha ido abriendo paso en el ámbito de discusión hebreo. En Estados Unidos y Europa, comenzó hace más de un año, después de que, durante varias semanas, en Gaza fueran asesinados un niño o una mujer cada seis minutos a diario, aproximadamente, y los principales líderes israelíes hablaran de «erradicar la semilla de Amalek». Al contrario de lo que cabría esperar, resulta poco probable que este debate desaparezca a medida que se desarrolla el frágil alto el fuego. Más bien, podría intensificarse en cuanto los periodistas vuelvan a informar desde el terreno y se haga patente la magnitud de la destrucción. Seguramente, el plan de Trump de trasladar a los palestinos fuera de Gaza acelere la discusión. Se trata de un plan de limpieza étnica, en otras palabras, un plan para cometer un crimen contra la humanidad.
En este contexto, resulta interesante volver al debate que está teniendo lugar en las páginas de Haaretz entre los profesores Shlomo Zand, Amos Goldberg, Daniel Blatman y Benny Morris. Zand admitió que «casi todos los días… se han cometido horribles crímenes de guerra» en Gaza, pero lamentó que el uso del término «genocidio» surgiera como una tendencia global solo en el contexto israelí. Mientras que en la década de 1990 los hutus en Ruanda «mataron a todos los tutsis que encontraron», argumentó, «y fueron asesinadas cerca de un millón de personas», por alguna razón el mundo tuvo que esperar a la guerra de Israel en Gaza para que el término «genocidio» ganara popularidad a escala global. Eva Illouz planteó argumentos similares en el Sueddeutsche Zeitung, concluyendo que la acusación es «históricamente engañosa, injusta y antisemita». Contra estas afirmaciones, Goldberg y Blatman insisten en que la acusación está justificada. Reconocen que el término plantea dificultades legales, pues la ley exige que se demuestre una intención genocida, pero arguyen que el listón de tales pruebas está demasiado alto, de modo que, a efectos prácticos, la función de la ley queda anulada. Los líderes israelíes y los altos oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han hecho numerosas declaraciones que revelan una intención genocida, señalan Goldberg y Blatman, y la lógica de la guerra de las FDI ha convertido de facto a «todos los residentes de Gaza en objetivos legítimos». Omer Bartov ha planteado argumentos similares, los más recientes en Der Spiegel, mientras que Benny Morris respondió en Haaretz que Israel aún no está cometiendo genocidio, pero que «ya se han preparado los ánimos» para la limpieza étnica y el genocidio, que podrían abarcar no solo Gaza, sino también Cisjordania.
Este es el pistoletazo de salida de un debate que inevitablemente se convertirá en uno de los más importantes en lengua hebrea. Las acusaciones perseguirán al Estado de Israel durante años y, dado que los acontecimientos aún se están desarrollando, no es demasiado pronto para analizarlo desde otro ángulo. Por un lado, en vista de los hechos sobre el terreno, que revelan la destrucción sistemática e intencional de cualquier posibilidad de vida en Gaza, la posición de Zand e Illouz resulta difícil de aceptar. Es asimismo urgente considerar el contexto histórico. El fin de la solución de los dos estados ha dado lugar a una situación en la que no solo Hamás, sino el propio pueblo palestino –que constituye una mayoría en las áreas controladas por Israel–, se perciben como una amenaza existencial.
Después de décadas en las que no se ha ofrecido un horizonte que pueda proporcionar una separación sostenible y no se propone ningún programa alternativo para la convivencia entre judíos y palestinos, se ha desarrollado en la región una lógica de suma cero de guerra total; entre pueblos, no entre combatientes. Tal lógica conduce inherentemente a crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica y genocidio. La función del derecho internacional era precisamente evitar el desarrollo de esta lógica y, una vez que ya se hubiera desarrollado, despojar al Estado de su supuesto derecho soberano a llevar esa lógica a sus terribles consecuencias. De ahí la importancia de términos como «genocidio» y «crímenes de lesa humanidad», aparte de los «meros» crímenes de guerra. Sin embargo, como veremos, aquí también radica la naturaleza problemática inherente a estos términos. Resulta que para preservar la autoridad de categorías como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad en el contexto actual, no deben desestimarse las preocupaciones sobre el uso popular que se les da en la actualidad.
Después de décadas sin un programa alternativo para la convivencia entre judíos y palestinos, se ha desarrollado una lógica de guerra total
Un origen del derecho internacional tal como lo conocemos se encuentra en la Paz perpetua de Immanuel Kant. Este argumentaba que, aunque toda guerra es «bárbara», hay acciones que no deben llevarse a cabo durante un conflicto armado porque socavan, tras su final, la posibilidad misma de la paz. Kant previó que tales acciones conducirían necesariamente a «guerras de exterminio» y deben ser prohibidas por la ley. Paz perpetua se publicó en 1795, pero sus principios no se adoptaron en el derecho internacional hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en reconocimiento de las atrocidades del Holocausto. Su innovación no se limita a la mera prohibición de los asesinatos en masa. El verdadero logro radica en la adopción de un punto de vista humanista cosmopolita, desde el cual cada persona, como tal, es sujeto de derecho: él o ella están protegidos no solo como ciudadanos, por su Estado, sino también, si es necesario, protegidos frente a él, y especialmente si ni siquiera son ciudadanos. El cosmopolitismo aquí no es una metáfora: la comunidad internacional tiene la obligación legal de proteger a los seres humanos, una obligación que se justifica principalmente por un deber moral hacia la humanidad, no por los tratados internacionales o el consentimiento de los Estados. Se ha vuelto casi demasiado fácil olvidar cuán trascendental fue este logro; demasiado fácil pasar por alto que constituyó el intento más sustancial de inscribir «nunca más» en la existencia humana. El destino de este frágil logro está ahora en peligro en la guerra de Gaza. No porque este sea el mayor conflicto en la actualidad, sino porque es el conflicto que pone en riesgo la posibilidad de una comunidad legal global que no tiene un pasado común. También porque pone a prueba la determinación de las democracias europeas de mantener el derecho internacional, en un momento en que la guerra en Ucrania está entrando en una nueva fase, el nacionalismo populista está en aumento y es probable que el cambio climático dé lugar a nuevos y violentos problemas globales.
La guerra de Gaza pone a prueba la determinación de las democracias europeas de mantener el derecho internacional
Fue Carl Schmitt quien formuló la crítica más significativa de este orden mundial cosmopolita-humanista. Schmitt advirtió que, si bien términos como «genocidio» y «crímenes de lesa humanidad» pretenden salvaguardar la posibilidad de la paz y el respeto de la dignidad humana, en realidad logran lo contrario. El concepto de «humanidad», según Schmitt, es de hecho una herramienta ideológica, por no decir un arma, que permite «tomar el control de un concepto universal», apropiárselo «para sí mismo y negárselo al enemigo». Una vez que tu enemigo quede definido como un «enemigo de la humanidad», como un «mal» genocida, la guerra total destinada a su erradicación se consideraría justa. Por tanto, si el derecho internacional se basa en el humanismo universal kantiano, los conflictos político-ideológicos se convierten en guerras del «bien» contra el «mal», en las que el enemigo se describe como «una inhumanidad monstruosa que no debe ser rechazada, sino destruida». Los crímenes que se cometerían contra aquellos que han cometido «crímenes de lesa humanidad», advirtió Schmitt, cuando el orden cosmopolita apenas estaba surgiendo, se justificarían como crímenes que deben cometerse «en nombre de la humanidad».
El concepto de «humanidad» puede acabar siendo una herramienta ideológica
Este argumento contiene una pizca de verdad, y en nuestros días se lo han apropiado tanto los círculos conservadores como la izquierda poscolonial, que comparten la suspicacia ante cualquier mención a la humanidad. En especial, los críticos poscoloniales han advertido, no sin razón, que el derecho internacional y su origen en el humanismo ilustrado tiende a funcionar como una ideología occidental y neocolonial, en la que las naciones indígenas se presentan como «bárbaras», sobre todo cuando participan en una lucha armada violenta por la emancipación. Pero hay que responder a ambas partes que esta posición schmitteana es, en última instancia, limitada y engañosa. Categorías como «genocidio» y «crímenes de lesa humanidad» son esenciales y deben reafirmarse. Aportan al derecho internacional compromisos de gran carga moral, pero en realidad están diseñadas para trasladar las violentas luchas militares del terreno moral a la austeridad del ámbito legal. Fue Habermas quien se opuso correctamente al argumento de Schmitt señalando que su posición «conduce a un vacío». En última instancia, el compromiso de ir más allá de la soberanía nacional para fundamentar el cosmopolitismo traslada las luchas violentas de las «guerras justas e injustas», que pueden permitir el «fundamentalismo moral», al marco de las «guerras legales e ilegales», que es capaz de impedir tal fundamentalismo.
Esa es la distinción que debemos mantener hoy, con pleno conocimiento de que se basa en una distinción exigua y volátil. Por un lado, las instituciones del derecho internacional deben intervenir para evitar los crímenes que se han cometido y que seguramente tendrán lugar en el contexto de la lógica de la guerra total que se está desarrollando en la región, incluidos los programas del tipo que acaba de proponer un presidente estadounidense y que reciben el apoyo entusiasta de todo el espectro político en Israel. Estos planes se están elaborando porque el derecho internacional no se ha aplicado durante años, un fracaso, ahora lo sabemos, que no solo socavó la justicia, sino que provocó crímenes indescriptibles que se derivan de la imposibilidad de la paz. Y, sin embargo, por la misma razón –es decir, porque la región está cayendo en una guerra total–, también es peligroso usar categorías como «genocidio» y «crímenes de lesa humanidad» como armas ideológicas que pueden justificar la exacerbación de la guerra en lugar de evitarla.
En este sentido, ambas partes han fracasado estrepitosamente. En el lado israelí, la tendencia es clara no solo entre oradores como Yoav Galant («Estamos luchando contra criaturas infrahumanas y estamos actuando en consecuencia») o Yair Golan («No debemos permitir la acción humanitaria… por nosotros, dejen que mueran de hambre»), en parte porque ni Golan ni Galant se conocen por su talante humanitario. En cambio, David Grossman declaró recientemente en Alemania, al recibir el Premio Heine: «En mi libro Véase: Amor describí a un oficial nazi. Trabajar en este personaje me hizo sufrir mucho, pero quería entender cómo una persona normal y razonable se convierte en nazi… Pero un asesino de Hamás, que el 7 de octubre abrió en canal a mujeres embarazadas y mató a bebés, en mi opinión se ha excluido de la humanidad». De estas líneas surgen muchas preguntas que podemos dejar de lado. Grossman es considerado con razón una brújula del humanismo israelí; de hecho, uno de sus logros fue la representación de los nazis como criminales humanos, no como monstruos. Y, sin embargo, exactamente desde ese punto de vista humanista, como alguien a quien nada del género humano le resulta extraño, Grossman excluye a Hamás del círculo de la humanidad. El logro de tratar a los nazis como criminales humanos, que tanto ha costado ganar —y que es inseparable del deber cosmopolita de defender a todos los humanos como tales—, se perderá si se instrumentaliza para excluir a los asesinos de Hamás del círculo de la humanidad. Es difícil separar el fracaso de la izquierda de Israel a la hora de oponerse a los crímenes del país en Gaza de la tendencia a tratar a Hamás como un enemigo mítico, que debe ser arrancado de una sociedad que lo apoya.
Encontramos otro ejemplo significativo en un artículo de 2023 de David Enoch y Barak Medina, profesores de Filosofía y Derecho en Oxford y en la Universidad Hebrea, donde Medina también ocupa el cargo de rector. Según Enoch y Medina, dado que Hamás ha cometido repetidamente «graves crímenes de lesa humanidad» y se espera que siga cometiéndolos, la amenaza que representa justifica «intentar matar a cualquier persona asociada con la organización, ya sea directa o indirectamente, para evitar que la amenaza se materialice». Es importante enfatizar que Hamás no solo incorpora directamente a combatientes, sino también a profesores universitarios, trabajadores sociales, líderes religiosos y directores de hospitales, y esos no son objetivos militares legales. También hay que preguntarse: ¿quién está asociado a Hamás indirectamente? La respuesta es vaga y podría incluir a casi toda la población de Gaza. En otras palabras, partiendo de la premisa correcta de que Hamás ha cometido graves crímenes de lesa humanidad, Enoch y Medina concluyeron esencialmente que es posible eliminar la distinción entre combatientes y no combatientes. La misma distinción que estableció el derecho internacional precisamente para evitar guerras totales.
El «genocidio sionista» en Gaza se describe como el epítome de la destrucción occidental no de la humanidad, sino del «mundo»
Para comprender la importancia de este argumento, puede resultar útil imaginar que alguien argumentase a la inversa: que las FDI han cometido repetidamente «crímenes graves contra la humanidad» y que la amenaza es lo bastante significativa como para justificar el intento de «matar a cualquier persona asociada con las FDI, directa o indirectamente». Por desgracia, la primera parte de la afirmación es más que plausible, pero la terrible conclusión convertiría a muchos no combatientes y civiles israelíes en objetivos legítimos.
El problema es que esa lógica está, en efecto, muy extendida entre quienes acusan a Israel de genocidio.
El problema es que esa lógica se ha normalizado. Andreas Malm, una conocida autoridad sobre el calentamiento global, afirma hoy: «La destrucción de Gaza es la destrucción del mundo». Comienza su análisis diciendo: «Lo segundo que pensamos después del 7 de octubre fue: destruirán Gaza. Los matarán a todos. Lo primero que expresamos en esas primeras horas no fueron palabras, sino gritos de alegría».
El «genocidio sionista» en Gaza se describe como el epítome de la destrucción occidental no de la humanidad, sino del «mundo». Cualquiera que aspire a abordar las acusaciones de genocidio o crímenes de lesa humanidad sobre una base legal y fáctica debe rechazar tales argumentos con repulsión. Se ha vuelto necesario hacerlo, porque tolerar el pernicioso vínculo conceptual que algunos han establecido entre los términos legales y la deshumanización de la sociedad israelí hasta el punto de justificar los crímenes de Hamás socava la legitimidad del derecho internacional. No es casualidad que los primeros que utilizaron este término –y los que lo evitaron, calificando a los demás de «negacionistas del genocidio»– fueran los mismos que «gritaron de alegría» o toleraron los crímenes. Para aquellos que ahora piden reducir el sionismo al colonialismo genocida, la distinción entre combatientes israelíes y civiles cuestiona el «derecho a resistir» de los palestinos bajo la ley neocolonial. Como vemos en el llamamiento de BDS (siglas de Boycott, Divestment and Sanctions, movimiento propalestino que promueve un boicot económico a Israel hasta que este retire sus tropas de los territorios ocupados y otorgue la ciudadanía plena a los palestinos) a boicotear la película ganadora del Oscar No Other Land, también tratan cualquier forma de amistad o coexistencia israelí-palestina como «normalización». Esta lógica no busca, por ejemplo, una revisión constitucional en Israel, que resulte en una constelación federativa entre el río y el mar. En cierto modo, todo lo contrario: una justificación de la idea de que la autodeterminación nacional judía es genocida como tal y debe desaparecer del mundo. Debemos resistir la tentación de responder a la deshumanización de los palestinos con la deshumanización de los israelíes.
Si no me equivoco, Habermas reconoció este peligro. Esto explica la declaración que emitió junto con el grupo de investigación Normative Orders, en la que condenaba a quienes acusaban a Israel de genocida por haber perdido «todos los estándares de juicio». Tal vez se pueda deducir de la respuesta de Habermas a Schmitt antes mencionada una razón para esta declaración, a saber, el temor de que la advertencia de Schmitt sobre el uso moral-ideológico de los términos «crímenes de lesa humanidad» y «genocidio» ahora irónicamente se aplique a los israelíes, que son retratados como «enemigos de la humanidad» (o, según Malm, «el mundo»). Sin embargo, al menos desde que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya consideró que el caso de genocidio presentado por Sudáfrica era «plausible» y pidió urgentemente a Israel que emprendiera acciones legales en virtud de la Convención sobre el Genocidio, la posición de Habermas está en conflicto con los estándares de sentencia del Tribunal Internacional de Justicia.
Debemos hablar como civiles que desean proteger a los civiles palestinos e israelíes y exigir un fortalecimiento del derecho internacional
Apoyar el proyecto kantiano de un orden humanista-cosmopolita habría exigido una respuesta diferente: el compromiso de utilizar, también aquí, los términos «genocidio» y «crímenes de lesa humanidad» como categorías legales estrictas y separarlos del abuso ideológico. Aquí radica la clave de la posición que nosotros, los israelíes, junto con nuestros amigos palestinos, debemos adoptar urgentemente mientras se cometen crímenes indescriptibles contra los palestinos, mientras se aprueban propuestas de limpieza étnica, mientras la violencia se extiende a Cisjordania y mientras los tribunales, que no han protegido a los palestinos en ningún caso, están bajo una presión sin precedentes. En primer lugar, debemos hablar como civiles que desean proteger a los civiles palestinos e israelíes, y exigir, en nombre de ello, un fortalecimiento del derecho internacional. Al hacerlo, no solo estaremos tomando las medidas necesarias para evitar lo peor. También estaremos dando el primer paso para pasar el Rubicón mediante un cambio de perspectiva y la decisión de proteger a todos los humanos que habitan en el territorio entre el río y el mar. Este paso señala el camino hacia la reconstrucción esencial para la paz y el estado de derecho de acuerdo con el ideal, tan difícil de reconocer, de una (co)federación, y no la protección absoluta de la soberanía nacional bajo la bandera de una separación imaginaria que nos ha llevado hasta donde estamos.
Es cierto que la coherencia misma de un proyecto humanista cosmopolita se está poniendo a prueba por el ejemplo que se dará en el mundo después de Gaza. Razón de más para seguir defendiendo hoy el logro de fundar la ley en el humanismo, utilizándola como una herramienta poderosa para combatir las fuerzas que ya han provocado la guerra total. Y no como un arma en sus manos.
Omri Boehm es profesor asociado de Filosofía y jefe del departamento de filosofía de la New School for Social Research de Nueva York. Traducción de Irene Jové.



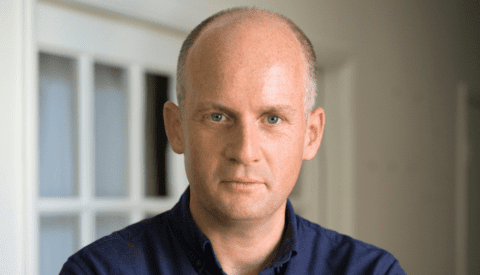


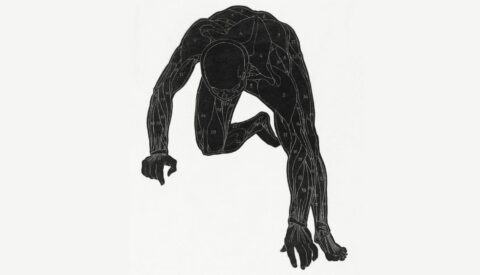


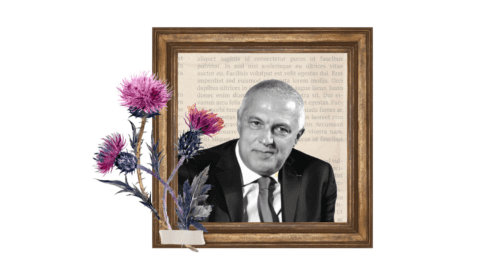

COMENTARIOS