Lo que pasa con Baum es lo que pasa con Woody Allen
En su primera novela, Allen juega con esa frontera en la que la comedia deja un regusto de tragedia. Como si el chiste ya no sirviera para conjurar la muerte, sino para describirla con detalle.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Woody Allen ha vuelto. No a la pantalla, ni a los clubs de Manhattan donde hacía equilibrios con el clarinete, sino a la novela. Qué pasa con Baum se presenta como una obra de ficción, aunque resulta difícil disociar al protagonista de su demiurgo. Asher Baum –neurótico, hipocondríaco, moralista a su pesar – es un trasunto de Allen. O peor: es Allen sin la coartada del ingenio fílmico. El lector se enfrenta a un espejo deformante en el que la caricatura del autor se vuelve más verosímil que su propia biografía. «Lo que pasa con Baum» es… Lo que pasa con Woody Allen.
Baum habla solo. Se replica, se contradice, se insulta y se consuela. Ha encontrado en el soliloquio un interlocutor más fiable que su mujer, que su hermano, que sus exes. Hasta que el discurso interior se convierte en novela. No hay trama en sentido clásico, sino un flujo de conciencia articulado por la culpa, el miedo y el sarcasmo. Woody Allen siempre escribió contra la inmortalidad, pero en estas páginas parece también escribir contra la cordura.
El estilo es torrencial. La prosa avanza como una sesión de psicoanálisis sin cortes publicitarios. Una página basta para que aparezcan Freud, Chaplin, los masones, la colonoscopia y los agujeros negros. Todo cabe en la mente atormentada de Baum, que necesita confirmar a cada párrafo que el mundo es absurdo. Y que, por tanto, tiene sentido seguir escribiendo novelas que nadie lee. El drama se vuelve comedia por acumulación, como en los mejores monólogos de Allen. Solo que aquí no hay carcajada, sino una risa nerviosa.
El drama se vuelve comedia por acumulación, como en los mejores monólogos de Allen
La novela se sostiene en la paradoja: la ficción resulta más real que la vida. Es lo que piensa Baum, convencido de que solo la literatura puede explicar la verdad. Y es lo que practica Allen, que ha creado un protagonista empeñado en escribir novelas «profundas» y «definitivas», todas condenadas al fracaso editorial. Un doble juego cruel: el escritor ficticio fracasa porque es moralizante, y el escritor real lo exhibe para conjurar su propio descrédito.
Los secundarios orbitan en torno a esa melancolía. Connie, la esposa altiva y pragmática; Thane, el hijo arrogante que encarna el éxito precoz; Josh, el hermano sospechoso de traición fraterna y conyugal. Todos aparecen filtrados por el recelo de Baum, que sospecha adulterios, conspiraciones, menosprecios. La paranoia se convierte en método narrativo. Si no hay pruebas de la infidelidad, peor para la evidencia: la sospecha basta.
El humor negro impregna cada escena. Baum guarda pastillas de Nexium, Xanax y Ativán en una caja de anticuario que antes servía para polvos de estornudar. Fantasea con añadir una cápsula de cianuro. Recurre a comparaciones macabras –una cena familiar se convierte en campo de sospechas, un atasco en Manhattan en metáfora del Apocalipsis–. Allen juega con esa frontera en la que la comedia deja un regusto de tragedia. Como si el chiste ya no sirviera para conjurar la muerte, sino para describirla con detalle.
Es cierto que Qué pasa con Baum no tiene la ambición de reinventar la novela. Se parece más a un divertimento prolongado, a un ensayo disfrazado de ficción, a una sesión de stand-up transcrita en 400 páginas. El mérito está en la voz: reconocible, insistente, cargada de referencias judías, culturales, literarias. Quien haya visto Annie Hall o Manhattan encontrará aquí la misma ironía, solo que más agria, más consciente del ocaso.
Allen ya no busca la complicidad del espectador en la butaca, sino la del lector que soporta la densidad de sus obsesiones
Resulta tentador leer el libro como un testamento. Allen ya no busca la complicidad del espectador en la butaca, sino la del lector que soporta la densidad de sus obsesiones. No hay reconciliación, apenas una constatación: la vida es absurda, el arte no redime, la memoria se contamina de reproches. Y sin embargo, seguimos leyendo. Como quien escucha a un neurótico porque en sus manías reconoce las propias.
En el fondo, lo que pasa con Baum es lo que pasa con Woody Allen. La imposibilidad de callar. El empeño en ordenar un caos que no se deja domar. La convicción de que solo a través de la ficción puede transmitirse la insoportable comicidad de la vida. La novela se disfruta si se acepta esa premisa: que no hay trama, que no hay redención, que todo es un largo monólogo contra la nada.
Quizás Allen no ha escrito una gran novela. Pero ha escrito un gran autorretrato. Y, como ocurre con los espejos deformantes, la caricatura ilumina más que la imagen nítida. Lo que queda es la voz. Una voz quejosa, brillante, derrotada, que vuelve a recordarnos que el humor es la forma más seria de desesperación.




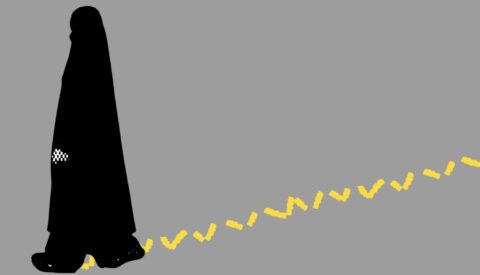






COMENTARIOS