La sostenibilidad, un concepto inagotable en su necesidad
En momentos cuando la existencia de valores parece más necesaria que nunca, debemos recordar que educar en valores pasa por enseñar a pensar sobre nuestras elecciones.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025
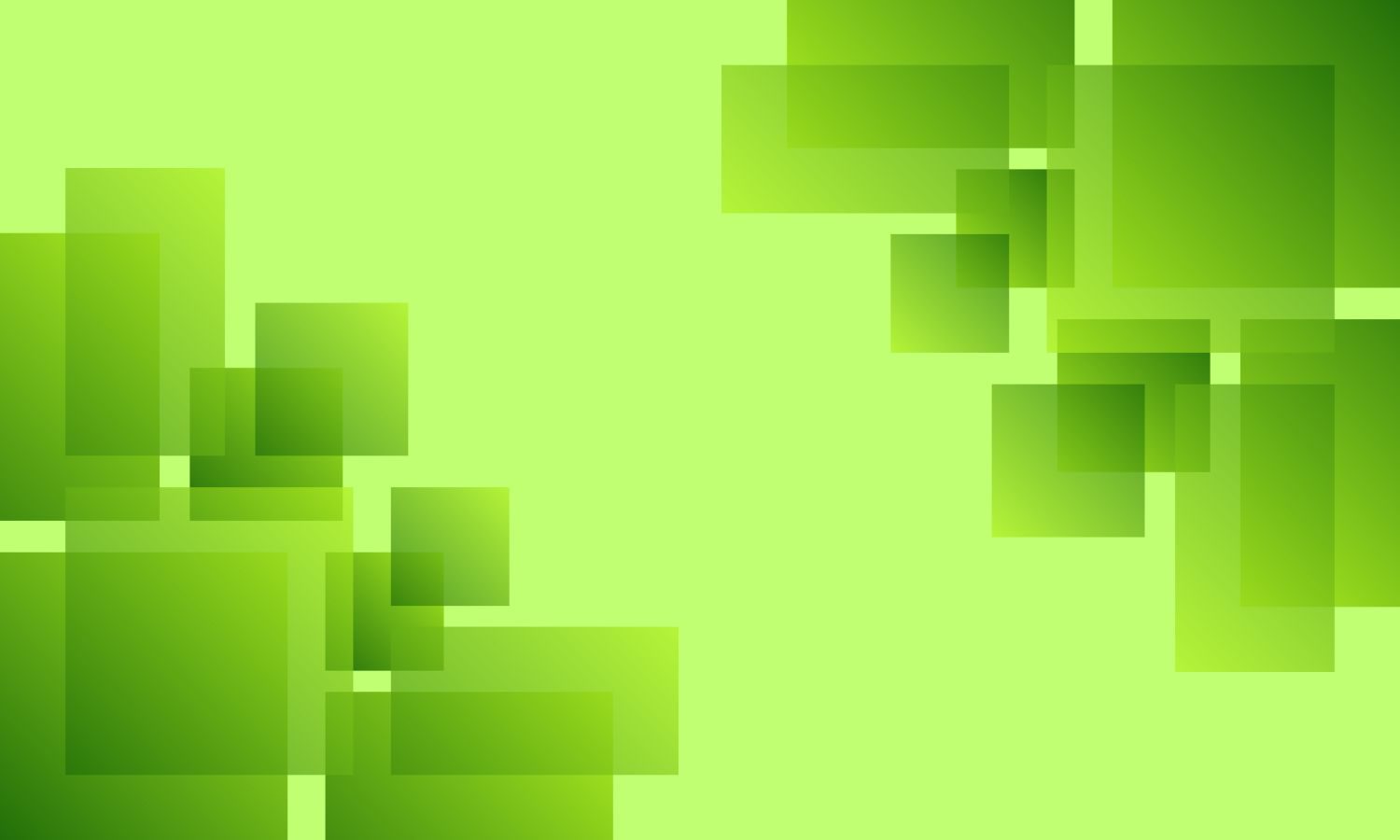
Artículo
Cuando la existencia de valores parece más necesaria que nunca, debemos recordar que educar en valores pasa por enseñar a pensar sobre nuestras elecciones. Si somos libres para elegir, somos responsables de elegir bien y, según la ética, eso implica «reflexionar, anticipar consecuencias y considerar a los demás», el acto previo que caracteriza el concepto de sostenibilidad.
Corren tiempos difíciles para el concepto de sostenibilidad, y eso es síntoma de que no lo estamos haciendo demasiado bien, al tratar este nada menos que de «la relación entre los sistemas humano y ecológico que permite mejorar y desarrollar la calidad de vida, manteniendo, al mismo tiempo, la estructura, las funciones y la diversidad de los sistemas que sustentan la vida» (WCED, 1988).
La sostenibilidad es hoy más necesaria que nunca, pero menos de lo que buscaremos mañana, eso por seguro. Es un concepto que surge en tiempos de crisis y escasez, y así ha resultado a lo largo de la humanidad; sin embargo, el contexto ha cambiado mucho en los últimos setenta años. A fuerza de contaminaciones y agotamientos generalizados se ha aprendido la necesidad de la sostenibilidad, pero también la relación entre los tres pilares que la conforman: la conservación ambiental, el desarrollo económico y la justicia social, donde solo el corto plazo soporta el abandono de cualquiera de ellos.
En los tiempos actuales, la sostenibilidad no solo se busca en esos momentos particulares de crisis ante la falta de recursos, sino que se ha convertido en algo consustancial al desarrollo de una sociedad que demanda hoy más de lo que le correspondería. Como diría Bergson, «podría parecer paradójico, pero son los dilemas de la prosperidad, más que los de la pobreza, los que nos amenazan».
Esta nueva realidad reconfigura la óptica con que contemplar las amenazas por llegar. El hombre, dentro del dominio figurado que ejerce sobre la naturaleza, debe ser consciente de que, sin ella, pierde parte de su identidad; su conservación es responsabilidad humana. Pero tampoco la naturaleza sin el hombre cuenta, al menos para nosotros, por lo que este equilibrio, pese a buscar la preservación natural en su debilidad, debería compensar su empleo con beneficios actuales y a futuro de la sociedad.
Desde el símil económico, aquello que el hombre modifica debería compensarse con la transferencia de capital natural en capital humano; convertir el consumo de recursos no renovables en conocimiento o experiencia de tal manera que las siguientes generaciones partan desde «hombros de gigantes». La acumulación de capital humano mediante la persecución de la ciencia es un deber colectivo.
La acumulación de capital humano mediante la persecución de la ciencia es un deber colectivo
Esta deuda con nuestros herederos es meramente moral, ya que no les debemos nada establecido más allá de tratar de evitar «comprometer la satisfacción de sus necesidades de desarrollo». Esto trae a debate la pregunta de ¿qué es lo que debe ser sostenible para su desarrollo? Como sociedad no deberíamos evitar consumir recursos como los minerales, que adquieren valor no por existir, sino por su utilidad en aplicaciones que habitualmente responden a necesidades de una época; la tecnología del momento es flor de un día. Atesorar cierto mineral para un empleo futuro carece de sentido siempre que, a cambio, la sociedad reciba en su legado un capital de conocimiento y progreso que le sirva para satisfacer sus necesidades. Es un pensamiento utilitarista, pero que puede responder a las exigencias de la ética.
Es la tecnología que acompaña al progreso la que permitirá retrasar el imparable avance de una entropía que nos otorga fecha de caducidad, mejorando un crecimiento transformado que permita a nuestro desarrollo coexistir con el del medioambiente.
La aceptación social en el uso de la sostenibilidad
Hasta la reciente crisis de seguridad energética, pareciera que la sostenibilidad gozaría de una buena libertad, tal como necesita un planeta limitado y con modelos productivos que buscan mejorar la calidad de vida de un cada vez mayor número de personas que cada día piden más.
El omnipresente uso de la palabra sostenibilidad, como en todo término de influencia y éxito repentino, llega a alcanzar un cierto nivel de hartazgo en nuestra sociedad. No todo se debe señalar como sostenible cuando no resulte material y, aunque la regulación financiera va poniendo coto al abuso del término en sus inversiones, poco impide su empleo engañoso o desmedido en otros campos.
Si bien este ha sido uno de los motivos que ha traído el cambio de tendencia a la inversión sostenible, el mejor termómetro del reconocimiento social de la sostenibilidad como algo ineludible, otras razones se suman a esta. Las amenazas del todo o nada, la falta de explicación en sus limitaciones o de reconocimiento de sus compensaciones, y el asegurar continuidad en unos elevados resultados hacen más visible la necesidad de una mayor transparencia, pero también de una mayor selectividad en sus objetivos.
El temor a que el riesgo de no ser sostenible afecte a los resultados del inversor es muestra de su realidad; apostamos nuestro dinero en aquello en lo que confiamos. Pero no creamos que el inversor sostenible invierte siempre con la mano en el corazón, aunque los haya. La integración de la sostenibilidad en las decisiones de inversión aprovecha la reducción del riesgo que supone la atención a los llamados parámetros ASG, pero limitando el universo invertible. De ahí que este tipo de inversión haya sufrido en estos tiempos un récord de salidas de capital, no por el descreimiento hacia la necesidad de la sostenibilidad o su potencial rentabilidad en el largo plazo, sino por otros motivos coyunturales como la subida del precio del dinero, la recuperación del interés por los combustibles fósiles en su ‘seguridad’ energética, y el crecimiento de las empresas de defensa, no muy bien vistas inicialmente por la inversión sostenible. Todo esto convierte a otros sectores menos sostenibles en más atractivos relativamente, aunque sea en el corto plazo.
Como ocurrió en su momento con el pensamiento de Adam Smith, la sostenibilidad se ha dirigido en sus comienzos a «una audiencia dispuesta a recibir su mensaje». Sin embargo, igual que ha resultado un éxito la comunicación de los riesgos del cambio climático, el traslado de la información sobre el sufrimiento que supondría la transición en muchos de sus ámbitos no ha sido tan extendido. El establecimiento de prioridades exige seleccionar una opción frente a otra y aceptar ciertos perjuicios, por lo que debe comprenderse la intensidad de la compensación, o ‘trade-off’ en su término anglosajón; que menos que un análisis coste-beneficio objetivo y huir de juicios de valor. Nada hay peor que el seguimiento de estereotipos sin fundamento a la hora de consolidar el progreso de la sostenibilidad en la sociedad.
Acallemos las voces ignorantes que claman contra la sostenibilidad, antítesis del decrecimiento y génesis de la eficiencia y el buen hacer, pero reconozcámosles el abuso en el empleo del término, nunca por su innecesaridad. La sostenibilidad nos hace más selectivos, mejorando dónde emplear mejor unos recursos limitados. Permite un marco coherente donde reflejar la exigencia de equilibrio en los aspectos ambiental, social y económico en nuestro desarrollo; valora nuestros actos, pero también nos da la certeza de que bajo su paraguas los sacrificios o compensaciones serán bien justificados por la ciencia, así como por la moral.
Luis de la Torre de Palacios es director Cátedra Robeco-UPM en Sostenibilidad y Recursos Primarios.


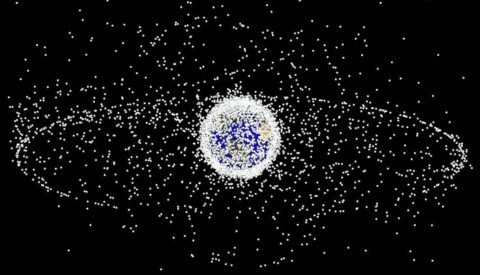
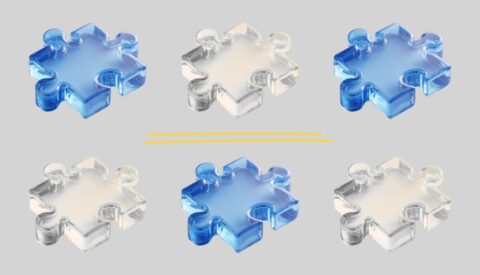






COMENTARIOS