El ojo en la cultura occidental
Así como la vista se ha consagrado en una jerarquía superior a los demás sentidos, los ojos se han percibido como órganos privilegiados en la cultura de Occidente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de «la mirada»?
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Pensar en términos de la mirada es llenar de sentidos una actividad cotidiana: ver. La vista es un sentido que se extrapola al mundo, nos pone en relación con un otro: miramos y somos mirados. A su vez, nos relacionamos con el espacio a través de la mirada: miramos el territorio que circundamos y nos desplazamos por él (y lejos de él). La mirada nos remite al movimiento. A través de ella deseamos y somos deseados: cuerpos, objetos y apetitos pasan por la mirada. La comida entra por los ojos, decimos. La necesidad de consumo, también. Miramos y enunciamos a través de la palabra y de la escritura. La mirada es la ventana del alma, decimos también. Accedemos al interior –nuestro y de los demás– por medio del acto de mirar.
El ojo, por su parte, remite a su dimensión material. Es la encarnación de la mirada. En relación con los otros sentidos, la vista se consagra en una jerarquía superior mientras que el ojo se percibe como uno de los órganos privilegiados de la cultura occidental. Donde se pone el ojo se pone la bala, se dice. Y hay balas materiales y balas metafóricas. Están las balas de goma que disparan los Estados a los ojos en los contextos de movilización social. Como, por ejemplo, los 220 traumas oculares en el estallido social de Chile en octubre de 2019, según las cifras entregadas por el INDH en 2023, sobre los que Lina Meruane escribe: «Nos estaban matando los ojos / Nuestros ojos que eran nuestro poder». El poder que ostenta la visión obliga a responder pues «ver implica responsabilizarse por lo visto». Escribir es una forma de responsabilizarse por lo visto, ver no nos deja indemnes.
En las representaciones de culturas como la helénica, la mesopotámica y la china, como afirma Juan Eduardo Cirlot, los ojos asumieron un rol fundamental como «portadores de esa maravilla que es la vida». Específicamente, en la cultura helénica, la vista fue percibida como «el más noble de los sentidos» y una ventana de acceso a la sabiduría.
Sin embargo, su preponderancia también radica en ámbitos más cotidianos como el lenguaje. Por medio de metáforas establecemos un juego de espejo entre percepción y lenguaje. ¿En qué medida se imbrican el lenguaje y la visión? Meruane dice que en la cotidianeidad visual, el lenguaje suele estar cargada de metáforas que responden al poder: «Si ver es saber (sa-ver o savoir en francés), si comprender igualmente implica ver en unas lenguas e insight en inglés, si todos esos verbos apuntan al poder». Entonces, hablamos de mirada y conocimiento, ver y poder.
En la cultura helénica, la vista era «el más noble de los sentidos», una ventana para acceder a la sabiduría
Para Remedios Zafra, la visión ha construido su soberanía a partir de una equivalencia con la ciencia, «como principales veladores para la construcción de mundo e interpretación de la realidad; así como para establecer jerarquías respecto a lo que no podía o no debía ser visto, a lo ensombrecido y lo políticamente subordinado». Esta relación entre visión y poder, visión y conocimiento, es la base del concepto ocularcentrismo. Este se refiere a la supremacía del ojo, en términos fisiológicos, y de la mirada, en términos de su capacidad de abstracción, en la cultura occidental. Y esta supremacía se manifiesta en ámbitos como el cultural, el social, el lingüístico y el artístico.
Ahora, ¿qué alcance contingente y colectivo podemos hacer? En su ensayo Ojos y capital, Zafra hace alusión a los dos elementos del título del libro como «monedas de cambio cada vez más igualadas, que ambos nos hablan de nuevos sistemas de valor, poder e identidad en un mundo excedentario en lo visual y siempre conectado». La propuesta de la autora está en encarnarse, insistir en «un soy que se resiste a igualarse a «1.002 registros, 320 visitas, 400 seguidores»». Ante una sociedad excedentaria en sus exigencias visuales, Zafra apuesta por otras formas de mirar: intencionar una mirada crítica y artística.
Por su parte, la fotógrafa Paz Errázuriz y el biólogo Jorge Díaz realizaron una investigación transdisciplinar entre la biología, la fotografía, el ensayo y la curaduría de arte para pensar acerca de la ceguera, sus significados contemporáneos, sus particularidades materiales, pero también las metafóricas (ojos que no ven...). Así, proponen una serie de miradas que buscan combatir, discutir o, al menos, dudar de las concepciones hegemónicas. Una de ellas es la mirada inclinada: situarla y desplazarse por la ciudad como un acto; implica anclarse a una coyuntura –un territorio–, constituirse y develarse políticamente, iluminar las zonas nubladas del álbum nacional, traspasar fronteras genéricas y, asimismo, reconocer las contradicciones. Pues, como afirman los autores chilenos, «no son solo necesarios los ojos para ver».
La mirada, entonces, es una toma de posición ante el mundo. Es asumir una postura y construirla cotidianamente, lingüísticamente, discursivamente, y, por supuesto, literariamente; con todos sus desvíos, desenfoques y borroneamientos.



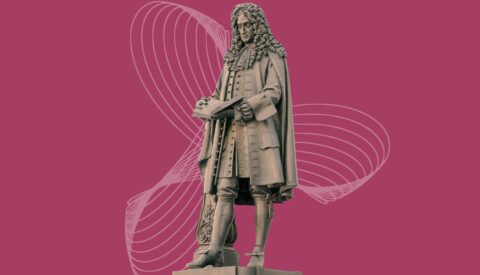







COMENTARIOS