La mueca autoritaria
El autoritarismo contemporáneo no comparece solo como ideología explícita, sino como una disposición emocional compartida: un clima afectivo que vuelve tolerable —e incluso justificable— la crueldad.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2026
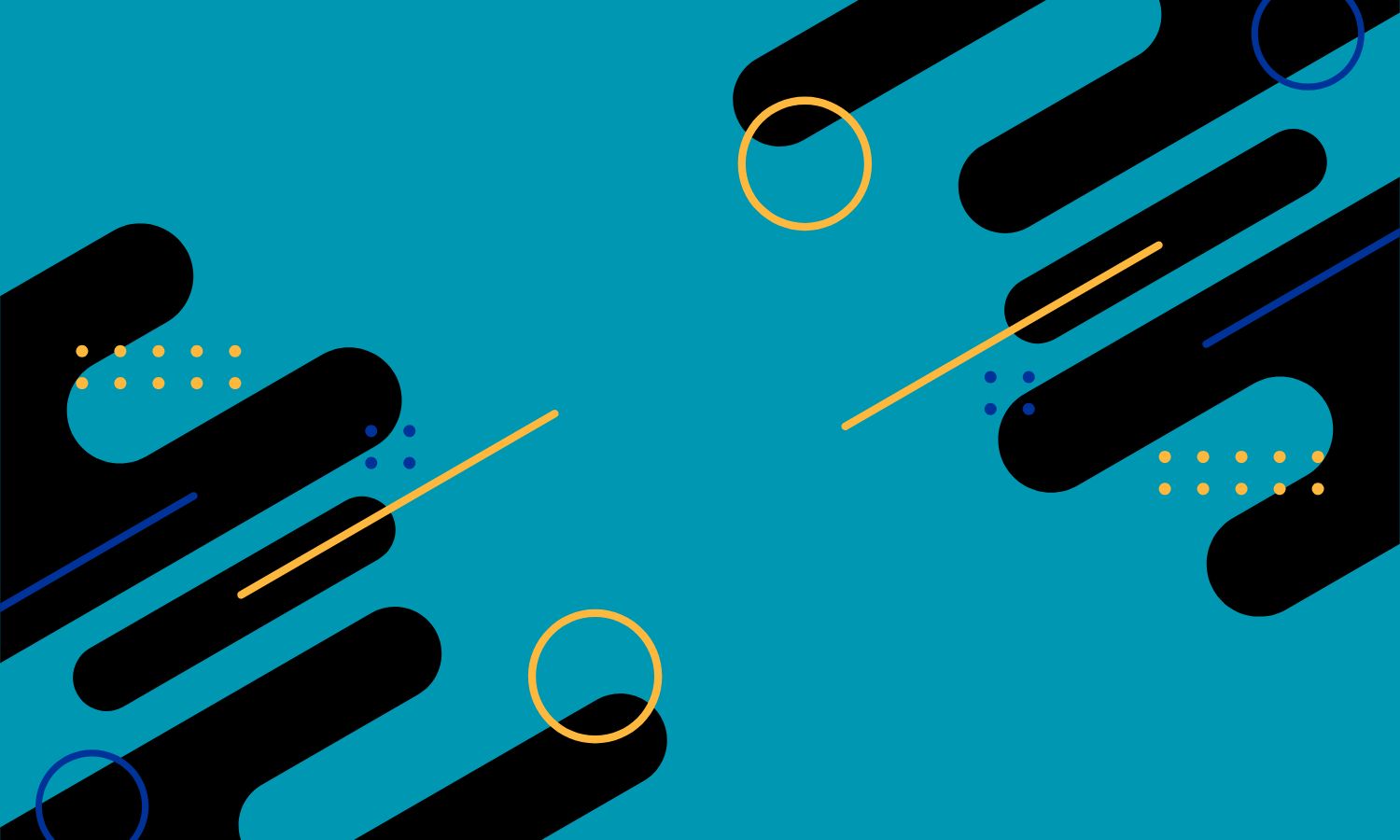
Artículo
«Ahora hay alguien muerto. Hace calor. Y aún no es agosto.
Yo lo vi caer. Fui yo quien lo hizo».
Diez disparos fueron realizados en menos de cinco segundos. Este texto nace de ese dato brutal y de lo que vino después: no solo un asesinato, sino el entramado de reacciones que lo siguieron. El 24 de enero de 2026, en Minneapolis, Alex Jeffrey Pretti fue asesinado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el desenlace letal de un procedimiento presentado como rutinario, legítimo, incluso administrativo.
Junto a la condena inequívoca de los hechos, resultó imposible no advertir el paisaje afectivo que se desplegó en el espacio mediático: justificaciones inmediatas, ironías, celebraciones apenas veladas, apelaciones al «orden» y a la «ley» que despojaban a la víctima de toda singularidad y reducían su muerte a una advertencia ejemplar. En ese coro, la crueldad no aparece como exceso ni como desviación, sino como conclusión lógica. Es en ese registro —en la economía emocional que acompaña la violencia, la vuelve comunicable y la normaliza— donde este ensayo encuentra su propósito: inscribir estos hechos en una historia más amplia de autoritarismo contemporáneo y de las formas afectivas que lo sostienen.
El relato que Eudora Welty (1909–2001) escribió tras el asesinato de Medgar Evers en 1963 trasciende el mero testimonio del sur estadounidense bajo la segregación racial. Se trata, más bien, de la exploración de una forma de conciencia que vuelve a manifestarse en nuestro presente, ordenando el mundo social y estructurando la política, ya no de forma localizada, sino global. La mueca autoritaria y su crueldad se imponen por doquier.
Welty no retrata al asesino como un fanático ni como una figura excepcional devorada por el odio, sino como una subjetividad común: irritable, ensimismada, instalada con firmeza en la certeza de su propia normalidad. La violencia no estalla como desborde ni como ruptura, sino que opera como un reajuste casi doméstico del mundo. El crimen no produce culpa sino alivio, la sensación íntima de que algo —un orden tácito, una falta nunca interrogada— acaba de ser restaurado.
Ahí reside la inquietud perdurable del texto: no en la brutalidad del acto criminal, sino en la economía afectiva que lo hace concebible. La voz que Welty construye no vocifera ni se ampara en grandes justificaciones ideológicas; registra, más bien, una constelación de incomodidades menores, irritaciones difusas y agravios en apariencia triviales. El asesinato no irrumpe como estallido, sino como gestión: una solución operativa frente a una «presencia» experimentada como excesiva, definida por la racialización del otro.
La violencia no estalla como desborde ni como ruptura, sino que opera como un reajuste casi doméstico del mundo
Sesenta años después, esa voz no ha desaparecido; se ha transformado. Hoy habla en el lenguaje técnico de la gestión migratoria, en la retórica aparentemente aséptica de la «seguridad» y el «orden», en la ironía digital —memes, emojis— que acompaña el sufrimiento ajeno, en la mueca, más que sonrisa, que escolta la noticia de una vida interrumpida. No es un fenómeno exclusivamente estadounidense. En Europa, esta psicología se ha vuelto familiar. El autoritarismo contemporáneo no comparece solo como ideología explícita, sino como una disposición emocional compartida: un clima afectivo que vuelve tolerable —e incluso justificable— la crueldad.
La crueldad como procedimiento
La violencia autoritaria rara vez comienza con odio explícito. Comienza con una operación más discreta: la traducción de personas en categorías, de decisiones morales en protocolos, de vidas en expedientes. La psicología social lleva décadas analizando este tránsito.
Buena parte de lo que sabemos sobre la crueldad institucional procede de una serie de experimentos hoy tan célebres como problemáticos, imposibles de reproducir bajo los estándares éticos contemporáneos, pero todavía fundamentales para comprender el fenómeno. En Obedience to Authority (1961–1963), Stanley Milgram mostró hasta qué punto individuos ordinarios podían infligir daño extremo cuando actuaban bajo una autoridad percibida como legítima. En el Stanford Prison Experiment (1971), Philip Zimbardo evidenció cómo los entornos institucionales y los roles asignados generan conductas crueles sin necesidad de pulsiones sádicas previas. Albert Bandura, desde una perspectiva cognitiva más amplia, conceptualizó estos procesos como desconexión moral, un marco desarrollado desde finales de los años setenta y sistematizado en Moral Disengagement (2016): el conjunto de mecanismos mentales que permiten causar daño sin reconocerse como agente moral del mismo.
Aunque los diseños experimentales de Milgram y Zimbardo han sido ampliamente criticados, y hoy serían éticamente inadmisibles, las conductas que describieron no dependen de aquellos protocolos. Se reproducen de manera constante en contextos burocráticos, políticos y digitales, allí donde la responsabilidad se diluye, la autoridad se naturaliza y la humanidad del otro se vuelve abstracta.
Welty anticipa esta literatura con una lucidez inquietante. Autora central de la narrativa estadounidense del siglo XX, profundamente atenta a las texturas morales de la vida cotidiana, Welty no respondió al asesinato de Evers con alegato ni denuncia explícita, sino con una exploración radical de la conciencia del perpetrador. Su narrador no razona en términos éticos ni ideológicos, sino funcionales: el calor sofocante, la irritación, la molestia ante una presencia sentida como intrusiva. La víctima nunca comparece como sujeto pleno; es reducida a un estorbo. Ese desplazamiento —de persona a obstáculo— marca el punto de inflexión decisivo: una vez erosionada la empatía, la violencia puede presentarse no como transgresión, sino como restauración del orden.
Hoy ese lenguaje resulta inquietantemente familiar: control fronterizo, eficiencia administrativa, seguridad ciudadana. La crueldad se vuelve técnica. Y lo técnico, aparentemente, neutral.
Autoritarismo: una economía emocional
El autoritarismo no se sostiene solo mediante coerción institucional. Necesita una atmósfera afectiva que tolere —y en ocasiones celebre— el daño. Ya en 1950, Theodor Adorno y su equipo describieron lo que denominaron la personalidad autoritaria: rigidez moral, sumisión a la autoridad, agresión legitimada contra los «desviados», obsesión por el orden, desprecio por la debilidad.
Una vez erosionada la empatía, la violencia puede presentarse no como transgresión, sino como restauración del orden
Aunque el andamiaje psicoanalítico original ha sido revisado, la intuición central sigue confirmándose. Investigaciones posteriores, especialmente las de Bob Altemeyer sobre el autoritarismo de derechas, muestran que ciertas disposiciones psicológicas —sumisión, agresión sancionada y convencionalismo— predicen de forma consistente el apoyo a políticas punitivas y antidemocráticas.
Este marco ayuda a comprender uno de los fenómenos más inquietantes del presente: la transformación afectiva del sufrimiento ajeno. Estudios sobre deshumanización indican que, cuando el dolor del «otro» se presenta como amenaza o como castigo merecido, la empatía no solo se reduce: puede invertirse. El daño se experimenta como satisfacción. De ahí la burla, el meme, el emoji.
No se trata de una sonrisa abierta, sino de una mueca: un gesto tenso, defensivo, que expresa control más que alegría. Una señal de que el marco moral se ha desplazado.
Resentimiento, pérdida y restauración imaginada
En España y en otros países europeos, esta disposición afectiva se articula a través de narrativas de agravio. No siempre vinculadas a la precariedad material, sino a la percepción de pérdida simbólica: estatus, centralidad cultural, jerarquías de género o identidad nacional.
El sociólogo Michael Kimmel denomina a este fenómeno derecho agraviado: la convicción de que algo prometido ha sido usurpado. La investigación sobre privación relativa confirma que la radicalización política no se activa tanto por la miseria absoluta como por la frustración de expectativas de dominación.
Arlie Russell Hochschild describió esta estructura emocional como una «historia profunda»: la sensación de esperar pacientemente el turno mientras otros —migrantes, minorías, mujeres— avanzan con ayuda institucional. El resultado es una política del resentimiento que desplaza la ira desde los sistemas hacia los cuerpos.
Karen Stenner ha mostrado que el autoritarismo se activa especialmente bajo amenaza normativa: cuando cambian los valores compartidos, las identidades y las reglas de pertenencia. La diversidad y el pluralismo no producen autoritarismo por sí mismos, pero sí lo desencadenan en quienes poseen predisposiciones latentes. De ahí la eficacia de los discursos de «restauración»: del orden, de la nación, de la masculinidad. La crueldad aparece como remedio.
Europa y la pedagogía de la dureza
De Hungría a Italia, de Francia a Alemania, la extrema derecha europea comparte algo más que programas electorales o alianzas coyunturales: comparte un régimen emocional. No se trata solo de ideas, sino de afectos políticamente organizados. Umberto Eco lo advirtió tempranamente en su célebre ensayo sobre el Ur-Fascismo, entendido no como un fenómeno histórico cerrado, sino como una constelación de disposiciones culturales siempre disponibles.
Eco identificó una serie de rasgos persistentes: el culto acrítico a la tradición —no como herencia viva, sino como dogma—; el rechazo de la diferencia percibida como amenaza; la construcción de enemigos internos y externos mediante narrativas conspirativas; el desprecio por los débiles, asociados a la decadencia moral; el machismo como ideal antropológico; y el empobrecimiento deliberado del lenguaje, necesario para impedir el pensamiento complejo. El Ur-Fascismo no necesita coherencia doctrinal: se alimenta de contradicciones, simplificaciones y consignas emocionales que sustituyen al razonamiento.
El pasado mítico se reactualiza como promesa de restauración
Jason Stanley ha actualizado este diagnóstico mostrando cómo esas mismas técnicas operan hoy en democracias formales. El pasado mítico se reactualiza como promesa de restauración; el antiintelectualismo se presenta como sentido común; la irrealidad informativa se normaliza mediante la saturación de falsedades; el grupo dominante se autoconstruye como víctima; y la ley se aplica de manera selectiva, castigando a unos y exonerando a otros. Nada de esto es accidental. Es una tecnología política orientada a erosionar los límites morales de lo aceptable. En otras palabras: a construir permiso.
La historiadora Ruth Ben-Ghiat ha documentado cómo los liderazgos autoritarios contemporáneos refuerzan este proceso a través de una estética masculina de la dureza. La compasión es presentada como debilidad; la fuerza, como virtud; la vulnerabilidad, como motivo de burla. No es solo una cuestión de estilo personal o retórica agresiva. Es una pedagogía emocional que enseña a sentir antes que a pensar. La crueldad deja de ser un exceso y se convierte en una señal de pertenencia, una prueba de lealtad al grupo.
En la era digital, esta pedagogía se vuelve más eficaz al adoptar un tono irónico. Memes, bromas, provocaciones constantes. La violencia simbólica —y a veces material— se disfraza de humor. Quien protesta «no entiende la broma», carece de sentido del humor o es acusado de censura. Así, lo inaceptable se normaliza sin asumir responsabilidad explícita. El cinismo funciona como escudo moral. Y la dureza, una vez más, se enseña.
La banalidad —y la cercanía— del mal
Hannah Arendt advirtió célebremente que el mal extremo no siempre se presenta bajo la forma del odio consciente o la monstruosidad excepcional. En Eichmann en Jerusalén lo describió como un fenómeno inquietantemente ordinario: una práctica administrativa hecha de rutinas, lenguaje técnico y obediencia diligente. La banalidad del mal no reside en la ausencia de consecuencias, sino en la ausencia de pensamiento. En la incapacidad —o renuncia— a imaginar la perspectiva del otro, a ejercer el juicio moral cuando la norma ya está dada.
Arendt no exculpaba a Eichmann; lo situaba. Mostraba cómo el daño puede producirse sin sadismo, sin ideología elaborada, incluso sin convicción profunda. Basta con aceptar el marco, repetir el vocabulario, cumplir el procedimiento. El mal, así entendido, no requiere sujetos demoníacos, sino sujetos funcionales: personas que sustituyen el juicio por la regla y la responsabilidad por la cadena de mando.
Welty va más allá al introducirnos en la voz que habita ese vacío. No la del fanático exaltado, sino la del agente fatigado, irritado, convencido de su propia razonabilidad. Una voz que no se percibe como cruel, sino como pragmática; no como violenta, sino como obligada a «decir las cosas como son». En esa voz, el daño aparece siempre justificado: por el hartazgo, por la urgencia, por la supuesta ingenuidad de los otros.
No hace falta odiar para dañar: basta con dejar de pensar y aprender a no sentir
Ahí reside el verdadero peligro del nuevo autoritarismo: no en la figura excepcional del verdugo, sino en la normalización cotidiana del daño. Cuando la aplicación mecánica sustituye al juicio. Cuando la mueca irónica reemplaza a la compasión. Cuando la proximidad del mal —su tono familiar, su lenguaje reconocible— lo vuelve tolerable. No hace falta odiar para dañar: basta con dejar de pensar y aprender a no sentir.
Interrumpir la mueca
El autoritarismo no comienza con campos ni con golpes de Estado. Comienza con reflejos emocionales: aprender qué dolor importa y cuál no. Paul Bloom ha mostrado que la empatía es selectiva y moldeable. Puede cultivarse —o erosionarse.
Una sociedad democrática no se mide solo por sus leyes, sino por sus reacciones. Cuando el sufrimiento ajeno provoca indiferencia, burla o satisfacción, algo esencial se ha debilitado. Susan Neiman llama a esto pérdida de claridad moral: la incapacidad de distinguir entre autoridad y abuso, entre orden y opresión.
La literatura, como la de Welty, cumple aquí una función insustituible. No consuela ni absuelve. Obliga a escuchar la voz que preferiríamos negar. No para excusarla, sino para reconocerla cuando emerge —en la política, en las instituciones, en nosotros mismos.
La pregunta final no es solo de dónde viene la voz, sino si estamos dispuestos a interrumpirla. Antes de que la crueldad vuelva a parecer razonable. Antes de que la mueca autoritaria se convierta, una vez más, en el gesto dominante del mundo que viene.




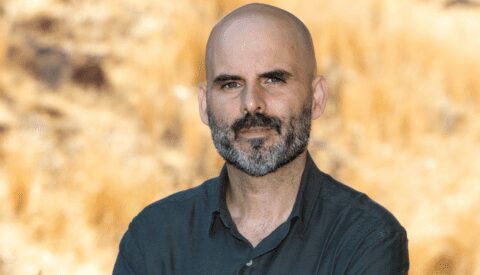



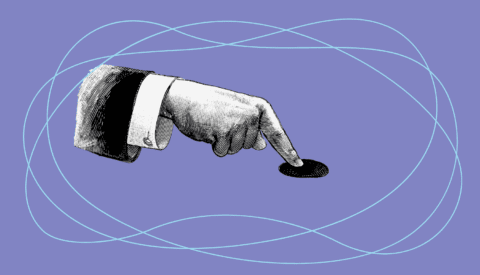

COMENTARIOS