Javier Serena
«Nos hemos educado en cultivar expectativas sobre nuestras vidas»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Decía Anne Dufourmantelle que «eso que se pone de sí mismo en el otro es infinitamente más vasto de lo que creemos confiarle». ‘Apuntes para una despedida’ (Almadía, 2025), del escritor Javier Serena (Pamplona, 1982), es la historia de un amor que no fue, o al menos no del todo, es sobre todo la historia de un vínculo en medio de la precariedad y la falta, un desdoblamiento donde el otro se alza como depositario de las expectativas propias. En su última novela, Serena, quien además es el director de la revista ‘Cuadernos Hispanoamericanos’, va narrando, desde la intimidad en una gran ciudad, las escenas que llevan a que un vínculo, ya de por sí frágil, se rompa.
En el libro, la soledad, la carencia, en el vínculo, en el trabajo, en la familia, lo atraviesa todo. Y se genera un juego de espejos en el que, por la simetría en las experiencias vitales, el otro aparece como un doble. Quieren que el otro consiga sus metas pero solamente porque cada uno quiere conseguir las suyas y creen que el otro puede aportar a ello. Una lógica extractivista basada en qué se puede sacar de la relación.
Son dos personajes que están muy volcados en sí mismos en vez de estar volcados en lo que podría ser la pareja. Me parecía interesante ver todas las precariedades –a pesar de que esa palabra suele asociarse a lo económico– que hacen que dos personas, en cierto momento, se necesiten de esa manera que dices tú, un poco interesada. Creo que es una mezquindad amable lo de estos personajes [risas] porque no dejan de ser entrañables en su terquedad en sus propias aspiraciones. Me parece que es una novela representativa de un tipo de vínculo que se está dando hoy en la vida de las grandes ciudades. Dos personas que, por todas las expectativas que tienen puestas en sí mismas –algo que en las últimas generaciones la gente tiene muy presente como motor personal: qué soy, qué voy a llegar a ser—, pues se les dificulta establecer un vínculo. Porque ven al otro como un apoyo con el que intentar subir el peldaño que están atravesando. Y hablas de las carencias… Es verdad que entre los dos personajes hay una diferencia, que probablemente es lo que sujeta el libro: la falta de cualquier suelo de apoyo en Maite, que tiene un desamparo familiar completo, una disputa económica muy grande, una precariedad mayor. Probablemente, en esa lógica extractivista que decías, lo que los diferencia es que él puede llegar a aprender de ella y ella no, porque está en una situación de dificultad extrema.
También porque es el narrador estamos más cerca de su flujo mental, pero se da algo solipsista –y muy representativo de las relaciones de hoy–: ni siquiera cuando están juntos se da un encuentro completo porque el personaje está siempre metido en su cabeza.
Sí, tenía una pequeña neurosis [risas]. Yo creo que sí se percibe que los pensamientos de él son recíprocos en ella. Que no hay una desigualdad en el afecto, no es que ella esté volcada en él y él esté simplemente diciendo «bueno, estoy de paso». El narrador no quiere mostrarse por completo, aunque sea un flujo de conciencia. Aunque sea muy intimista la novela, no dejan de ser personajes ligeramente elusivos, y ves el baile entre los dos, cómo se juntan y no se juntan, cómo se van a acabar separando de una manera un poco violenta. Alguien dijo que la novela es generacional. Probablemente con 20 años la gente se enamora con una facilidad más grande, con el paso del tiempo es más difícil, y a eso hay que sumar que son dos personajes que están atravesando un momento de cierta desconfianza en sus proyectos personales y eso los hace más frágiles o más necesitados de apoyo. Y encuentran una persona que creen que les puede ayudar a salir de ese bache. Tiene mucho que ver con las expectativas. Nos hemos educado en cultivar muchas expectativas sobre nuestras vidas y hay un momento de la vida en que te das cuenta de que no van a darse, o no de la manera ideal que querías.
Además muestras dos lados del ámbito cultural: él, escritor; ella, actriz. Y se expone la precariedad del sector: puede que tengas mucho talento, como ella, pero simplemente la cosa no se da porque no existe una red de contactos o amiguismo.
Sí, totalmente. Lo que me gusta de ellos es que tienen una gran terquedad en sus proyectos o en sus sueños, pese a que la realidad esté dando evidencias continuas de que eso no se está dando. Es una novela que puede parecer un poco escéptica con la relación, y al mismo tiempo, sus dos personajes tienen, hasta el último momento, un resto de esperanza en que se dé algún proyecto. Son dos personajes que pueden ser un poco insoportables en su egoísmo y su frialdad y al mismo tiempo es entrañable ver cómo siguen brindando por que les vaya bien algún día.
«Hay una insatisfacción perpetua en el mundo cultural»
¿Era tu idea mostrar ese diagnóstico del mundo cultural? ¿De que mucha gente se queda esperando que llegue la «vida verdadera»? «Cuando triunfe, cuando venda más libros, cuando llegue la película, cuando gane ese premio»…
Es verdad que tiene esa parte de retrato del mundo de la cultura de los que están, en vez de en el centro triunfando, en los lados, intentando meterse. Cuando entras en el mundo cultural, ves cómo es en realidad. Publicas un libro, pero aunque lo publiques en Anagrama igual vas a una feria del libro y no hay nadie en el público. Es como una insatisfacción inagotable. Alguien que ha presentado ahora una película en Cannes, para la siguiente película tiene que pedir una subvención. Hay una insatisfacción perpetua en el mundo cultural. Y estos son dos personajes que además no están en el centro de sus propios mundos. Quizás en el mundo del arte se ve de una manera más extrema, pero si nos trasladáramos a otros ámbitos, a la gente le pasaría algo parecido, que ha concebido su vida de adolescente de una manera muy perfeccionada y va pasando el tiempo y esa idea no se da. Tienes que vivir lo que tienes delante e intentar creértelo.
Y parece que en ese mundo líquido la conexión más profunda, incluso la relación más sólida, es con la ciudad.
Yo decía siempre que la ciudad es el tercer personaje. El libro está vacío de terceros o cuartos personajes, de otras tramas. La ciudad, más allá de una cuestión ornamental, funciona como un espacio grande que se desdibuja como más solitario. Como una figura de Chirico, dos personas andando en la ciudad y donde se ven sus sombras. Las estaciones, el verano, la Navidad en la ciudad, tienen esa cosa de reloj que muestra que el tiempo va pasando. Se ve ese contraste que tienen las grandes ciudades de ser multitudinarias, muy estimulantes y muy solitarias. La ciudad hace no sé si de coro o de multitud que abarca los personajes y los aísla, y de algún modo los retrata y los perfila.
«Las grandes ciudades tienen el contraste de ser multitudinarias, muy estimulantes y muy solitarias»
Contribuye justamente a la atmósfera de la nouvelle vague, de ese retrato íntimo con una trama levísima que ahora los booktubers llaman «no plot just vibes».
Yo digo en broma que es la nouvelle vague madrileña, porque es un género muy afrancesado, que sucede siempre en ciudades europeas, un poco aburguesado. Incluso le tenía un poco de manía durante un tiempo, pero luego me ha ido gustando más en el cine y en la literatura. Es verdad que las ideas contemporáneas del mundo europeo se prestan a decir: ¿dónde están aquí los conflictos? Pues probablemente en la intimidad muchas veces. A mí me gustan las novelas sin trama. Si hay una trama leve, casi en la primera frase intento acabar con ella y decir: esto va a acabar así. Porque lo que me interesa es entender a los personajes.
Desde el título lo sabemos: son los apuntes de una despedida. Desde el comienzo está la inminencia del fin. Y también el narrador habla de «trámites» para despedirse, como una especie de burocracia sentimental.
La palabra apuntes era importante para mí para discutir que fuera una novela, aunque lo es. Me interesan las novelas que hoy, de algún modo, intentan no serlo. Es un libro que tiene un poco de diario, de crónica, de ficción, aunque es autorreferencial, y me gustaba una palabra que rompiera con la novela: apuntes, notas, lo que fuera. Y lo que has comentado: el trámite. El interés estaba en que el narrador lograra separarse de sí mismo como personaje y viera a dos figuras a las que analizar y diseccionar. El libro tenía que evitar cualquier tono conmiserativo, trágico, o caer en lo cursi, que es un peligro a la hora de hablar de la pareja.
«Cualquier creación artística pide cambio y novedad»
Aprovechando esto que dices de las novelas que van un poco a la contra, como director de Cuadernos Hispanoamericanos estás todo el tiempo en cercanía de este tipo de novedades editoriales. Literatura que era de los márgenes y ahora está yendo hacia el centro. Sin embargo, ¿crees que el mercado editorial igual sigue pesando del lado de la forma clásica, de que lo que vende todavía es la novela casi decimonónica?
Como es la literatura que me gusta, en la revista todo el rato hago referencias a los márgenes, a la periferia, a las ventajas de no escribir desde el centro. En mi caso, mira, estoy en una revista en Madrid, pero intento salir de esa novela canónica, que me parece un poco más caduca. La novela decimonónica, previsible, causal, a mí por lo menos me aburre un poco. Me interesan la experimentación y el riesgo. Esta novela, aunque no tenga un riesgo estridente, su intensidad estaba en romper la novela clásica, en fingir un diario, una crónica… En esas narrativas yo creo que hay novedad. Porque cualquier creación artística pide cambio y novedad. Eso lo decía Zambra: «¿Por qué hay que innovar? Pues porque un chiste cuando te lo cuentan por segunda vez te aburre y a la tercera, te molesta». Si no haces una pequeña distinción con tus padres literarios, vas a resultar aburrido, previsible, ya se ha contado. En la ruptura está buscar lo que tiene uno de genuino como escritor, como escritora. Coges la tradición para aprender, pero en vez de replicarla ves cómo puedes intervenirla. La búsqueda de algo propio exige salirse de una plantilla.





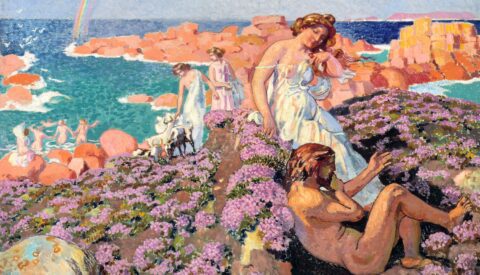


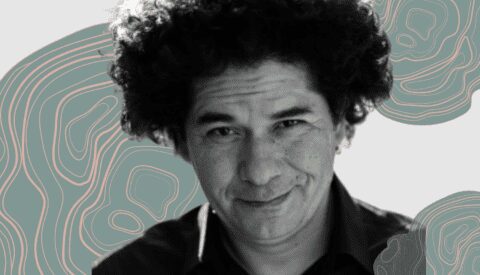


COMENTARIOS