Juan Pablo Villalobos
«Necesitamos una literatura que te deje incómodo, inquieto»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2024

Artículo
«El pasado anda atrás de nosotros, como los detectives, los cobradores, los ladrones». El título de la más reciente novela de Juan Pablo Villalobos (Lagos de Moreno, 1973) define la percepción de su protagonista (él mismo) sobre el regreso a su ciudad de origen: la extrañeza de volver, la imposibilidad de irse del todo. Hablamos con el autor mexicano en su taller en Barcelona sobre migración, la huida y el regreso, el humor y la violencia.
Este nuevo libro es el final de una trilogía de autoficción que empieza con No voy a pedirle a nadie que me crea (Premio Herralde 2016) y sigue con Peluquería y letras (Anagrama, 2022). ¿Se cierra el ciclo con esta novela? ¿No voy a pedirle a nadie que me crea sería la huida y El pasado anda atrás de nosotros, el regreso?
Efectivamente, serían como la novela de irse de México, la de establecerse en Barcelona y la de volver. En ese sentido tiene coherencia. Por qué digo que es una trilogía tiene que ver con algo que se dice explícitamente en un diálogo con la madre, que le dice: «Te repites, hijo». El mecanismo de la autoficción te puede llevar a cierta repetición, no de las tramas, o los temas, ni de que las novelas se parezcan, pero sí de la exploración que sucede a nivel de la escritura. En este caso me salgo de las novelas y hablo de mí, de lo que para mí significa escribir. En esas tres novelas uso mi nombre y mis circunstancias para imaginar paranoicamente qué es lo que podría pasar en caso de que las cosas salieran mal. Yo entiendo la escritura como un proceso de autoconocimiento, es decir, no escribo en principio para explicar el mundo o para explicar la realidad mexicana o de mi pueblo, sino que explico eso para entenderme a mí mismo y entender cómo miro el mundo. Entonces me parece que, aunque no esté agotado, porque creo que podría seguir escribiendo y de hecho lo único que he escrito después de terminar esa novela es un cuento de autoficción… dije que ya se había acabado y luego lo volví a hacer [risas].
Porque te repites…
Porque me repito [risas], y porque hay algo de placer en repetirse, ¿no? Cuando uno encuentra algo, un hallazgo a nivel del estilo, a nivel de la creación de ese personaje, hay cierto placer en llevarlo a diferentes lugares y explorar sus posibilidades. Pero, de momento, sí que me gustaría salir de allí y volver a explorar la escritura como un ejercicio de ficción más pura, donde –aunque claro que siempre hay algo autobiográfico en la escritura y siempre hay una proyección– no sea tan explícita, a partir de utilizar mi nombre y a mi familia.
«Siempre hay algo autobiográfico en la escritura»
Por cierto, ¿qué ha dicho tu familia? ¿Cómo es trabajar con personajes que, además de cercanos, pueden no verse representados?
En mi caso lo distinto es que yo ya había escrito tres novelas antes de empezar a utilizar de manera explícita a personajes reales, de mi familia. Y aunque esas tres novelas no eran de autoficción, la gente ya decía que esos personajes eran mi papá, mi tío, un primo. Ya existía eso y yo ya había peleado esa guerra de «no, no es cierto, no eres tú». Entonces, cuando empiezo a usar mi nombre ya había una cierta pedagogía previa. Ellos se dan cuenta de cómo funciona ese cruce de la ficción y lo autobiográfico, de que, aunque parto de la realidad, me voy alejando para que ese personaje funcione dentro de una novela. Ahí ellos descubren el mecanismo y aceptan entrar en el juego. Para mí, hay una cierta ética en la autoficción que tiene que ver con implicar a esas personas reales a las que tú estás representando en la ficción y pedirles permiso, porque si vas a usar sus nombres, o son claramente identificables, yo creo que hay una responsabilidad allí. Mis hermanos, mi familia, han sido muy generosos y lo han permitido. Aunque yo digo que yo no lo haría [risas].
Hay un poema de Mario Montalbetti que subraya una frase recurrente que nos dicen a los que vivimos fuera cuando volvemos a nuestro país de origen: «¿Hasta cuándo te quedas?». Creo que ahí está una de las pruebas más filosas del regreso: eres migrante en el lugar al que llegas y eres migrado en el lugar del que te fuiste. Hay un cierto desarraigo, como si quedaras en una especie de limbo.
Hay una inadecuación que es producto de la migración. En mi caso esa migración ha sido voluntaria. Creo que es importante distinguir las migraciones forzadas de las migraciones deseadas. Yo me quise ir de mi pueblo, yo he querido quedarme fuera de México y mantener esa distancia con retornos intermitentes, con cierta periodicidad y asiduidad, pero sabiendo que me voy de nuevo. Es muy distinto cuando hay una migración forzada por motivos políticos, económicos, familiares, y no tienes la posibilidad de volver. Ahí creo que hay un dolor, un sufrimiento, un desgarro. El desarraigo es como un desgarro, ¿no? Cuando la migración es deseada también existe, pero uno se lo ha buscado. Uno hizo tantas cosas por irse, trámites, etc., y no era consciente de lo que eso iba a significar en términos de identidad, de perder un lugar y no recuperarlo. Creo que en la migración deseada, aunque sea de manera inconsciente, uno ya sabe que no pertenece. Es una búsqueda, pero antes de buscar uno está huyendo. Y luego, evidentemente, lo que dices tú es lo más problemático, que uno nunca acaba de llegar. O sea, uno se va y el lugar al que llegas, así sea veinte años después, sigue habiendo momentos en los que sigues sintiendo que no es plenamente tu lugar. Y el que dejaste atrás tampoco es tu lugar; ya no solo tú sientes la extrañeza de las transformaciones que ha sufrido ese escenario a lo largo de los años, sino que además los otros, cuando vuelves, ya también te están echando. También pareciera que ahora con la tecnología no estás tan lejos, que esa distancia se ha acortado. Toda la información sobre lo que está pasando con la crisis de seguridad en Lagos de Moreno me llega cotidianamente por WhatsApp, casi en tiempo real, «no vayas al centro», «cuidado que cerraron tal calle». Es como estar allí fantasmalmente. Y hay una cierta impotencia también cuando ves que tus padres están asustados, y tú estás acá y no puedes hacer nada.
«Hay otra manera de reír: desde afuera de la normatividad»
Al protagonista de El pasado anda atrás de nosotros le reclaman que, como se fue, no sabe cómo son las cosas ahora. Como si se perdiera el derecho de opinar o de contar esa realidad porque ya no vives ahí.
Eso está en el origen de por qué empecé a escribir autoficción: la «legitimidad narrativa», quién eres para escribir sobre qué cosas. Yo llevaba diez años fuera de México y ya me parecía que había un problema, no solo por lo que los otros dijeran, sino por lo que yo mismo estaba sintiendo. Por eso No voy a pedir a nadie que me crea –un mexicano que se fue de México y vive en Barcelona– hace explícita la mirada: el lugar desde el cual se narra. A mí me parece interesante esa discusión sobre quién puede hablar de algo si no lo ha padecido, si no ha sido víctima. Simplificamos mucho, es como si no pudieras escribir sobre una discriminación si no eres una minoría discriminada. Yo creo que no es así, porque la ficción justamente para eso existe.
Y pasa también con el humor, ¿no? Justamente, el protagonista de No voy a pedirle a nadie que me crea viaja a Barcelona para estudiar los límites del humor.
El humor que a mí me gusta, que suele decirse humor negro, yo lo definiría como humor inoportuno, reír en contextos donde no se debería reír. El enemigo de la risa es la sensibilidad: la gente más sensible no se ríe, se ofende. El asunto es desde dónde se están haciendo los chistes. Si esos chistes se hacen desde una posición normativa, es decir, si el narrador de ese chiste es quien representa los valores hegemónicos, pues entonces el chiste lo que hace es confirmar los valores de esa sociedad y ese es el humor normalmente machista, racista, homofóbico. Lo único que hace es decirte «el mundo es así y no va a cambiar». Yo creo que eso sí es problemático, porque la comedia ahí solo funciona para perpetuar los prejuicios. Y es como «ay, es un chiste», sí, pero es un chiste que nos inmoviliza. Hay otra manera que es reír desde afuera de la normatividad, autoparódicamente, si se quiere, donde se asume que el lector es inteligente y se da cuenta de que hay una conciencia crítica. Con la mamá de No voy a pedirle a nadie que me crea, que es clasista y racista, tú te ríes de ella, si te ríes con ella tienes un problema. Reírte de los chistes que hace es una confirmación del mundo en el que vivimos y reírte de ella propone que hay otro mundo posible donde esa señora no pone las reglas de la sociedad.
Además del humor, en tus libros la violencia siempre está latente, pero no de una manera totalmente explícita.
Sucede en las novelas de autoficción, donde la violencia se imagina desde la paranoia y desde la conciencia de que hay cierta protección. Porque tú no eres el que está más expuesto a esas violencias. No voy a pedirle a nadie que me crea se pregunta qué es lo peor que le puede suceder a alguien como ese Juan Pablo Villalobos de la novela, que podría llegar a verse involucrado en una trama de crimen organizado. En El pasado anda atrás de nosotros la pregunta está allí de nuevo porque el lugar donde el personaje creció se ha transformado en un escenario peligroso, pero aun así hay una distinción entre grados de peligro y grados de exposición a la violencia. A veces me parece que se exagera esa violencia a la que supuestamente todos estaríamos sometidos, y no es verdad, no todos la sufrimos de la misma manera. Hay sectores de la población que están muchísimo más desprotegidos y expuestos, que narrativamente no son representados muchas veces porque no se mira allí, y cuando sí se mira es de manera estereotípica, como se ha representado muchas veces en la literatura o el cine latinoamericanos, la miseria de manera desagradable, la pornomiseria, que solo confirma prejuicios.
«Yo cuestiono mucho el para qué: ¿para qué quieres horrorizar al lector?»
Pero hay quienes consideran que la «buena literatura» latinoamericana –sobre todo fuera de Latinoamérica– es esa que muestra una violencia explícita, totalizadora.
En el caso de México hay una manera muy explícita, muy gore, si se quiere, que cree que hay que horrorizar al lector para despertarlo, para que sea consciente. Para empezar, yo pienso que el lector ya sabe en qué mundo vive. Luego, hay algo problemático en esa horrorización, que creo que es un discurso apocalíptico, que lo que te dice en el fondo es que no hay solución. La mayoría de esas narrativas catastrofistas muestran un país destruido, una sociedad totalmente descompuesta, personajes absolutamente cínicos, embrutecidos por la violencia. Y, claro, la conclusión es deprimente. Entonces, vale, leo un libro, me horroriza, me deprime, y aquí es donde yo lo veo problemático: me desactiva políticamente, porque yo de esa lectura solo saco en conclusión: «Sálvese quien pueda, no hay cómo arreglar esto». Y de ese discurso catastrofista y apocalíptico viene el discurso bukeleano de mano dura, que su gran éxito es demostrarle a la gente que si quiere seguridad necesitas acabar con el Estado de derecho. Yo cuestiono mucho el para qué. Sobre todo en la literatura colombiana, la centroamericana, la mexicana, quizá menos pero también en la chilena, ¿para qué quieres horrorizar al lector? A veces también hay una especie de discusión sobre que si no lo haces entonces eres cómplice de la violencia porque no quieres hablar de ella, te acusan de que eres un frívolo, evasor de la realidad. Luego, ¿por qué gusta fuera de América Latina? Hay una cierta expectativa de los lectores de que la literatura latinoamericana tiene que representar la realidad social y hay una especie de morbo, una actitud condescendiente, de «dame esas lecturas en las que yo me voy a sentir superior moralmente porque nosotros sí somos civilizados, pero al mismo tiempo voy a empatizar y voy a salir del libro diciendo ‘pobrecitos’». Ahí se vuelve muy perverso el mecanismo porque el lector cree que ya hizo lo que le toca, que es empatizar, y se queda tranquilo, se desactiva políticamente porque parece que ya cumplió. Yo creo que necesitamos un arte y una literatura que te deje incómodo, inquieto, que te frustre. Quizás en horrorizar e indignar está la clave, porque horrorizar y asustar es peligroso.
Dos de tus novelas acaban de llegar al cine. ¿Cómo es ver esas historias en la narrativa audiovisual?
En No voy a pedirle nadie que me crea el juego para mí era metanarrativo. Ahí empezó todo el desdoblamiento: es llevar al extremo el juego, hay un actor que hace de mí, salgo yo hablando de mí mismo, leyendo fragmentos de reseñas reales. Era un poco ridículo también, pero ya que estamos haciéndolo pues hagámoslo. Hay que decir que, aunque parece pensamiento mágico, la autoficción tiene consecuencias. Eso es algo que en Peluquería y letras se dice: la esposa brasileña acusa al protagonista, le dice «ya sabes que estas cosas pasan», y cuento una anécdota de cómo una vez le decían que su pasaporte era falso, que él no era Juan Pablo Villalobos. Esa es una anécdota real. Y mi esposa me decía «esto te pasa por usar tu nombre en las novelas». Que si juegas con tu nombre y tus circunstancias, algo va a pasar. Con la película todavía es muy reciente y creo que todavía van a pasar cosas, que habrá consecuencias [risas]. Ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante, la escritura de un guion es muy distinta, no tiene nada que ver con una novela; pude participar bastante del proceso de adaptación, fue muy bonito ver el paso de la página a la pantalla. Con Fiesta en la madriguera es diferente porque es ficción-ficción, entonces hay más distancia, es otro tipo de producción. También participé bastante, el proceso fue muy rico: cómo trasladar un monólogo que no tenía prácticamente nada de diálogos, que era estar dentro de la cabeza de un niño, y eso se transformó en una trama y ha sido muy interesante.




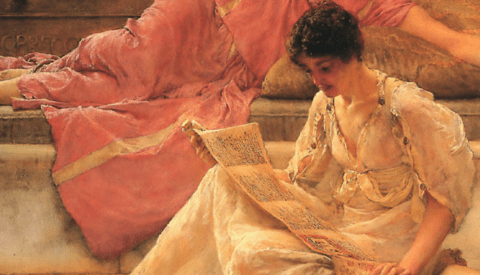






COMENTARIOS