Javier Rueda
«La Transición se articuló en parroquias de barrio y reuniones clandestinas en los bares»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Los bares de toda la vida no están pasando por su mejor época. Solo hay que acercarse a los medios, donde cada cierto tiempo alguno es noticia porque ha cerrado en un pueblo de pocos habitantes. Una dinámica que también está sucediendo en las ciudades: en ellas, aunque no sea noticiable, esos espacios familiares con barras en las que apoyarse y conocidos a los que saludar cada vez son menos frecuentes. La cuestión entonces radica en que, si un bar es solo un bar, ¿por qué nos preocupa su desaparición? El sociólogo y politólogo Javier Rueda ha analizado todo ello en ‘Utopías de barra de bar’ (Lengua de Trapo), un ensayo en el que explica la importancia de estos establecimientos en nuestras vidas, esos lugares que nos permiten «estar juntos, hablar y encontrarnos con afines y diferentes».
¿Podemos decir que un bar es simplemente un bar?
¡Podríamos decirlo! Al fin y al cabo, en términos fenoménicos la idea de bar es mucho más amplia que su definición legal, ya de por sí grande y difusa. Si pudiese elegir una característica «esencial» de bares y espacios similares a lo largo de su historia es su polivalencia, es decir, su adaptabilidad a situaciones históricas y geográficas concretas. Eso sí, si nos ponemos exigentes yo propondría dos definiciones de mínimos. En primer lugar, podríamos denominarlos espacios (comerciales) del comer y beber en compañía. El hecho de ser comercios (privados o públicos) es clave, ya que un picnic en un parque, un botellón o una comida en casa no «hacen bar». Y «en compañía» porque, a pesar de ser una infraestructura social básica para las personas solas de un pueblo o de una ciudad, la figura de camareros y camareras siempre es un requisito (las máquinas de vending no «hacen bar»). En segundo lugar, me gusta definirlos como dispositivos culturales: por su carácter de espacio comensal y al tiempo de espacio (semi)público, los bares se convierten en lugares de mediación cultural en su sentido amplio, medios de comunicación de prácticas culturales, identidades y controversias públicas.
«Los bares son lugares de mediación cultural en su sentido amplio, medios de comunicación de identidades»
¿Qué ocurre en ellos cuando vamos a comer o beber?
Dentro de esa idea del espacio tabernario como medio de comunicación ocurren infinidad de cosas que sabemos, pero en las que no reparamos por su cotidianeidad: un bar te puede tratar de hacer sentir como en casa, pero es evidente que quedar con un grupo de gente en un bar no implica el mismo gesto que recibirlos en tu hogar. Ahí hay un juego de porosidades súper interesante entre las nociones de lo que es público, lo que es privado, lo que es íntimo o doméstico, etcétera. De hecho, durante la covid-19 fue aún más evidente, ya que si algo se nos desordenó por completo fue esa categorización de espacios y distancias íntimos, públicos o privados. Está también la cuestión ritual, la cuestión comensal y su dimensión tradicional de asamblea cotidiana: al final, la democracia es una mesa y, en los bares, vemos la historia de las inclusiones y exclusiones de clase, de género, de etnicidad, etcétera.
«En España, la historia del asociacionismo y sus espacios se puede rastrear en espacios similares a los bares»
Dices que son incluso lugares de debate, de organización y de formación. Espacios donde construir sentidos, identidades y resistencias a los poderes establecidos, como ocurrió en España durante la dictadura.
Clarísimamente. En un país con fama de tener una sociedad civil muy debilitada como es España, la historia del asociacionismo y sus espacios se puede (se debe, diría yo) rastrear en espacios similares a los bares. Las tabernas de las zonas industriales, nos cuenta Sara Hidalgo, fueron refugios emocionales para la gestación de la identidad de clase obrera durante el siglo XIX. Los cafés urbanos dieron luz a prácticas artísticas de calado como las tertulias. La idea del «ambiente» LGTBIQ+ nace, en un entorno aún de represión, alrededor de espacios de reunión que podrían entrar en nuestra definición amplia de lo que es un bar. La Transición, nos lo han contado una y mil veces, se articuló a nivel ordinario en parroquias de barrio y reuniones clandestinas en bares. ¿Son espacios ideales? No, taxativamente; no me interesa tanto la especulación sobre lugares inexistentes. Han sido los espacios que nos hemos dado colectivamente, con sus problemas, pero también con sus potencialidades.
Si tiene todos esos puntos positivos, ¿por qué estamos permitiendo que desaparezcan, sobre todo en los pueblos?
Esto, como todo en la sociología o la antropología, es un debate al que deberíamos quitar todo origen o motor último: su desaparición es causa y a la vez consecuencia de tendencias sociales de calado. Cambios en los hábitos de vida, acumulación económica y especulación financiera, despoblación, envejecimiento… De hecho el fenómeno en el medio rural es bastante diferente de lo que pasa en las ciudades. En el entorno urbano, los espacios del comer y beber en compañía se están transformando radicalmente: cierran bares «de toda la vida» y empresas familiares, aumenta el peso de los restaurantes sobre el de los bares, se acumula cada vez más capital en menos manos –un poco como pasa con la vivienda–, el turismo y determinadas formas de entender el ocio transforma los bares en comercios de consumo intensivo, completamente despegados de las rutinas y prácticas de vecinas y vecinos… Por otro lado, en muchos pueblos, se da una paradoja muy llamativa: los bares en bastantes ocasiones siguen siendo lugares fundamentales para las rutinas diarias, pero a la vez están cerrando a un ritmo alarmante. Esas mismas fuerzas inversoras no encuentran viabilidad económica en mantener abierto un bar en un pueblo de sesenta habitantes, y ante unas políticas públicas que no suelen llegar del modo que se imagina al terreno, los cierres (lógicos) por jubilaciones no encuentran muchas veces relevo generacional.
Para que esto no ocurra, propones la creación de una ley que recoja la obligación de la existencia de bares en función de un ratio de habitantes. Como pasa con las bibliotecas o las farmacias.
Con las farmacias ya ocurre: la Ley 16/1997, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia, establece la ratio obligatoria de una farmacia por cada 2800 habitantes. Desde la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas plantean el ideal de una biblioteca por cada 5000 habitantes. La idea es que la desaparición del último bar de un núcleo poblacional (sea un municipio, una aldea o una pedanía) no llegue como una sentencia de muerte.
Unos espacios que deberían ser inclusivos, plurales y emancipadores.
Claro. Debemos huir por completo de una visión nostálgica que busque recuperar una fotografía rancia y casposa. No es una cuestión de volver atrás sin más: muchos bares han sido espacios homosociales masculinos que han tenido que ser «conquistados» lentamente por otros cuerpos y otras realidades. ¡Al igual que el resto de los espacios públicos, por otra parte! Mi idea es recuperarlos, pero reinventándolos, respondiendo a las necesidades particulares de los entornos de donde surgen. Yo lo resumo en varios principios que garanticen el derecho de aparición (que diría Hannah Arendt) de todas las realidades sociales de un determinado contexto social: suficiencia, adecuación, accesibilidad, integración y conexión.
¿Cómo se podría llevar esto a un nivel práctico?
A día de hoy, a niveles muy pequeños y de forma autoorganizada, ya se está haciendo. La idea de esta ley es, más que pensar en un modelo centralizado de cantinas estatales o alguna ocurrencia similar, que las instituciones se pongan al servicio de las iniciativas de ayuntamientos, grupos y organizaciones con ganas de hacer y cambiar cosas, que en el medio rural hay a montones. Esta propuesta es una provocación, una peineta a la idea de que no hay alternativas, ya que yo no soy jurista. Sin embargo, planteo como vías a explorar la creación de fondos específicos del programa LEADER o de la PAC, la cesión municipal de suelos, la inversión en mecanismos de autogestión y cooperativas o la presión a grandes proveedores a negociar colectivamente los precios con estos establecimientos, al igual que hacen sin queja alguna con los grandes grupos de hostelería.
«No se trata de convertir un bar en patrimonio museificado, sino de defender el derecho a contar con espacios comunes vivos»
¿Puedes poner algún ejemplo donde la gente ya se está organizando para que el bar no cierre?
¡Claro! Tenemos casos muy distintos: ayuntamientos que ofrecen vivienda y ayudas para mantener abierto el bar (como en Hontanar o Irueste), proyectos de jóvenes que se mudan voluntariamente al pueblo para gestionarlo (como en Yátor o Sedella), y experiencias de autogestión vecinal, desde bares abiertos «a demanda» hasta asociaciones que los gestionan colectivamente, como en Calabazas de Fuentidueña o La Nuez de Abajo.
Una idea que no va de salvar un bar en concreto como se ha hecho hasta ahora, sino de reivindicar estos espacios, ¿no?
Exacto: no se trata de salvar un bar como fetiche, ni de convertirlo en una atracción turística o en patrimonio museificado, sino de defender el derecho a contar con espacios comunes vivos, que sostengan la vida cotidiana y permitan a cada comunidad reinventarse según sus necesidades. Los bares son solo el ejemplo más visible de un problema mayor: la desaparición de lugares donde estar juntos, hablar y encontrarnos con afines y diferentes.


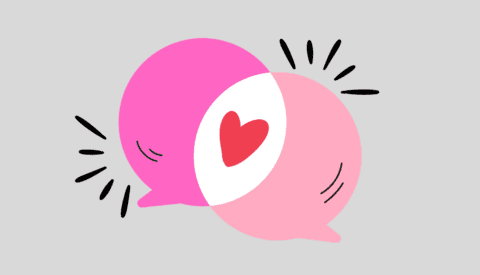



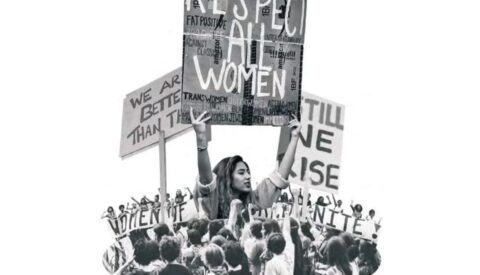



COMENTARIOS