Contra la tentación del fracaso
Es natural que el fracaso, concebido como cobijo y renuncia, tiente a muchos y seduzca a tantos más antes incluso de salir a escena. Cuando tu vida, tu arte, tu imagen pública o tu mero sustento dependen de la mirada distraída y ponzoñosa de los demás, el instinto pide cuerpo a tierra.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
La tentación del fracaso se titulan los diarios más o menos íntimos de Julio Ramón Ribeyro, y no hace falta leerlos para entender una idea que Melville formuló en boca del escribiente Bartleby más de un siglo antes: preferiría no hacerlo. La tentación del fracaso es un canto dulce que invoca algo mejor que la inactividad. Habla del repliegue, de taparse hasta la boca con las mantas de la insignificancia. Es el placer de no ser visto y, por tanto, vivir libre del juicio ajeno. Se pierde con ello la posibilidad del triunfo, pero esa pérdida no es nada comparada con la ganancia de no verse derrotado. Porque para perder –como dice otro título, este de David Trueba– también hay que saber, y casi nadie está dispuesto a aprenderlo.
El activo envidia al pasivo. Me juego la vida a diario en cada columna, decía Francisco Umbral, y aunque era una hipérbole dandi y bastante ridícula, contenía algo de verdad. En cambio, sin ánimo de exagerar, Rubén Amón hablaba hace poco del suplicio de la soprano Lisette Oropesa (María Estuardo en la ópera de Donizetti que el Teatro Real programó en diciembre) y del embarazo de asistir a él –entendido como la entrega profunda a su arte, con todo el cuerpo y el alma– desde la comodidad de una butaca. Se alude en todos estos casos al hipócrita lector de Baudelaire –mi semejante, mi hermano–, que se entretiene displicente y sin comprometerse con la verdad latiente que los actores o los artistas le entregan. Al final, sin darle muchas vueltas, el hipócrita lector cerrará el libro, como el hipócrita espectador saldrá del teatro o apagará la tele y se abrirá una cerveza, desentendido de lo que acaba de ver, quizás aburrido o un poco despreciativo.
Es natural que el fracaso, concebido como cobijo y renuncia, tiente a muchos y seduzca a tantos más antes incluso de salir a escena. Cuando tu vida, tu arte, tu imagen pública o tu mero sustento dependen de la mirada distraída y ponzoñosa de los demás, el instinto pide cuerpo a tierra. Se necesita una buena combinación de impulso suicida y de narcisismo para mantener el tipo, y ni los más pagados de sí mismos se libran de la ansiedad. Rómpete una pierna, se desean los actores en inglés, y muchos se la rompen adrede para no dar el paso. Mejor tullido que expuesto a la mirada del público.
El miedo a ser devorado por el público es connatural a cualquier persona que se haya enfrentado a uno
Manuel Vilas tiene un cuento en el que el público de una presentación de un libro se convierte en rinocerontes que atacan al escritor. Es la reescritura –no sé si consciente o no– de Las ménades, un perturbador relato de Julio Cortázar en el que el público de un concierto, liderado por una mujer de rojo (la ménade), enloquece y devora a los músicos de la orquesta. En mi cabeza, la mujer es la Silvia Pinal de El ángel exterminador de Buñuel, que parece una versión libre del texto de Cortázar, aunque tal vez este combine mejor con la Misery de Stephen King (pero Silvia Pinal da la medida de ménade clásica mejor que Kathy Bates, sin desmerecer el talento de esta).
Cito tantas referencias para subrayar que el miedo a ser devorado por el público es connatural a cualquier persona que se haya enfrentado a uno. Es un miedo metafísico que no tiene que ver con Lady Di escapando de sus paparazzi. Es un terror más íntimo y especular que se resume en la pregunta: ¿para qué? ¿Merece la pena ser empotrado por rinocerontes furiosos? ¿Da uno lo mejor de sí mismo para recibir a cambio un aplauso asténico –en el mejor de los casos– o una burla o un insulto –en el peor y más probable–? ¿Todo esto para qué, si no está pagado, si en el fondo no le importa a nadie, si no hay premio que lo compense?
Como vivimos tiempos de grandes dimisiones y llamadas a retirarse en la naturaleza, la tentación del fracaso resuena más fuerte que nunca. Sobre todo, porque las recompensas son también más magras que nunca. Qué se le ha perdido a nadie en ninguna escena insegura y expuesta a los esputos de los tuiteros más tabernarios y fascistoides pudiendo llevar una vida discreta y confortable. Simeón el Estilita y Francisco de Asís tienen muy buena prensa en los tiempos de Elon Musk: conozco a muchos que querrían imitarlos. No les culpo, pero también les recuerdo, cuando me cuentan sus planes de transitar las escondidas sendas de los pocos sabios, que Simeón se exhibía en lo alto de una columna para que los instagramers de su época se hicieran fotos con él, y Francisco fundó una organización político-religiosa riquísima y de un poder omnímodo. Cuidado con los ascetas, que buscan la atención por otros medios, como el famoso que elude a los fotógrafos que le acosan mientras pacta una exclusiva con el ¡Hola!
No cedas a la tentación del fracaso, me dijo una escritora amiga a deshoras en el bar de un hotel de algún país extranjero. Llevábamos unas cuantas copas y nos dio por confesar los hastíos y las cosas que queríamos mandar a paseo. Una conversación de lo más normal en los bares de los hoteles, que son antesalas de suicidios. No cedas a la tentación del fracaso, me dijo. Antes me había contado un montón de inseguridades y miedos que no me tomé muy en serio, hasta que me dijo: [los escritores] somos así, fragilísimos, y siento decirte que no te haces más fuerte con la edad (ella me pasa unos años).
Tal vez por eso los expuestos necesitan (necesitamos) sombras. Para no abrazarse a la tentación conviene tener un lugar al que huir. Leo que los ricos abandonarán poco a poco las redes sociales, que se convertirán en una especie de favela para desgraciados que no tienen otro medio de expresarse. Leo biografías de artistas sobre los que trabajo y los descubro pudorosos y elusivos: cuanto más parecen exponerse, más enigmas les ocultan. Mi propia amiga, que vive socialmente con las ventanas abiertas, a lo parisino, sin persianas ni cortinas, tiene un sitio al que escaparse donde no deja que nadie la observe. Sin una cabaña libre de todo escrutinio y de todo juicio no se puede soportar el suplicio del escenario.
Si han llegado hasta aquí tal vez se pregunten para qué ha escrito Del Molino esto y qué fracasos le tientan. No lo sé, a lo mejor me han sentado mal las vacaciones navideñas y me ha costado más volver, como sin duda les pasará a muchos de ustedes. Pero creo que lo he escrito, sobre todo, para descartarle a usted como hipócrita lector, como ménade o como rinoceronte. Estoy convencido de que, si ha aguantado la lectura hasta este párrafo, no debo temer que me devore o que me embista. Y eso, por poca cosa que parezca, reconforta y abriga.






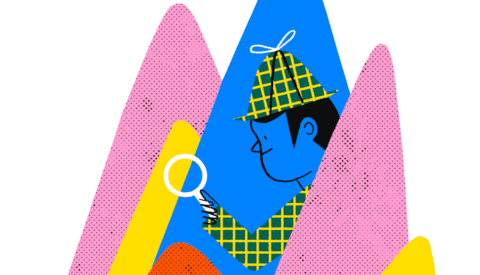


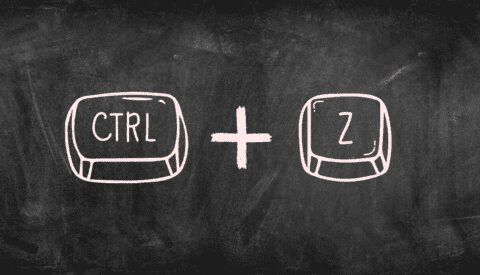

COMENTARIOS